La ocupación
La ocupación
Página 2 de 3

Annie Ernaux
La ocupación
ePub r1.0
Titivillus 02-05-2023
Título original: L’occupation
Annie Ernaux, 2002
Traducción: Lydia Vázquez Jiménez
Cubierta: Head, 1997 © Gerhard Richter
Guarda: Annie Ernaux, 2001 © Pierre-Franck Colombier
Editor digital: Titivillus
ePub base r2.1
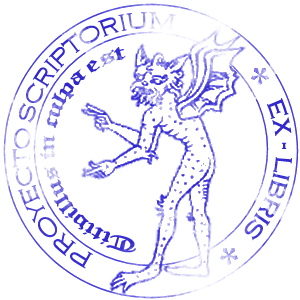

Con la conciencia de que, si tenía el valor de ir hasta el final de lo que sentía, acabaría por descubrir mi propia verdad, la verdad del universo, la verdad de todas esas cosas que nunca terminan de sorprendernos y de hacernos daño.
JEAN RHYS Después de dejar al señor Mackenzie
He querido escribir como si tuviera que estar ausente cuando se publicara el texto. Escribir como si tuviera que morir y ya no hubiera jueces. Aunque sea una ilusión, quizá, creer que el advenimiento de la verdad dependa solo de la muerte.
Mi primer gesto al despertarme era cogerle el sexo, empinado por el sueño, y quedarme así, como aferrada a una rama. «Mientras siga asida a esto, me decía, no estaré perdida en el mundo».
Si reflexiono hoy sobre lo que significaba la frase, me parece que quería decir que el único deseo posible era ese, tener el sexo de aquel hombre agarrado con la mano.
Ahora está en la cama de otra mujer. Puede que ella haga el mismo gesto, tender la mano y cogerle el sexo. He estado viendo esa mano durante meses, y me daba la impresión de que era la mía.
Sin embargo, fui yo quien dejó a W. unos meses antes, tras una relación de seis años. Por cansancio pero también al no verme capaz de cambiar mi libertad, recuperada tras dieciocho años de matrimonio, por una vida en común que él deseaba fervientemente desde el principio. Seguíamos llamándonos por teléfono, nos veíamos de vez en cuando. Me llamó una noche, me anunció que se mudaba de su apartamento para ponerse a vivir con una mujer. A partir de ese momento, deberíamos seguir ciertas reglas a la hora de telefonearnos —solo a su móvil—, a la hora de vernos —nunca por la noche ni los fines de semana—. Por la sensación de debacle que me invadió de inmediato, supe que había surgido un elemento nuevo. A partir de entonces, la existencia de esa mujer invadió la mía. Solo pensaba en y por ella.
Esa mujer me llenaba la cabeza, el pecho y el vientre, me acompañaba a todas partes, dictaba mis emociones. Al mismo tiempo, aquella presencia ininterrumpida me llevaba a vivir intensamente. Me provocaba sacudidas internas que nunca antes había conocido, desplegaba en mí una energía, una inventiva de la que jamás me habría creído capaz, me mantenía en una actividad febril y constante.
Estaba, en ambos sentidos de la palabra, ocupada.
Aquel estado alejaba de mí preocupaciones y disgustos cotidianos. En cierta manera, me ponía fuera del alcance de la mediocridad habitual de la vida. Pero la reflexión que suelen suscitar los acontecimientos políticos, la actualidad, tampoco hacían mella en mí. Por mucho que intente hacer memoria, aparte del Concorde que se estrelló nada más despegar contra un Hotelissimo de Gonesse, nada en el mundo del verano del año 2000 me dejó recuerdo alguno.
Por un lado, estaba el sufrimiento, por otro, la incapacidad de mi mente a la hora de pensar en otra cosa que no fuera la constatación y el análisis de dicho sufrimiento.
Necesitaba a toda costa enterarme de su apellido y de su nombre, de su edad, su profesión, su dirección. Descubría por primera vez que esos datos, retenidos por la sociedad para definir la identidad de un individuo y que se pretende, a la ligera, carentes de interés para el conocimiento real de una persona, eran, al contrario, primordiales. Solo si los conseguía, podría extraer de la masa indiferenciada de todas las mujeres un tipo físico y social, figurarme un cuerpo, un modo de vida, elaborar la imagen de un personaje. Y en cuanto me dijo, reticente, que tenía cuarenta y siete años, que era profesora, divorciada con una hija de dieciséis años y que vivía en la Avenue Rapp, en el distrito 7, surgió una silueta de traje de chaqueta estiloso y blusa a juego, peinado impecable, recién salido de la peluquería, y preparando las clases en un despacho envuelto en la penumbra de un piso burgués.
El número 47 adquirió una extraña materialidad. Veía las dos cifras por todas partes, inmensas. Ya solo era capaz de contemplar a las mujeres en función del paso del tiempo y de un envejecimiento cuyos signos valoraba yo comparándolos con los míos. Todas las que me parecían tener entre cuarenta y cincuenta años, vestidas con esa «sencilla distinción» que uniformiza a las vecinas de los barrios elegantes, eran dobles de la otra mujer.
Me di cuenta de que odiaba a todas las profesoras —algo que sin embargo había sido yo, y que seguían siendo mis mejores amigas—, porque de repente las encontraba demasiado seguras de sí mismas, sin fisuras. Así que recuperé la percepción que tenía de ellas cuando estudiaba en el instituto y me impresionaban tanto que pensaba que nunca podría desempeñar semejante oficio y parecerme a ellas. Era el cuerpo de mi enemiga, propagado al conjunto del nunca mejor dicho cuerpo docente.
En el metro, cualquier mujer que rondara los cuarenta y llevara una cartera de profesora era «ella», seguro, y mirarla me suponía un auténtico dolor. Sentía su indiferencia como una afrenta, y el movimiento, más o menos vivo, pero siempre decidido, con el que se levantaba del asiento para bajarse en una parada —cuyo nombre apuntaba yo mentalmente de inmediato—, como una destrucción de mi persona, una forma, por parte de la que había considerado durante todo el trayecto como la mujer de W., de burlarse de mí.
Un día me acordé de J., con esos ojos brillantes bajo su pelo rizado, presumiendo de tener, mientras dormía, orgasmos que la despertaban. Inmediatamente, la otra mujer ocupaba su lugar, y veía y oía a la otra mujer desbordante de sensualidad y gozando de reiterados orgasmos. Era como si toda una categoría de mujeres de capacidades eróticas fuera de lo común, arrogantes, las mismas que adornan con sus fotos radiantes los «suplementos de sexo» para el verano de las revistas femeninas, se pusiera en pie triunfalmente —de la que, por supuesto, yo estaba excluida.
Esa transubstanciación del cuerpo de las mujeres con las que me cruzaba en el cuerpo de la otra mujer sucedía constantemente: la «veía por todas partes».
Si, por casualidad, al hojear la sección de eventos de Le Monde o las páginas de anuncios inmobiliarios, caía en una mención de la Avenue Rapp, ese recordatorio de la calle donde vivía la otra mujer obnubilaba brutalmente mi lectura, que proseguía yo sin enterarme de nada más. Dentro de un perímetro incierto, que iba de los Inválidos a la Torre Eiffel, englobando el Pont de l’Alma y la parte más apacible, encopetada, del distrito 7, se extendía un territorio donde, por nada del mundo, me habría adentrado. Una zona que tenía yo siempre presente, enteramente contaminada por la otra mujer, y que el pincel luminoso del faro de la Torre Eiffel, visible desde las ventanas de mi casa, en lo alto de la periferia oeste de la capital, me señalaba obstinadamente, cada noche, barriéndola de forma regular hasta que daban las doce.
Cuando, por una obligación cualquiera, tenía que acercarme a París, al Barrio Latino, donde, aparte de en la Avenue Rapp, la posibilidad de cruzármelo en compañía de esa mujer era mayor, tenía la impresión confusa de encontrarme en tierra hostil, de que me vigilaban por todos lados. Como si en ese barrio que yo llenaba con la presencia de esa mujer, la mía no tuviera cabida. Me sentía como una infractora. Caminar por el Boulevard Saint-Michel o por la Rue Saint-Jacques, aunque estuviera obligada, era exhibir mi deseo de encontrarme con ellos. La inmensa mirada acusadora que sentía gravitar sobre mí era la de París entero castigándome por ese deseo.
Lo más extraordinario de los celos es que se puebla una ciudad, el mundo, con un ser al que no se conoce de nada.
En los raros momentos de tregua en que me sentía como antes y pensaba en otra cosa, la imagen de aquella mujer me venía a la mente bruscamente. Me parecía que no era mi cerebro el que producía la imagen, sino que irrumpía desde el exterior. Era como si aquella mujer pudiera entrar y salir de mi cabeza a su antojo.
En la película interior que suelo proyectarme —la figuración de momentos venideros agradables, una salida, unas vacaciones, una cena de cumpleaños—, toda esa autoficción permanente que anticipaba el placer en una vida normal se veía sustituida por unas imágenes venidas de fuera que me traspasaban el pecho. Ya no controlaba mis ensoñaciones. Ni siquiera era la protagonista de mis representaciones. Las ocupaba enteramente una mujer a la que no había visto nunca. O, como me dijo un día un senegalés hablando de un enemigo que había recurrido a un morabito para hechizarlo, estaba, como él, «poseída».
Solo me liberaba de esa dominación cuando me probaba la falda o el pantalón que acababa de comprarme con vistas al siguiente encuentro con W. Su mirada imaginaria me devolvía a mi ser.
Empecé a sufrir por haberme separado de él.
Cuando no me ocupaba de la otra mujer, era presa de los envites de un mundo exterior que se ensañaba recordándome nuestro pasado común, que ahora se me presentaba como una pérdida irremediable.
De repente aparecían en mi memoria, sin tregua y a una velocidad vertiginosa, imágenes de nuestra historia, igual que las secuencias de cine que se encabalgan y se acumulan sin desaparecer. Calles, cafés, habitaciones de hotel, trenes nocturnos y playas se arremolinaban y colisionaban. Una avalancha de escenas y de paisajes cuya realidad era, en aquel momento, espantosa: «allí me encontraba yo». Me daba la impresión de que mi cerebro se liberaba mediante chorros continuos de todas las imágenes acumuladas durante mi relación con W. sin que pudiera hacer nada para detener el flujo. Como si el mundo de esos años, por no haber sabido apreciar su sabor sinigual, se vengara y volviera, decidido a devorarme. A veces me parecía que iba a volverme loca de dolor. Pero el sufrimiento era señal de que no estaba loca. Para hacer que aquella atroz noria se detuviera, sabía que podía servirme una gran copa de alcohol o tomarme un comprimido de Imovane.
Por primera vez, percibía con claridad la naturaleza material de los sentimientos y las emociones, cuya consistencia notaba físicamente, y su forma, pero también su independencia, su libertad total de acción con respecto a mi conciencia. Esos estados de ánimo encontraban su correspondencia en la naturaleza: gran oleaje, derrumbe de acantilados, abismos, proliferación de algas. Entendía perfectamente la necesidad de las comparaciones y las metáforas con el agua y el fuego. Hasta las más utilizadas, un día las vivió alguien.
Continuamente, una canción, un reportaje en la radio, un anuncio, me devolvía a la época de mi relación con W. Era escuchar 7 Seconds de Youssou N’Dour y Neneh Cherry, Juste quelqu’un de bien de Enzo Enzo, o una entrevista de Ousmane Sow, cuyas estatuas colosales en el Pont des Arts habíamos visto juntos, y hacérseme un nudo en la garganta. Cualquier evocación de separación o de partida —un domingo, una locutora que dejaba FIP, la radio donde llevaba treinta años hablando—, bastaba para trastornarme. Como las personas debilitadas por la enfermedad o la depresión, yo era una caja de resonancia de todos los sufrimientos.
Una noche, en el andén del RER, pensé en Anna Karénina a punto de arrojarse a las vías del tren con su bolsito rojo.
Recordaba sobre todo la primera época de nuestra historia, el uso de la «magnificencia» de su sexo, como lo describí en mi diario íntimo. Finalmente, no era la otra mujer la que veía yo en mi lugar, era sobre todo a mí misma, tal como no estaría nunca más, enamorada y segura de su amor por mí, a punto de vivir lo que todavía no había sucedido entre nosotros.
Quería que volviera a ser mío.
Necesitaba a toda costa ver una película en la tele con el pretexto de que me la había perdido cuando la estrenaron en los cines. Luego tenía que admitir que no era en absoluto por ese motivo. Había un montón de películas que se me habían escapado y me daba igual que las pasaran en la tele unos años después. Si quería ver La escuela de la carne de Benoît Jacquot, basada en la novela de Mishima, era porque conocía la similitud existente entre el argumento del film —la relación de un muchacho sin dinero con una mujer mayor que él que se ganaba bien la vida— y mi historia con W., que ahora estaba con la otra mujer.
Fuera cual fuera el guion, si la heroína sufría, me identificaba con ella y, en medio de una gran angustia, me desdoblaba y me metía en el cuerpo de la actriz. Tanto que me sentía aliviada una vez que se acababa la película. Una noche creí tocar fondo, tal fue mi desconsuelo, con un film japonés en blanco y negro, que transcurría durante la posguerra, donde no paraba de llover. Me decía que, seis meses antes, habría visto la película encantada, sintiendo, ante el espectáculo de un dolor que no era el mío, una profunda satisfacción. De hecho, la catarsis solo es provechosa para quienes son indemnes a la pasión.
Oír por casualidad I will survive, esa canción con la que algunas noches, mucho antes de que se voceara en los vestuarios de la Copa del Mundo de fútbol, me ponía a bailar como una loca en el apartamento de W., me dejaba petrificada. En la época en que danzaba como una peonza delante de él, solo contaban el ritmo y la música, y la voz áspera de Gloria Gaynor, que yo vivía como una victoria del amor sobre el tiempo. En el supermercado, cuando la oía entre dos anuncios, el estribillo de la cantante adquiría un nuevo sentido, desesperado: yo también tendría que conseguirlo, I will survive.
No quiso decirme ni su apellido ni su nombre.
Ese nombre ausente era un agujero, un vacío, alrededor del que no paraba yo de dar vueltas.
En los encuentros que seguíamos teniendo, en los cafés o en mi casa, a mis preguntas reiteradas, presentadas a veces en forma de juego («dime la primera letra de su nombre»), él respondía con una negativa a que, según decía, «le tirase de la lengua», acompañada de un «¿de qué te serviría enterarte?». Aunque me encontraba preparada para argüir que desear saber es la forma misma de la vida y de la inteligencia, admitía: «Nada», y pensaba: «Todo». De pequeña, en la escuela, buscaba averiguar como fuera el nombre de tal o cual niña de otra clase a la que me gustaba mirar en el patio de recreo. De adolescente, era el nombre de un chico con el que me cruzaba a menudo en la calle y cuyas iniciales grababa luego en la madera del pupitre. Creía que ponerle un nombre a esa mujer me permitiría figurarme, a partir de lo que despierta siempre una palabra con sus sonoridades, un tipo de personalidad, así como poseer interiormente —por muy falsa que fuera— una imagen de ella. Saber el nombre de la otra mujer significaba para mí, en esa carencia existencial en la que me hallaba, acaparar un poquito de ella.
Interpretaba su terca negativa a darme su nombre así como a describírmela, aunque fuera a rasgos generales, como un temor a que me metiera con ella de forma violenta o retorcida, a que montara un escándalo —suponiéndome pues capaz de lo peor—, idea que me sublevaba y acrecentaba aún más mi sufrimiento. En ciertos momentos, sospechaba también una especie de picardía sentimental: alimentar mi frustración para mantener vivo el deseo que sentía nuevamente por él. En otros, veía igualmente unas ganas de protegerla, de sustraerla por completo a mi pensamiento, como si este pudiera ser nocivo para ella. Aunque, seguramente, se trataba —según una costumbre contraída desde la infancia para ocultar a los compañeros de clase el alcoholismo de un padre— de disimularlo todo, hasta los detalles menos susceptibles de provocar el juicio ajeno, algo así como «quien no dice nada, ni peca ni miente», del que hacía uso constantemente, y de donde extraía su fuerza de tímido orgulloso.
La búsqueda del nombre de la otra mujer se convirtió en una obsesión para mí, una necesidad que tenía que satisfacer costara lo que costara.
Conseguí ir sonsacándole cierta información. El día en que me contó que era profesora titular de Historia en La Sorbona, fui corriendo a mirar en Internet para consultar la página web de la universidad. Al ver, en el menú, la pestaña de los profesores clasificados por especialidades y, luego, junto a sus nombres, un número de teléfono, me invadió una felicidad incrédula, insensata, que ningún descubrimiento de orden intelectual habría podido procurarme en aquel momento. A medida que desfilaba la pantalla, fui desanimándome: aunque en Historia las mujeres eran menos numerosas que los hombres, no contaba con ninguna pista que me ayudara a identificarla en aquel listado.
Cualquier indicio que consiguiera sonsacarle me llevaba de inmediato a una búsqueda escabrosa y tenaz en Internet, cuyo uso cobraba de pronto una importancia inusitada en mi vida. Así, cuando me explicó que su tesis versaba sobre los caldeos, lancé el bien llamado, pensé yo, motor de búsqueda, con la palabra «Tesis». Después de numerosos clics en distintas pestañas —especialidad, lugar de la defensa de la tesis—, vi aparecer el nombre de una docente que ya había visto en la lista de profesores de Historia Antigua de La Sorbona. Me quedé atónita ante las letras que vi inscritas en la pantalla. La existencia de esa mujer se convirtió en una realidad indestructible y atroz. Era como una estatua surgida de la tierra. Luego me invadió una especie de sosiego, acompañado de una sensación de vacío análoga a la que se siente tras hacer un examen.
Un poco más tarde me asaltó una duda, y consulté la guía telefónica en el Minitel. Tras múltiples rastreos, descubrí que la profesora en cuestión no residía en París sino en Versalles. Así que no era «ella».
Cada vez que tenía una nueva hipótesis sobre la identidad de la otra mujer, la irrupción violenta de esa idea, la presión que notaba de inmediato en el pecho, el calor en las manos, todo me parecían síntomas de una certidumbre tan irrefutable como lo es quizá, para el poeta o el sabio, la iluminación.
Una noche tuve la certeza ante otro nombre del listado del profesorado, y busqué inmediatamente en Internet si la que así se llamaba había publicado libros sobre los caldeos. En la pestaña que la concernía, figuraba: «El traslado de las reliquias de san Clemente, artículo en preparación». Me invadió la alegría, me imaginaba diciéndole a W., con una ironía acerada: «¡El traslado de las reliquias de san Clemente!, ¡qué tema más palpitante!», o: «¡He aquí un texto que todo el mundo espera! ¡Que cambiará el planeta!», etc. Y ensayaba todas las variantes posibles de una frase destinada a dejar en ridículo el trabajo al que se consagraba la otra mujer. Hasta que otros indicios hicieran inverosímil que fuera ella la autora del artículo, empezando por la ausencia evidente de relación entre los caldeos y san Clemente, papa y mártir.
Me imaginaba a mí misma llamando por teléfono a los números de las profesoras que tenía cuidadosamente anotados, para preguntar, tras tomar la precaución de marcar el 3651 que permite no identificar la llamada entrante: «¿Podría hablar con W.?». Y si acertaba, y la respuesta era «sí», espetar en tono ordinario, sirviéndome de una información que me había facilitado él sin darse cuenta a propósito de un problema de salud de ella: «¿Qué tal, tía?, ¿cómo llevas esa vesícula de mierda?», antes de colgar.
En momentos así, notaba que volvía a ser la salvaje primigenia que dormitaba en mi interior. Entreveía todos los actos que habría sido capaz de ejecutar de no ser porque la sociedad había yugulado en mí las pulsiones, como, por ejemplo, en lugar de limitarme a buscar el nombre de esa mujer en Internet, vaciarle el cargador de un revólver gritándole: «¡Cerda! ¡Cerda! ¡Cerda!». Cosa que, de hecho, hacía de vez en cuando, en voz alta, pero sin revólver. Mi sufrimiento, en el fondo, venía de que no podía matarla. Y envidiaba las costumbres primitivas, las sociedades brutales donde se rapta a la persona, incluso se la asesina, resolviendo en tres minutos la situación, evitando la prolongación, que se me antojaba eterna, de un sufrimiento. Entendía por fin la benevolencia de los tribunales para con los llamados crímenes pasionales, su reticencia a aplicar la ley que exige que se castigue a un asesino, una ley fruto de la razón y de la necesidad de vivir en sociedad pero que choca con otra, visceral: querer suprimir a aquel o aquella que haya invadido el cuerpo y la mente de uno. Lo que desean esos tribunales es, en el fondo, no tener que condenar el último gesto de la persona presa de un dolor intolerable, no sancionar el gesto de Otelo y de Roxana.
Ante todo, se trataba de volver a ser libre, de expulsar fuera de mí ese peso que llevaba dentro, y cada cosa que hacía tenía esa finalidad.
Me acordaba de la joven a la que había dejado W. cuando nos conocimos y que le dijo, rabiosa, «te clavaré unas agujas». Esa posibilidad de hacer figuritas de miga de pan y plantar unas agujas encima ya no me parecía tan absurda. Al mismo tiempo, la representación de mis manos moldeando la miga, pinchando cuidadosamente la cabeza o el corazón, era la de otra persona, la de una pobre crédula: yo no podía «rebajarme tanto». La tentación de caer tan bajo tenía, sin embargo, algo que me atraía y me espantaba a la vez, como cuando te asomas a un pozo y ves temblar tu imagen en el fondo.
El gesto de escribir, aquí, quizá no sea muy distinto del de clavar agujas.
De manera general, yo admitía las conductas que en otro tiempo estigmatizaba o suscitaban mi hilaridad. «¡Cómo se puede hacer algo así!» se había convertido en «yo también sería capaz de hacerlo». Comparaba mi comportamiento y mi obsesión con ciertos sucesos, como el de aquella joven que había acosado a su examante y su nueva pareja durante años al teléfono, saturando su contestador, etc. Si veía a la mujer de W. en decenas de otras mujeres, yo misma me proyectaba en todas las que, más locas o más audaces, de una u otra manera, se habían «pasado de rosca».
(Puede que este relato, sin hacerlo yo adrede, tenga la misma función de ejemplaridad).
Durante el día, conseguía reprimir mis deseos. En la noche, mis defensas bajaban la guardia y mi necesidad de saber resurgía, más invasiva que nunca, como si solo hubiera permanecido adormecida por la actividad cotidiana o limitada, provisionalmente, por la razón. Me entregaba entonces sin comedimiento alguno, sobre todo por haber estado aguantándome durante todo el día. Era una recompensa que me otorgaba a mí misma por haberme «comportado bien» durante tantas horas, a la manera de los obesos que respetan escrupulosamente un régimen desde la mañana y por la noche se obsequian a sí mismos con una tableta de chocolate.
Llamar a todas las personas del edificio donde vivía ella con W. —había sacado la lista de los nombres y los números de teléfono del Minitel— era lo que más me apetecía, y lo más terrible. Supondría, de repente, acceder a la existencia real de esa mujer a la vez que escuchaba una voz que podía ser la suya.
Una noche, marqué cada uno de los números, precedidos del 3651, metódicamente. Había contestadores, el teléfono que comunicaba o que sonaba sin que nadie contestara, a veces una voz de hombre desconocida que respondía ¿diga? y entonces yo colgaba. Cuando era una mujer, con tono neutro y a veces decidido, yo preguntaba por W., luego, tras la contestación negativa o sorprendida, replicaba que me había confundido de número. Ese paso a la acción era un salto exultante a lo ilícito. Tras la llamada, apuntaba escrupulosamente al lado de cada número sus características, hombre o mujer, mi pregunta, contestador, vacilación. Una mujer colgó inmediatamente después de que le preguntara, sin decir una palabra. Estaba segura de que era ella. Después tampoco me pareció un indicio fiable. Seguro que «ella» estaba en la lista roja, la de abonados que pagan para no figurar en la guía.
Entre los nombres a los que llamé, una mujer facilitaba su número de móvil en el contestador, Dominique L. Decidida a no dejar pasar ninguna oportunidad, telefoneé al día siguiente por la mañana. Una voz femenina alegre, de las que revelan la alegría que sienten al recibir una llamada, pregonó un ¿dígame? Me quedé callada. La voz del móvil, bruscamente alerta, repetía compulsivamente ¿dígame? Acabé por colgar sin decir nada, incómoda y a la vez fascinada al descubrir un poder demoniaco tan fácil, el de ser capaz de asustar a distancia impunemente.
La dignidad o la indignidad de mi conducta, de mis deseos, es algo que no me planteé en aquella ocasión, como tampoco lo hago ahora al escribir. A veces pienso que creer en esa ausencia es la manera más segura de alcanzar la verdad.
En la incertidumbre y la necesidad de saber dónde estaba, podía llegar a reactivar brutalmente los indicios descartados en un principio. Mi aptitud para conectar los hechos más dispares dentro de una relación causa efecto era prodigiosa. Así, la noche en que él pospuso la cita que teníamos para el día siguiente, cuando oí a la presentadora del tiempo anunciar al final de la emisión mañana es santa Dominique, tuve la seguridad de que era el nombre de la otra mujer: él no podía acudir a mi casa porque era el santo de «ella», y, claro, irían juntos a un restaurante, cenarían a la luz de las velas, etc. Ese razonamiento se encadenó en un abrir y cerrar de ojos. Me parecía indudable. Mis manos, repentinamente frías, mi sangre, «helada» al oír el nombre de Dominique, me confirmaban que tenía razón.
Puede verse en esa forma de investigar y en esa reunión desenfrenada de indicios un ejercicio viciado de la inteligencia. Yo veo, más bien, su función poética, la misma que se ejerce en la literatura, la religión y la paranoia.
De hecho, escribo los celos como los vivía, persiguiendo y acusando mis deseos, mis sensaciones y mis actos de entonces. Es la única manera para mí de conferir una materialidad a esa obsesión. Y siempre tengo miedo de estar dejando escapar algo esencial. La escritura, en suma, como unos celos de lo real.
Una mañana, F., una amiga de mi hijo, me llamó por teléfono. Se había mudado, me daba su nueva dirección, en el distrito 12. Su casera la invitaba a tomar el té, le prestaba libros, es profesora de Historia en La Sorbona. Esas palabras, surgidas en medio de una conversación trivial, me causaron el mismo efecto que un azar deslumbrante. Así, tras semanas de indagaciones infructuosas, la voz infantil de F. me servía en bandeja la oportunidad de conocer el nombre de la otra mujer, profesora de la misma especialidad en la misma universidad que su casera. Pero me resultaba imposible implicar a F. en mis pesquisas, desvelarle una curiosidad cuyo carácter insólito, seguramente pasional, no le pasaría desapercibido. Tras colgar el teléfono, por muy decidida que estuviera a mantenerme firme, cedí a la tentación de telefonear a F. y pedirle que le preguntara a su casera acerca de la otra mujer. Sin ser consciente de ello, iban formándose en mi cabeza las primeras palabras del inicio de mi conversación con F. En unas horas, la estrategia de un deseo impaciente por satisfacerse acabó con mi miedo a delatarme: por la noche, en el estado del perverso que acaba por convencerse a sí mismo, no solo de que no hay ningún mal en hacer lo que está a punto de ejecutar, sino de que es su obligación hacerlo, marqué, persuadida, el número de F., esperando con todas mis fuerzas que estuviera en casa, para que no tuviera que diferir mi investigación y pudiera pronunciar la frase a la que llevaba dando vueltas toda la tarde: «F., ¡tengo algo que pedirte! ¡Algo estrambótico! ¿Podrías enterarte del nombre…?», etc.
Como cada vez que creía estar a punto de llegar a la meta, después de encargar a F. que indagara, me sentí cansada, vacía, casi indiferente al plazo acordado, incluso al resultado de la respuesta, que me despertaría nuevas sospechas: la casera le declaró que no veía en absoluto de qué profesora se trataba. Pensé que mentía y que conocía a la otra mujer, que también ella quería protegerla.
Escribí en mi diario, «estoy decidida a no volver a verlo nunca más». En el momento en que anotaba aquellas palabras, ya no sufría y confundía el alivio del sufrimiento debido a la escritura con el final de mi sentimiento de desposesión y de celos. Nada más cerrar el cuaderno, volvía a sentirme atenazada por el deseo de saber el nombre de esa mujer, de obtener datos acerca de ella, todas esas cosas que iban a engendrar más dolor.
Cuando él venía a mi casa y se iba al baño, me sentía irremediablemente atraída por la cartera del trabajo que dejaba a la entrada. Estaba segura de que ahí dentro se encontraba todo lo que yo deseaba saber, el nombre, el número de teléfono, puede que hasta una foto. Me acercaba sigilosamente y permanecía fascinada por aquel objeto negro, conteniendo la respiración, dominada por el deseo pero también por la incapacidad de poner una mano encima. Me veía huyendo hasta el fondo del jardín, abriéndola y extirpando una a una las piezas que contenía, desperdigándolas de cualquier manera, como los ladrones de bolsos. Estaba segura de que, diera con lo que diera, iba a hacerme feliz.
Me habría resultado fácil descubrir la identidad de esa mujer yendo, simplemente, a su dirección en la Avenue Rapp. Para superar el obstáculo del código de acceso de la puerta del inmueble que, evidentemente, no conocía, pensé en coger cita con la ginecóloga que tenía su consulta en el mismo edificio. Pero me daba miedo que me vieran él o los dos juntos, revelando así todo el desamparo de la mujer que ya no es amada, exhibiendo mi deseo de seguir siéndolo. Habría podido pagar a un detective. Pero eso significaba exhibir mi deseo a alguien cuya profesión no me inspiraba ningún respeto. Creo que quería deber únicamente a mí misma o al azar el descubrimiento del nombre de esa mujer.
La exposición que aquí hago, al escribir, de mi obsesión y de mi sufrimiento, no tiene nada que ver con la que temía si me acercaba a la Avenue Rapp. Escribir es, antes que nada, no ser visto. Si bien me parecía inconcebible, atroz, presentar mi cara, mi cuerpo, mi voz, todo lo que constituye la singularidad de mi persona, a la mirada de alguien, en el estado de desgaste y de abandono en el que me hallaba, lo cierto es que hoy no paso ningún apuro —tampoco lo vivo como un desafío— a la hora de exponer y explorar mi obsesión. A decir verdad, no siento absolutamente nada. Solo me esfuerzo por describir el imaginario y los comportamientos de esos celos que se apoderaron de mí, por transformar lo individual y lo íntimo en una sustancia sensible e inteligible de la que quizá se adueñen unos desconocidos, inmateriales en este momento en que escribo. Ya no es mi deseo, ya no son mis celos los que están presentes en estas páginas, es el deseo, son los celos y yo obro desde la invisibilidad.
Cuando lo llamaba al móvil —naturalmente no me había dado el fijo de la casa de la otra mujer— en ocasiones él exclamaba: «¡Hace apenas un minuto estaba pensando en ti!». Lejos de alegrarme, de creer en una conexión mental entre ambos, esa observación me desesperaba. Solo entendía una cosa: el resto del tiempo no pensaba en mí. Era exactamente la frase que yo hubiera sido incapaz de decir: desde la mañana hasta la noche, no dejaba de pensar en él y en ella.
En la conversación, a veces dejaba caer de pasada, «¿no te he dicho?», empalmando, sin esperar respuesta, con el relato de un hecho sucedido en su vida los días precedentes, el anuncio de una noticia relativa a su trabajo. Esa falsa pregunta me entristecía inmediatamente. Significaba que ya había contado aquello a la otra mujer. Ella, debido a su proximidad, se llevaba las primicias de todo lo que le acaecía, de lo más anodino a lo más esencial. Yo era siempre la segunda —en el mejor de los casos— en ser informada. Esa posibilidad de compartir, en el instante mismo, lo que pasa, lo que se piensa, y que juega un papel tan grande en el bienestar de la pareja y en su duración, me la habían robado. «¿No te he dicho?», me ubicaba en el círculo de amigos y parientes a los que se ve episódicamente. Ya no era la primera e indispensable depositaria de su vida en el día a día. «¿No te he dicho?», me remitía a mi función de oyente ocasional. «¿No te he dicho?», era: no necesitaba decírtelo.
Durante aquel tiempo yo vivía prosiguiendo incansablemente el relato interior, tejido de cosas vistas y oídas a lo largo de los días, que se destina al ser amado en ausencia suya —la descripción de mi cotidianeidad que, me daba cuenta enseguida, había dejado de interesarle.
Que, entre todas las posibilidades que se presentan a un treintañero, hubiera preferido a una mujer de cuarenta y siete años, me resultaba intolerable. Veía en esa elección la prueba evidente de que no había amado en mí al ser único que creía yo ser a sus ojos sino a la mujer madura con todo lo que muy a menudo la caracteriza, la independencia económica, una situación profesional estable, la práctica adquirida, cuando no el gusto, por la sobreprotección maternal y la ternura sexual. Me confirmaba como perfectamente intercambiable en una serie. De la misma manera, habría podido darle la vuelta al razonamiento y admitir que las ventajas procuradas por su juventud influyeron en mi cariño por él. Pero no me apetecía nada esforzarme en pensar de manera objetiva. Encontraba en el desenfado y la violencia de la mala fe un antídoto contra la desesperación.
Contemplaba desde fuera la superioridad compensadora que habría podido encontrar frente a esa mujer, en ciertas ocasiones sociales, por el reconocimiento de mi trabajo. Ese imaginario de los otros, su mirada, que tan reconfortante resulta figurarse, calcular, que tanto halaga la vanidad, no tenía ningún poder contra su existencia. En ese vaciado de uno mismo que son los celos, que transforma toda diferencia con el otro en inferioridad, no era solo mi cuerpo, mi cara, los que resultaban devaluados, sino también mis actividades, todo mi ser. Llegaba hasta sentirme mortificada porque podía ver en casa de la otra mujer la cadena de televisión Paris-Première que yo no captaba. Y me parecía una prueba de distinción intelectual, una señal superior de indiferencia por las cosas prácticas, que no supiera conducir y que nunca se hubiera sacado el carnet, a mí, que fui feliz de poder obtenerlo a los veinte años para ir a ponerme morena a España como todo el mundo.
El único momento de júbilo era cuando me imaginaba que la otra mujer descubría que él seguía viéndose conmigo, y que, por ejemplo, acababa de regalarme un sujetador y un tanga para mi cumpleaños. Sentía una gran relajación física, me sumergía en la beatitud de la verdad revelada. Por fin el sufrimiento cambiaba de cuerpo. Por un momento soltaba el lastre de mi dolor al imaginar el suyo.
Un sábado por la noche, en la Rue Saint-André-des-Arts, me acordé de los fines de semana pasados con él en ese barrio, sin especial alegría, con la resignación de un ritual sin sorpresas. La imagen de la Otra, el deseo que esa Otra sentía por él, tenían que estar dotados de una fuerza inmensa para llegar a barrer el aburrimiento y todo lo que me llevó a romper con él. En aquel instante convine que el sexo, el sexo materializado en la otra mujer, era lo más importante del mundo.
Hoy es lo que me empuja a escribir.
Sin duda, el mayor sufrimiento, como la mayor dicha, viene del Otro. Entiendo que algunos lo pongan en duda y se esfuercen por evitarlo amando con moderación, privilegiando un acuerdo de intereses comunes, la música, el compromiso político, una casa con jardín, etc., o multiplicando las parejas para practicar sexo, considerándolas como objetos de placer sin conexión con el resto de la vida. Sin embargo, si mi sufrimiento me parecía absurdo, y hasta escandaloso comparado con otros, físicos y sociales, si me parecía un lujo, lo prefería a ciertos momentos tranquilos y fructíferos de mi vida.
Simplemente creía que, tras superar la época de los estudios y del trabajo a destajo, del matrimonio y de la reproducción, tras pagar, en suma, mi tributo a la sociedad, me consagraba por fin a lo esencial, perdido de vista desde la adolescencia.
Ninguna de sus palabras me resultaba anodina. En «me he quedado a trabajar en La Sorbona», entendía «han trabajado juntos en La Sorbona». Todas sus frases eran materia de desciframiento constante, de interpretaciones que, al ser imposibles de verificar, se convertían en un auténtico suplicio. Las que, en un principio, me pasaban desapercibidas, surgían por la noche para torturarme con un sentido repentinamente claro y desesperante. La función de intercambio y de comunicación que se atribuye en general al lenguaje pasó a un segundo plano, sustituida por la de significar, y significar solo una cosa, el amor de él por ella o por mí.
Componía una lista de agravios suyos contra mí. Cada reproche anotado me procuraba una intensa y fugitiva satisfacción. Cuando me llamaba unos días después, renunciaba a enumerar esa abrumadora suma de reproches, sospechando que nadie puede admitirlos sin esperar sacar de ese reconocimiento algún provecho. Y él no tenía nada más que pedirme, excepto que lo dejara en paz para siempre.
Por la notable capacidad del deseo en utilizar como argumento todo lo que le sirve, me adueñaba descaradamente de los clichés y tópicos que se veían en las revistas. Así, me convencía de que la hija de esa mujer soportaría mal la presencia de un amante mucho más joven que su madre, o bien se enamoraría de él, la vida en común se volvería insoportable, etc.
Mientras caminaba o me dedicaba a tareas domésticas repetitivas, montaba razonamientos destinados a demostrarle que había caído en una trampa, que tenía que volver conmigo. Disertaciones internas donde los argumentos se encadenaban sin esfuerzo y sin fin, con una fiebre retórica que cualquier otro tema no hubiera suscitado. Las escenas eróticas que yo imaginaba interminablemente al principio de nuestra relación y en las que ahora evitaba volver a pensar porque no podrían realizarse, todos esos sueños de placer y de felicidad dejaron paso a un estéril y árido discurso de la persuasión. Pero su carácter artificial surgía como una evidencia cuando, una vez que lograba localizarlo en su móvil, él demolía mi construcción lógica con un sobrio y perspicaz «no me gusta que me presionen».
Lo único cierto, que nunca me atrevería a decir, era: «Quiero follar contigo y hacer que te olvides de la otra mujer». Todo lo demás era, en el sentido estricto de la palabra, pura ficción.
En medio de mis estrategias argumentativas, surgía una frase que me parecía de una verdad meridiana, «aceptas la sujeción de esa mujer como nunca habrías aceptado la mía». Esa verdad me parecía más irrefutable aún por el hecho de que estaba lastrada por el deseo de herir, de obligarlo a rebelarse contra una dependencia que yo le evidenciaba. Me satisfacían mis palabras cuidadosamente elegidas, mi formulación concisa, y me habría gustado proferir de manera fulgurante la frase «asesina», transportar mi réplica estudiada, perfecta, del teatro del imaginario al de la vida.
Hacer algo absolutamente, y hacerlo en el acto, sin soportar la menor dilación. Me sentía dominada por esa ley de la urgencia que caracteriza los estados de locura y de sufrimiento. Tener que esperar a la siguiente llamada telefónica para soltarle la verdad que acababa de descubrir y formular me resultaba insoportable. Como si esa verdad pudiera dejar de serlo a medida que pasaban los días.
Al mismo tiempo, estaba la esperanza de deshacerme de mi dolor por una llamada de teléfono, una carta, la devolución de nuestras fotos juntos, para terminar, definitivamente, con esa obsesión. Pero también, quizá, en el fondo, el deseo de no lograrlo, de conservar ese sufrimiento que, entonces, hacía que el mundo adquiriera un sentido. Puesto que la verdadera finalidad de aquellos gestos era obligarlo a reaccionar y a mantener así una relación dolorosa.
A menudo, la urgencia de actuar de una manera u otra iba acompañada de deliberaciones febriles. Hoy, mañana, dentro de una semana. Decir esto mejor que eso otro. A fin de cuentas, sospechando probablemente la ineficacia de todo, recurría a jugármelo a las cartas o con papelitos doblados que escogía al azar con los ojos cerrados. La satisfacción o, al contrario, la decepción que sentía al leer la respuesta servía para informarme sobre mi deseo real.
Si conseguía no sucumbir a la urgencia y postergar uno o varios días la llamada de teléfono que deseaba hacer con todas mis fuerzas, mi voz forzada, las palabras que se me escapaban, inapropiadas o agresivas, arruinaban el efecto que esperaba yo de la demora. Y, me daba cuenta, W. lo tomaba por lo que era, una burda maniobra.
Y ante su negativa a hablar, a su inercia de hombre atrapado entre dos mujeres, un ataque de rabia me privaba de la facultad de argumentar y del uso controlado del lenguaje: a punto de liberar mi dolor en forma de insultos —«gilipollas, quédate con tu putilla»—, acababa hecha un mar de lágrimas.
Un domingo por la tarde fui al teatro con L., de paso en Francia, al que no había visto desde hacía siete años. Luego hicimos el amor en el sofá del salón de sus padres, por un encadenamiento de gestos que salían solos. Me dijo que estaba muy guapa y que se la chupaba de maravilla. En mi coche, al volver a casa, pensé que aquello no bastaba para liberarme. La «purgación de las pasiones» que a menudo esperaba del acto sexual —y que una canción de goliardo expresaba bastante bien: «¡Ah!, clávame la polla en el culo / Y acabemos de una vez / ¡Ah! (etc.) / No se hable más»— no se produjo.
[Yo siempre he esperado muchísimo del placer sexual, aparte del placer en sí. El amor, la fusión, lo infinito, el deseo de escribir. Lo mejor de cuanto llevo conseguido hasta hoy creo que es la lucidez, una especie de visión del mundo súbitamente sencilla y despojada de todo sentimentalismo].
En otoño, durante un coloquio pluridisciplinar en el que intervenía yo, me llamó la atención, entre el público, en la segunda fila, una mujer de pelo castaño y corto, aparentemente más bien bajita, de unos cuarenta y pico años, elegante y sobria, con un traje de chaqueta oscuro, y cuyos ojos se posaban en mí una y otra vez. Junto a su asiento había una mochila de cuero. Supe inmediatamente que era ella. Mientras se sucedían las comunicaciones de los participantes, nuestras miradas no paraban de atraerse y de desviarse inmediatamente después de cruzarse. En el momento del debate, ella pidió la palabra. Con soltura y voz muy segura, hizo una pregunta refiriéndose a mi intervención pero dirigida a mi vecino de mesa. Esa manera ostensible de ignorarme fue una prueba evidente: era ella, que, al leer mi nombre en el cartel que anunciaba el coloquio y que sin duda se había expuesto en los centros universitarios, quería saber qué pinta tenía yo. Pregunté en voz baja a mis compañeros de mesa quién era esa mujer. Ninguno de los dos la conocía. No volvió por la tarde. A partir de aquel momento, identifiqué a la otra mujer con la morena anónima del coloquio. Sentí paz, incluso cierto placer. Luego empecé a pensar que no había bastantes indicios. Más que de esos indicios —ciertamente comprobados, había testigos—, mi convicción venía de haber encontrado en esa sala silenciosa del coloquio un cuerpo, una voz y un corte de pelo acordes con la imagen que de ella me había hecho yo, de haberme tropezado con el ideal forjado y alimentado por mi odio durante meses. Había las mismas posibilidades de que la otra mujer fuera tímida, rubia y de pelo rizado, se vistiera de rojo y llevara la talla 44, pero sencillamente me resultaba imposible creer algo así, esa persona nunca había existido en mi cabeza.
Un domingo, caminaba por las calles vacías del centro de P. El portón del Carmelo estaba abierto. Entré por primera vez. Había un hombre tumbado en el suelo, bocabajo, con los brazos en cruz, salmodiando en voz alta ante una imagen. Frente al dolor que tenía clavado a aquel hombre, el mío no parecía auténtico.
A veces vislumbraba que, si me hubiera dicho bruscamente «la dejo y vuelvo contigo», una vez pasado el primer minuto de felicidad absoluta, de un deslumbramiento casi insoportable, habría sentido una postración, una flacidez mental análoga a la del cuerpo después del orgasmo y me habría preguntado por qué había querido conseguir aquello.
La imagen de su sexo sobre el vientre de la otra mujer surgía menos a menudo que la de una vida cotidiana que él evocaba cautelosamente en singular y que yo oía siempre en plural. No eran los gestos eróticos lo que más iba a unirle a ella (esas cosas se practican continuamente y sin mayores consecuencias en la playa, en el rincón de una oficina, en las habitaciones de hotel alquiladas por horas), pero la barra de pan que él le llevaba a mediodía, las bragas y los calzoncillos mezclados en el cesto de la ropa sucia, el telediario que veían juntos por la noche mientras comían espaguetis boloñesa, eso sí. Fuera del alcance de mi vista, había empezado a aprisionarlo un proceso de domesticación, lento y seguro. A fuerza de desayunos compartidos y de cepillos de dientes en el mismo vaso, le notaba yo en el físico, aunque impalpable, esa impregnación mutua, ese aire de vaga repleción que la vida conyugal confiere a veces a los hombres.
La intensidad de esa sedimentación silenciosa de las costumbres, que tanto había temido durante mi relación con él, me parecía inexpugnable, justificando a mis ojos la obstinación de algunas mujeres por meter en su casa al hombre que quieren, aun a costa de vivir en tensión, insatisfechas y hasta desgraciadas.
Y cuando me apetecía intercambiar con él al teléfono frases como las que nos susurrábamos antes: «Te gustan las pollas, ¿a que sí? —Las pollas, no, tu polla», etc., acababa renunciando. Él las vería ya como frías obscenidades, incapaces de reanimar su sexo puesto que, como esos hombres abordados por una puta, me habría contestado: «Gracias, tengo lo necesario en casa».
En ciertos momentos, cada vez más frecuentes, creía fugazmente que podría terminar con esa ocupación, romper el maleficio tan fácilmente como pasar de una habitación a otra o como salir a la calle. Pero faltaba algo, y no sabía de dónde vendría ese algo —del azar, del exterior, o de mí misma.
Una tarde, estaba con él en un café por la zona de la iglesia de Saint-Philippe-du-Roule. Hacía un frío glacial y la sala apenas tenía calefacción. Desde donde me encontraba podía ver mis piernas en uno de los espejos ovales que adornaban extrañamente la parte inferior de la barra. Me había puesto unos calcetines demasiado cortos y las perneras remangadas del pantalón dejaban al descubierto una franja de piel blanca. Aquel café era todos los cafés de mi vida donde me había sentido triste por culpa de un hombre. Este último se mostraba, como de costumbre, evasivo y prudente. Nos separamos en el metro. Iba a reunirse con la otra mujer, volver a un piso que yo nunca conocería, a seguir viviendo con ella en su espacio familiar como antes viviera en el mío. Al bajar las escaleras del metro me repetía a mí misma, «¡qué mal!, ¡qué mal!».