Credo
III. El sentido de la Cruz y de la muerte de Cristo
Página 8 de 17
- III -
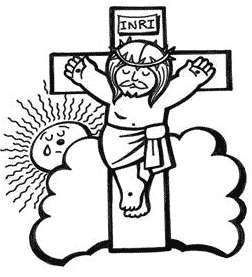
El sentido de la Cruz
y de la muerte de Cristo
Si se quisiera hacer una especie de ubicación conceptual, sin valorar previamente, podríamos situar al Cristo de los cristianos en un cruce histórico-universal de coordenadas, determinado por las más relevantes figuras religiosas de la humanidad y por las religiones que ellas inspiraron. ¿Qué quiere decir esto?
1. En el cruce de coordenadas de las religiones universales
En ese cruce de coordenadas estaría en el plano izquierdo el nombre de Buda, prototipo, como ya hemos visto, del Iluminado, del maestro de meditación: símbolo, de la India al Japón, de la concentración interior, espiritual, y de la renuncia al mundo en la comunidad de una orden monástica. El Buda: modelo de una vida según el sendero óctuple, que lleva a la eliminación del sufrimiento y al nirvana.
En el plano derecho se vería el nombre de Confucio, prototipo del sabio oriental, representante de una ética que ejerce su influjo de Pekín a Tokio y de Seúl a Taipeh, dondequiera que se sepa leer la escritura china. Kung Fu-tsu: símbolo de la estabilidad de una moral familiar y social, renovada conforme al espíritu y al ritual de un pasado ideal, garante de un orden universal, modelo de un vivir en armonía, el hombre con los demás hombres, el hombre con la naturaleza.
En el plano superior estaría el nombre de Moisés, de quien, como todos los israelitas, también procede Jesús: Moisés, prototipo del profeta, símbolo poderoso de la Tora, la validez absoluta de las órdenes escritas de Dios, tal y como fue ampliada después, más y más, por los hombres. Moisés: para los judíos, dondequiera que estén, modelo de una vida ajustada a las órdenes de Dios, ley de Dios en este mundo y, precisamente por eso, llamamiento a dominar moralmente el mundo.
En el plano inferior está el nombre de Mahoma, que se ve a sí mismo como un profeta en la línea de Moisés y Jesús, el Mesías, y como el broche final, como el «sello» ratificador de todos los profetas anteriores. De Marruecos a Indonesia, de Asia Central al cuerno de África, se le tiene por el profeta por excelencia, símbolo de una religión que también quiere prevalecer totalmente en el plano de la sociedad y que, mediante la conquista del mundo, aspira a constituir Estados teocráticos. Mahoma: modelo de vida adaptada al Corán, la revelación primigenia y definitiva de Dios en el camino hacia el juicio final y el paraíso.
Sin duda ha quedado claro cuán inconfundibles e inintercambiables son esos representantes de las tres grandes corrientes religiosas que tienen su origen en muy distintas regiones de la tierra:
la corriente semítica, de carácter profético: Moisés y Mahoma;
la corriente india, de carácter místico: Buda y Krishna;
la corriente del Extremo Oriente, que tiene carácter sapiencial: Kung Fu-tsu y Lao-tse.
No son posibilidades más o menos casuales sino exponentes de unas cuantas posiciones, o mejor, opciones, religiosas fundamentales. Pues en ellas el hombre tiene que elegir: por mucho respeto que profese a los otros caminos, no puede recorrerlos todos a la vez. Son demasiado diferentes, por más que hoy —como cabe esperar— haya un acercamiento recíproco en muchos aspectos y alguna vez puedan llegar a encontrarse en la meta oculta.
Quien elige como camino de vida el seguir a Jesucristo —y la fe es una elección que implica confianza incondicional e inquebrantable—, elige una figura que es diferente de todas las otras: Jesucristo es:
diferente del místico que cierra ojos y oídos, en un espíritu de interioridad y soledad propio de la India;
diferente del sabio acrisolado en el espíritu de armonía y humanidad propio del Extremo Oriente;
diferente del profeta y caudillo, curtido en la lucha, imbuido del espíritu de la victoriosa fe árabe en el Dios único.
Radicalmente distinto, para muchos casi aterradoramente distinto, es ese Cristo, si recordamos aquella imagen suya que ya tuvimos presente al compararla con la del Buda sonriente, sobre la flor de loto: la imagen del sufriente por antonomasia.
2. La imagen del Sufriente por antonomasia
Durante cosa de un milenio nadie osó pintar con realismo la imagen del Sufriente. En los primeros siglos aún se tenía conciencia de cuán monstruoso y absurdo era lo que el mensaje cristiano le pedía al mundo: ¡un agonizante, clavado en el poste de la ignominia, era el Mesías, el Cristo, Hijo de Dios! ¡Y la cruz —el más abominable de todos los instrumentos de ejecución y de castigo—, signo de vida, de salvación y de victoria! Independientemente de todo el simbolismo que hoy en día esotéricos, psicoterapeutas y simbolistas, basándose en la historia de las religiones, puedan encontrarle (o simplemente añadirle por cuenta propia) a la cruz: la cruz de Jesús fue ante todo y sobre todo un hecho histórico brutal (por eso a Poncio Pilatos le correspondió un lugar en el credo) y no tuvo nada, absolutamente nada que ver, con vida, totalidad y verdadera humanidad. Precisamente un hombre como el apóstol Pablo, ciudadano de dos mundos, el judío y el helenístico, tenía plena conciencia de lo que él exigía a los hombres de su tiempo cuando les presentaba su «palabra de la cruz»: para los griegos «una necedad» y para los judíos «un escándalo[26]». El mismo estado de cosas hallamos, por supuesto, en la Roma de los Césares: lo que se contaba de aquel nazareno tenía que sonar a broma de mal gusto, a mensaje estúpido y primitivo, propio de asnos, y esto en el sentido más literal: pues eso exactamente es lo que quiere decir la primera representación plástica del Crucificado que ha llegado hasta nosotros: una caricatura que alguien grabó algún día, en el siglo III, en una pared del Palatino, la residencia imperial de Roma, y que representa a un crucificado, pero provisto de una cabeza de asno y debajo la inscripción «Alexamenos adora a su Dios».
Por eso apenas puede sorprender el hecho de que en los tres primeros siglos del cristianismo haya representaciones de Cristo concebido, por ejemplo, como el buen pastor, joven e imberbe, pero que no haya ninguna representación del Crucificado, y que sólo después de Constantino empiece a aparecer la cruz como símbolo y tema figurativo, si bien al principio sólo en los sarcófagos. Las más antiguas representaciones que han llegado hasta nosotros de la crucifixión son del siglo V: una de ellas se halla en una placa de marfil, conservada en el Museo Británico, la otra, en la puerta de madera de la Basílica de Santa Sabina de Roma. Pero, aquí como allí, se evita toda expresión de sufrimiento; Cristo aparece en actitud de vencedor o de orante. En la temprana Edad Media y en el Románico, las representaciones de Cristo todavía están caracterizadas por la reverencia y el respeto; la corona real no sólo adorna al juez del universo, sino también al Señor crucificado, aunque ahora el pintor o escultor se vaya atreviendo cada vez más a realizar composiciones de mayor tamaño.
Hay que esperar a la plenitud del arte gótico y al primer Renacimiento para que la figura de Cristo pierda su hierática rigidez y se vea sustituida por una noble humanidad. Bajo la influencia del misticismo de la Pasión de Bernardo de Claraval o de Francisco de Asís se insiste ahora en el sufrimiento de Cristo. Pero hasta el gótico tardío no aparece el sufrimiento del Crucificado como tema central. Y mientras que el Cristo de Fra Angélico, el dominico florentino del primer Renacimiento italiano, aún sufre con reposada belleza, al norte de los Alpes el Cristo sufriente va siendo representado con un realismo cada vez más crudo, la cabeza coronada de espinas. Y mientras el apogeo del Renacimiento italiano, influido filosóficamente por el neoplatonismo y apoyado socialmente por las capas superiores, representa a Cristo como prototipo del hombre ideal, el Gótico tardío alemán, que es, por el contrario, resultado del esfuerzo religioso del individuo y de las conmociones de la sociedad, lo representa como Varón de Dolores, torturado, azotado, quebrantado, agonizante.
Pero ninguna de las intensas y vigorosas representaciones del Crucificado realizadas en aquella época supera seguramente a la que pintó un artista que sigue siendo hoy un personaje bastante desconocido y cuyo verdadero nombre no salió de nuevo a la luz hasta el siglo XX: la Crucifixión de Mathis Gothardt-Neithardt, conocido como Matthias Grünewald (hacia 1470 - 1528). En vísperas de la Reforma de 1512 - 1515, cuando la riqueza pictórica de Alemania era superior a la de todos los tiempos anteriores, en su retablo de Isenheim —un formidable «libro» catequético que puede ser «hojeado» sobre el altar Grünewald— traspuso en imágenes importantes artículos del credo. Por así decir, para los días de diario, cuando el «libro» quedaba cerrado, creó una representación de la crucifixión de Jesús de tan estremecedora fuerza, que el Crucificado de Grünewald pasó a ser el modelo antonomásico del sufrimiento infinito.
Sólo cuatro figuras secundarias hay en ese retablo de la Pasión: bajo la cruz, a la derecha —desde la perspectiva del observador—, Juan Bautista, firme y casi impasible, señalando con el dedo índice, que tiene extendido en ademán imperioso, hacia el Cristo sufriente (pintura cristocéntrica, por así decir, lo que hizo que justamente ese cuadro adornara el gabinete de trabajo de Karl Barth, para quien, por otra parte el corderito situado a la derecha del Bautista, blanco e inocente, con la sangre que fluye y cae en el cáliz eucarístico —símbolo del sacramento—, era menos importante).
A la izquierda de la cruz, la madre de Jesús, con rostro lívido, petrificado, y túnica de palidez cadavérica, las manos en actitud de orar y dirigidas a su hijo, y sin embargo próxima al desfallecimiento, sostenida únicamente por el discípulo preferido, lleno de dolor y compasión, vestido enteramente de rojo. Y, finalmente, arrodillada ante la cruz, con gran exuberancia de ropaje, de color y de cabellos, largos y rubios, María Magdalena, símbolo de la desesperada lucha del individuo por Dios, lucha provocada por tamaño fracaso.
Debido a esas pocas figuras secundarias, Cristo, de un tamaño mayor que el natural, se destaca más aún: los dedos, casi lo más doloroso en esa encarnación del dolor, convulsivamente estirados y deformados, los pies asimismo traspasados por un clavo de enorme tamaño. Su cuerpo, todo él plagado de heridas, cuelga pesadamente de la cruz. La cabeza, con la tortura adicional de la corona de agudas espinas, está caída sobre el pecho. Sus labios, después de haber gritado el abandono de Dios, aparecen abiertos, sin sangre y sin vida. Un inaudito sermón de Viernes Santo, para cultos y para analfabetos a un tiempo.
«¡Ya basta! ¡Demasiado sufrimiento!». En el museo de Unterlinden, de Colmar, algunos se apartarán asustados, asqueados incluso, de esa imagen de tormento y oprobio. «También se puede exagerar el sufrimiento…». En esa pintura, sin embargo, no hay exageración alguna, y quien así habla no sabe quién rezaba en el monasterio de Isenheim, en tiempos de Grünewald, delante de aquel Crucificado: no sólo los canónigos, en la sillería del coro, con todo el resto del personal, sino también, bien separados de ellos por el peligro de roce y de contagio, los más pobres entre los pobres. Atormentados, amontonados y deformes miraban a través de los gruesos barrotes de la reja, por encima de las cabezas de los clérigos, hacia su Señor sufriente. Eran leprosos, gente atacada por el terrible azote, por la «enfermedad ardiente», por el «fuego infernal», y cuyas deformaciones de rostro, dedos, piel y huesos no carecían de semejanza con las del Cristo de Grünewald. Oraban ante aquel Crucificado. Hasta finales de la Edad Media, los leprosos eran cruelmente segregados de la sociedad humana, desheredados muchas veces y en ocasiones hasta declarados muertos. Hacia el año 1200 Europa contaba con unas 20 000 leproserías, para aislar por la fuerza a los leprosos; una de ellas, aneja al monasterio de los antonitas, estaba en Isenheim, y allí, en la iglesia del hospital, se hallaba el retablo de Grünewald.
«Pero todo eso ya está superado, eso es sólo la devota y lúgubre Edad Media», exclama el hombre contemporáneo, que se ha apartado del Crucificado, «ya la Reforma acabó con las imágenes de las iglesias, y muchas veces incluso con la cruz, y todavía más nuestra Ilustración, con su espíritu optimista. Usted sabe mejor que nosotros cuántos abusos se han cometido en la Iglesia con la cruz, y eso hasta el día de hoy».
Sí, es bien amargo, pero no puedo negarlo: desgraciadamente, lo más profundo y fuerte del cristianismo ha caído en descrédito a causa de aquellos «devotos» que, como decía sarcásticamente Nietzsche —hijo de pastor—, «se arrastran hasta la cruz», encorvados, «oscuros y refunfuñadores y trashogueros» y, viejos y fríos, han perdido «toda valentía[27]». Y de ahí resulta que la expresión alemana «arrastrarse hasta la cruz» signifique hoy, más o menos, plegarse, no atreverse, ceder, bajar silenciosamente la cerviz, inclinarse, someterse, entregarse. Y «llevar la propia cruz» significa someterse, humillarse, anonadarse, no abrir la boca, apretar los puños… La cruz, símbolo de cobardes e hipócritas, y precisamente en la Iglesia, en la que más de un jerarca, con una espléndida cruz adornándole el pecho, trata de justificar como «cruz que Dios envía» no sólo la represión causada por él sino también el celibato, la discriminación de la mujer, todo género de desgracias y hasta los hijos que no se desean.
¿Es eso lo que significa ir en pos de la cruz? No, en absoluto. Ir en pos de la cruz, hagamos esta aclaración de principio, no significa según el Nuevo Testamento aceptar la falta de emancipación, ni tampoco es mera adoración litúrgica o mística meditación, ni tampoco el encuentro de la propia identidad, de manera esotérico-simbólica, haciendo consciente lo inconsciente, ni tampoco una imitación ética, literal, del camino de Cristo, quien, ésa es la verdad, no puede ser imitado. Ir en pos de la cruz no se refiere a la cruz de Cristo, sino que significa, simplemente, cargar con la propia cruz, que nadie conoce mejor que el propio interesado y que también implica, evidentemente, «la aceptación de sí mismo» (Romano Guardini) y de la propia «sombra» (C. G. Jung). Seguimiento de la cruz significa seguir, con los riesgos de la propia situación y con la inseguridad del porvenir, el propio camino: eso sí, conforme a las indicaciones de aquel que ya recorrió antes el camino y hacia el cual señala el dedo de Juan.
Y entonces no basta, como en nuestro credo (o como en el retablo de Isenheim), pasar por alto la vida pública de Jesús, su predicación y su actuación, y dar un salto, por así decir, de la Navidad al Viernes Santo. El credo tradicional —esto lo echan de menos hoy los cristianos conscientes— no contiene una sola palabra relativa al mensaje y a la vida de Jesús. Pero para comprender por qué murió Jesús de Nazaret, hay que comprender cómo vivió. Para entender por qué tuvo que sufrir esa muerte, hay que haber entendido algo de la época en que vivió. Para entrever por qué murió tan pronto, se tiene que haber entrevisto quién fue Jesús, qué defendió y contra quién habló y luchó. Quien prescinde de la situación político-social —religiosa de su tiempo, no podrá comprender bien a Jesús.
3. ¿Un revolucionario político?
Por mucho desacuerdo que haya entre eruditos judíos y cristianos, todos coinciden en que Jesús no pertenecía al establishment judío. No era saduceo, no era ni sacerdote ni teólogo. ¡Era un «laico»! No se veía a sí mismo como perteneciente a la clase dominante y en ninguna ocasión mostró conformismo, ni defendió el orden establecido. El teólogo cristiano no puede sino dar la razón al judío Joseph Klausner, estudioso de la figura de Jesús, cuando dice: «Jesús y sus discípulos, que procedían de las amplias capas populares y no de la clase dominante y rica, estaban poco influidos por los saduceos… Jesús, carpintero galileo, hijo de carpintero, y los sencillos pescadores de su entorno… (estaban)… tan alejados de los saduceos como estaban alejados del pueblo llano aquellos aristocráticos sacerdotes. El solo hecho de que los saduceos negaran la resurrección de los muertos y no siguieran desarrollando el pensamiento mesiánico tiene que haber alejado de ellos a Jesús y a sus discípulos[28]».
Pero, cuestión importante: ¿Fue por ello un revolucionario político, como supone un primer grupo de intérpretes judíos? Pues bien, los evangelios nos presentan, de eso no cabe duda, a un Jesús que sabía lo que quería, decidido, indoblegable llegado el caso, también batallador y beligerante, y siempre libre de todo temor: pues, según sus propias palabras, había venido a traer fuego a la tierra, y no había que tener miedo de quienes sólo matan el cuerpo y, fuera de eso, nada consiguen.
Se aproximaban tiempos de espada, decía, tiempos de grandes dificultades y peligros. Pero también es claro que Jesús no predicó la violencia. La cuestión de si hay que emplear la violencia recibe una respuesta enteramente negativa en el Sermón del Monte. Y cuando van a prenderle, Jesús dice también: «Mete la espada en la vaina, pues todos los que echan mano de la espada, morirán por la espada» (Mt 26,52). Cuando le prendieron, Jesús estaba sin armas, indefenso, y no empleó la violencia. Y por eso los discípulos, que si hubiesen participado en una conjura política también habrían sido hechos prisioneros, no fueron molestados.
Pero: «¿Cómo fue lo de la limpieza del templo, que a veces hasta puede interpretarse como una ocupación del templo?». Sí, Jesús tenía, en efecto, la valentía de provocar, a manera de signo. El Nazareno no fue en modo alguno tan suave y delicado como gustaban de pintarle los «nazarenos» —que no eran Grünewald— del siglo XIX. Pero, si nos atenemos a las fuentes, no se puede decir que ocupase el templo; en ese caso hubiese intervenido inmediatamente la cohorte romana desde la fortaleza Antonia y la historia de la pasión hubiese tomado un curso diferente. No, según las fuentes, se trató de una expulsión de los mercaderes y los cambistas: una intervención cargada de simbolismo, una provocación profética de carácter individual, que implica una manifiesta toma de posición: en contra del tráfico mercantil y de los jerarcas y negociantes, y a favor de la santidad del lugar, que debe ser lugar de oración. Aquella acción del templo posiblemente estuvo unida a la amenaza de destruir el templo y reedificarlo al final de los tiempos. Tamaña provocación religiosa fue sin duda alguna un desafío radical a la jerarquía eclesiástica y probablemente también a los grupos de población de Jerusalén que tenían intereses económicos relacionados con la afluencia de peregrinos y con la ampliación del templo. Parece evidente que en la ulterior condena del Nazareno esa provocación jugó un papel importante, si bien en modo alguno exclusivo.
Pero repitámoslo: de ninguna manera puede hablarse, como pretenden algunos investigadores judíos, de una revolución sionista-mesiánica:
¿Acaso exhortó Jesús a boicotear el impuesto? ¡En absoluto! «Dad al César lo que es del César» (Mt 22,21), reza su respuesta, y eso no es un llamamiento a no pagar los impuestos. Eso significa también, por otra parte: No deis al César lo que es de Dios. Así como la moneda pertenece al César, el hombre como tal pertenece a Dios.
¿Proclamó Jesús una guerra de liberación nacional? No: es notorio que permitía que le invitaran a comer los más desacreditados colaboradores de las fuerzas de ocupación, y de vez en cuando ponía como ejemplo al samaritano, al enemigo del pueblo, casi más odiado aún que los paganos.
¿Propagaba Jesús la lucha de clases? De ningún modo. ¡Él no dividía a las personas, como tantos militantes de su época, en amigos y enemigos!
¿Abolió Jesús la ley en aras de la revolución? No, él quería ayudar, curar a todo aquel a quien él, curador carismático, podía curar.
No, nada de obligar al pueblo a ser feliz, por voluntad de determinados activistas. Primero el reino de Dios, y todo lo demás se dará por añadidura.
Así, el mensaje de Jesús del reino de Dios no culminó en el llamamiento a imponer por la fuerza, por la violencia, un futuro mejor: quien echa mano a la espada morirá por la espada. Su mensaje tiene como meta la renuncia a la violencia: no oponer resistencia al mal; hacer bien a quienes nos odian; bendecir a quienes nos maldicen; orar por quienes nos persiguen, liberar de sus demonios a los atormentados, angustiados, deprimidos, a los enfermos psicosomáticos. En ese sentido, Jesús fue un «revolucionario» cuyas exigencias eran, en el fondo, más radicales que las de los revolucionarios políticos y superaban la alternativa entre orden establecido y revolución sociopolítica. Si se interpreta bien, Jesús fue, por tanto, con su bondad llevada a la práctica, más revolucionario que los revolucionarios.
En lugar de herir y lacerar, curar y consolar.
En lugar de devolver el golpe, perdonar sin condiciones.
En lugar de emplear la violencia, estar dispuesto a sufrir.
En lugar de cantos de odio y venganza, bienaventuranza para los pacíficos.
En lugar de exterminar a los enemigos, amar a los enemigos.
«¿Pero no querrá decir esto» —la pregunta viene por sí sola «que Jesús propugnaba una religiosidad de espaldas al mundo, una ascética monacal?». Tal pregunta exige una respuesta, en vista de que a este respecto se han hecho en repetidas ocasiones las más curiosas especulaciones por parte de espíritus pseudocientíficos.
4. ¿Un asceta, un monje?
Hasta mediado el siglo actual no se ha sabido que en tiempos de Jesús hubo monjes judíos, en el monasterio de Qumrán, en el Mar Muerto. Pero ya desde la época del historiador Flavio Josefo se tenía noticia de la existencia de hombres «piadosos» (en arameo, chasidfa; en hebreo, chasidim), llamados ahora «eseos» o «esenios», que vivían retirados del mundo, en aldeas (y, esporádicamente, también en las ciudades). En el apogeo de la investigación de Qumrán se han querido encontrar muchas veces vinculaciones entre Qumrán y Juan Bautista (lo cual es posible), pero también entre Qumrán y Jesús, lo que, sin embargo, ha resultado ser una tesis cada vez más improbable. Ni la comunidad de Qumrán ni el movimiento esenio aparecen mencionados tan sólo una vez en los escritos neotestamentarios, del mismo modo que, a la inversa, el nombre de Jesús no aparece en los escritos de Qumrán (cuya publicación se vio aplazada por obra de especialistas temerosos y de mente estrecha, pero no fue impedida, como se afirmaba en una pésima publicación de corte periodístico, porque contuvieran nuevos y peligrosos textos).
Fue el gran sabio —y posterior «doctor de la Selva Virgen»— Albert Schweitzer quien ya en su época de teólogo opuesto a la teología burguesa-liberal llamó la atención sobre el hecho de que los evangelios no presentan a Jesús como un personaje socialmente adaptado. Durante su actividad pública, Jesús llevó una vida errante, nómada; para su familia, era más bien uno «que pasaba de todo» y a quien ellos, la madre y los hermanos, tenían por «loco» y querían llevarse a casa. También es evidente que Jesús vivió célibe, lo que siempre ha dado pie a novelistas, cineastas y autores de «musicales» para idear hipótesis no verificables y de escaso interés.
¿Fue Jesús, entonces, un adepto o un simpatizante de aquella comunidad monástica? No, Jesús no fue un monje de consumada espiritualidad ni un asceta. ¿En qué se distingue él? En muchas cosas:
Jesús no vivió de espaldas al mundo: actuó ante los ojos de todos, en aldeas y ciudades, en medio de los hombres. Tenía trato hasta con gente de mala fama, con los «impuros» según la ley, con los que rechazaba Qumrán, incluso con los leprosos, y no le importaba provocar escándalos. Indudablemente, para él era más importante la pureza de corazón que todos los preceptos relativos a la purificación exterior.
Contrariamente a los monjes de Qumrán, Jesús no predicaba la bipartición de la Humanidad: el dividir a los hombres en hijos de la luz e hijos de las tinieblas, en bien y mal —y eso ya
a priori
, desde un principio—, no era lo suyo. Cada persona tiene que arrepentirse, pero cada persona puede también arrepentirse; a todos se les ofrece el perdón, se les da la posibilidad de volver a empezar.
Jesús no vivió como un asceta, no fue un fanático observante de la ley, como los esenios y los monjes de Qumrán: no exigía la renuncia por la renuncia, ni especiales esfuerzos ascéticos. Antes bien, participaba en la vida de los hombres, comía y bebía con los suyos y permitía que le invitaran a banquetes. En comparación con Juan Bautista, es notorio que le echaron en cara que comía y bebía en exceso. No fue por su bautismo sino por la cena anterior a su inminente prendimiento por lo que dejó en sus discípulos indeleble recuerdo. El matrimonio, por otra parte, no era para él una cosa impura sino voluntad del Creador. Su renuncia al matrimonio fue voluntaria y él no impuso a nadie el celibato. Ni tampoco era condición absolutamente necesaria para ser discípulo suyo (si no se quería compartir su vida errante) el renunciar a todos los bienes materiales.
Jesús no formuló ninguna regla comunitaria: el orden jerárquico, que era y sigue siendo hoy lo normal en toda orden religiosa, fue invertido por él: los más bajos han de ser los más altos, y los más altos, los siervos. La subordinación tiene que ser recíproca, en un servicio común. Y para ello no hacen falta ni noviciados, ni promesas iniciales, ni votos, ni juramentos. Jesús no exigió prácticas regulares de piedad, ni largas oraciones, ni ropajes distintivos, ni baños rituales. Lo que le caracteriza, frente a Qumrán, es una asombrosa irregularidad, naturalidad, espontaneidad y libertad. Orar incansablemente no significa para él rezar horas canónicas o una multitud de oraciones litúrgicas, sino que el hombre, que en todo momento lo espera todo de Dios, pero que, por otra parte, tiene también tiempo para Dios, ha de guardar una actitud de constante oración.
¿Cuál es entonces el núcleo real, válido para entonces y para ahora? Respuesta: el Jesús de la historia se encuentra también en un cruce de coordenadas intrajudío de distintas opciones que siguen teniendo importancia hoy: si Jesús no quiso adherirse al establishment, pero tampoco al radicalismo político de una revolución violenta, si, finalmente, no deseó tampoco el radicalismo apolítico de la emigración piadosa, ¿no le correspondía entonces una cuarta opción intrajudía: la opción del pacto moral, la armonización entre las exigencias de la ley y las exigencias de la vida diaria? Tal fue, en aquella época, la forma de concebir la vida que tenían los fariseos. La pregunta reza, pues: ¿fue Jesús una especie de fariseo?
5. ¿Un piadoso fariseo?
Pero ya estoy oyendo al hombre de nuestro tiempo, y desde luego no sólo al de fe judía: «Sabemos hoy que, en muchos aspectos, los evangelios no dan una imagen objetiva de los fariseos. Esa imagen está deformada desde un principio por el conflicto existente entre ellos y la joven comunidad cristiana. Ellos eran, en realidad, los únicos representantes que aún quedaban del judaísmo oficial, tras la destrucción del templo y de toda la ciudad de Jerusalén. Eran también los principales adversarios de las incipientes comunidades cristianas, y ellos cargaban con la culpa de casi todo». Es cierto. Incluso en documentos oficiales de la Iglesia se pide hoy un cambio de mentalidad frente a los fariseos: lo que fundamentalmente pretendían los fariseos era actualizar la Tora como palabra de Dios que obliga también en la actualidad; eran hombres que tomaban muy en serio la causa de Dios y cuya actitud básica era la de «sentir alegría ante la ley».
El nombre de fariseo significa «separados». Y esos «separados» querían concretamente dos cosas: tomar radicalmente en serio los mandamientos de Dios y observarlos con escrupulosa exactitud. Más aún, en la convicción de que Israel es un «reino de sacerdotes y un pueblo santo» (Ex 19,6) querían observar estrictamente y de manera voluntaria las prescripciones sobre la purificación ritual (y también, en especial, el diezmo), que la ley sólo hacía obligatorias a los sacerdotes. Pero, al mismo tiempo, siendo hombres (las mujeres tampoco desempeñaban papel alguno en el movimiento fariseo) que tenían una cercanía al pueblo muy diferente a la de los sacerdotes recluidos en el templo, querían adaptar sensatamente la ley a la actualidad y así hacerla practicable. Querían descargar la conciencia de los hombres, darles seguridad; querían determinar exactamente hasta dónde se podía llegar sin cometer pecado.
¿Y Jesús? ¿No tenía él mucho en común con los fariseos? Habría que discutir detalladamente la relación de Jesús con el fariseísmo; lo he hecho en el libro sobre el judaísmo. Muchos, demasiados intérpretes de la figura de Jesús han pasado tendenciosamente por alto o tratado con negligencia, y eso a costa del judaísmo, los puntos en que Jesús coincidía con los fariseos. Y, sin embargo, Jesús vivía, como los fariseos, en medio del pueblo; su campo de acción, donde hablaba y enseñaba, como ellos, eran las sinagogas. Jesús tenía trato con los fariseos y, según Lucas, se sentaba con ellos a la mesa. Más aún, según autores judíos y cristianos, para casi todos los versículos del Sermón del Monte se pueden hallar paralelos y analogías rabínicas. No es, pues, de extrañar que la mayoría de los intérpretes judíos vean a Jesús en la inmediata proximidad de los fariseos. Y, en efecto, lo mismo que para los fariseos, para Jesús la autoridad de Moisés estaba fuera de toda discusión. Nunca se debería haber puesto en duda que él tampoco quiso abolir la Tora: no quiso derogarla sino «darle cumplimiento» (Mt 5,17).
Pero hay que tener en cuenta lo siguiente: «dar cumplimiento» —esto se deduce de los pasajes del Sermón del Monte que siguen a esta frase— significa para Jesús profundizar, concentrar y radicalizar la ley de Dios: desde su más íntima dimensión, es decir, desde la intención primigenia de Dios. Jesús estaba convencido de que a esa ley no se le debía quitar ni poner nada que estuviese en contradicción con esa intención primigenia, con la voluntad de Dios, que tiende al bien del hombre. Esto se refiere sobre todo, lógicamente, a la halaká de la Tora, que con sus palabras, mandamientos y preceptos constituye aproximadamente una quinta parte del Pentateuco. «Dar cumplimiento» significa concretamente:
ahondar en la ley tomando decididamente en serio la voluntad de Dios contenida en ella;
concentrar la ley uniendo el amor a Dios y el amor al prójimo; el amor es el núcleo y la medida de la ley;
radicalizar la ley entendiendo el amor al prójimo, más allá del propio pueblo, como amor también a los enemigos.
¿Y cómo? Perdonando sin poner límites, renunciando al poder y al derecho sin esperar nada a cambio, sirviendo sin que haya superiores ni inferiores.
En cuanto a los paralelismos y analogías con el Sermón del Monte (y con el conjunto de la doctrina de Jesucristo), seguramente tiene razón el sabio judío Pinchas Lapide cuando afirma: entre el Sermón del Monte y los pasajes paralelos judíos existe la misma diferencia que entre un edificio y los bloques de piedra con que éste fue construido. Solamente así se explica la inmensa fuerza de ese mensaje, que muchas veces hace avergonzarse a los propios cristianos y que pudo dar impulsos a personas procedentes de culturas totalmente distintas, como al Mahatma Gandhi. No se puede negar que es muy distinto que tres docenas de sentencias pronunciadas por tres docenas de rabinos se hallen documentadas en tres docenas de pasajes del Talmud y que todas ellas estén concentradas en un solo rabino. Es decir, lo inconfundible no son las frases sueltas de Jesús sino el conjunto de su mensaje. Y la cuestión no es si el amor a Dios y al prójimo se encuentran ya en la Biblia hebrea (se encuentran, en efecto), sino qué valor les atribuye la predicación del Rabbí de Nazaret, qué orden de importancia les corresponde y qué consecuencias se deducen de ello. Dicho de otro modo: nada hay que objetar contra los fariseos «como tales» y sus auténticas virtudes: ese fariseo que pone Jesús como ejemplo en la célebre parábola (Lc 18,9 - 14) no es en absoluto un hipócrita. Es un hombre perfectamente honrado y piadoso que dice la pura verdad. Pues estaba convencido de haber hecho todo lo que la ley exigía de él. Los fariseos eran personas de ejemplar moralidad y gozaban de la correspondiente buena fama entre los que no se lo tomaban tan en serio. ¿Qué vamos a reprocharles entonces?
Pero digámoslo una vez más: ¿era Jesús simplemente un fariseo piadoso y «liberal»? Respuesta: en los detalles de la vida cotidiana hay semejanzas innegables, pero en el conjunto de su actitud básica religiosa Jesús era distinto. No estaba orgulloso de sus méritos, de su condición de hombre justo, no sentía desprecio por el pueblo llano que no conocía la ley (Am-ha-arez). No se apartaba de los impuros, de los pecadores, ni predicaba una doctrina estrictamente retributiva.
¿Qué predicaba entonces? La confianza exclusiva en la gracia y misericordia de Dios: «Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador» (Lc 18,13). El mísero publicano, que no puede presentar a Dios mérito alguno, es alabado por su fe y su confianza; el fariseo, no. Justificación del pecador por la fe.
No cabe duda: si nos atenemos a las fuentes auténticas, sólo cabe constatar que Jesús no fue en absoluto el típico fariseo, que «sentía alegría ante el mandamiento» y la interpretación casuística. No se deben comparar frases sueltas, aisladas de su contexto; hay que leer los textos en el contexto. Entonces se puede comprobar, como lo testifican todos los evangelios con absoluta unanimidad, lo siguiente: los 613 mandamientos y prohibiciones de la ley, tan importantes para los fariseos, no eran lo que Jesús quería inculcar. En ningún momento exhorta a sus discípulos a estudiar la Tora. En ningún momento quiere, como los fariseos, dar reglas precisas para la aplicación de la ley y así «edificar una cerca en torno a la ley», un muro de protección, para garantizar el cumplimiento de los mandamientos. En ningún momento quiere, como ellos, hacer extensivo a los laicos y a la vida práctica de éstos los ideales de pureza legal y de santidad de los sacerdotes encargados del servicio del templo.
En resumen, la actitud básica, la tendencia general, es distinta: en comparación con el conjunto de los fariseos, Jesús es de una asombrosa despreocupación e indulgencia. ¿No tenía que socavar totalmente la moral el hecho de solidarizarse, peor aún, de sentarse a la mesa con los impuros y pecadores, el hecho de que el hijo perdido, descarriado, al final quede en mejor situación frente al padre que el hijo bueno que permaneció en casa, y, lo que aún es peor, el hecho de que ese publicano desaprensivo reciba mejor trato por parte de Dios que el piadoso fariseo, quien, realmente, no es como otros hombres, como los estafadores, como los adúlteros? Pese a todas mis simpatías por el judaísmo rabínico: en este punto no se deben decir las cosas a medias, sino que, con toda imparcialidad, hay que tomar nota de la diferencia.
6. No las habituales discusiones de escuela, sino confrontación y conflicto
La mayor parte de los estudiosos de Jesús, judíos y cristianos, están hoy de acuerdo en que para Jesús, «el mayor observador y crítico de la espiritualidad farisea[29]», no tenía importancia el cumplimiento en sí de la Tora, sino el bien del hombre concreto. Su libre actitud frente a la ley y su trato con personas que desconocían o incumplían la ley le acarreó, por tanto, serios conflictos. El cuadro general, inequívoco, que nos ofrecen las fuentes auténticas, es el siguiente: no sólo por su crítica del templo causó escándalo Jesús, sino por su diferente interpretación de la ley y por su posición de principio, por su actitud general, sobre todo en lo relativo a tres grupos de problemas, que tienen importancia hasta el día de hoy en el judaísmo:
los preceptos sobre la pureza legal,
los preceptos sobre el ayuno,
el sábado.
¿Ayuda una tal distinción al diálogo judeo-cristiano? Yo creo que lo que más ayuda es una actitud de simpatía, la investigación seria y la honradez intelectual. Pues, en mi calidad de ecumenista cristiano, me niego vehementemente a aislar a Jesús de sus raíces judías. Pero, a la inversa, cabe esperar que los ecumenistas judíos desaprueben la nivelación intrajudía del mensaje —tanto tiempo rechazado en el seno del judaísmo— de Jesús. ¿Es de verdad suficiente, desde el punto de vista histórico, considerar a Jesús como un gran fariseo que tenía su «acervo específico», como otros grandes fariseos? ¿Se puede, en aras de la amistad judeo-cristiana, rebajar el conflicto de Jesús, un conflicto que terminó en muerte, al nivel de las habituales discusiones entre las escuelas farisaicas? ¿Que Jesús de Nazaret murió por diferencias de escuela? En cualquier caso fue el Nazareno, y no cualquiera de los otros rabinos «liberales», quien se vio arrastrado a un conflicto que terminó en muerte.
«Sin embargo», preguntan, llegados a este punto, muchos contemporáneos, «¿no se trata siempre, en el marco de este cruce de coordenadas, del plano horizontal? ¿Dónde queda el vertical? ¿Dónde interviene Dios en toda esa historia de Jesús de Nazaret?». Pues bien, si nos atenemos a las fuentes, esos conflictos siempre hacían surgir esta pregunta: «Pero tú, ¿con qué derecho, con qué poderes estás hablando y haciendo todo eso?». No hay que soslayar esta pregunta sobre los poderes, sino tratarla como un tema explícito. Es y sigue siendo una pregunta apremiante:
7. ¿En nombre de quién?
¿Qué pensáis de él? ¿Quién es? ¿Uno de los profetas? ¿O más? Esa pregunta recorre los evangelios de un cabo a otro como pregunta clave. Pero hasta los teólogos conservadores cristianos lo admiten hoy: Jesús no se anunciaba a sí mismo, anunciaba el reino de Dios: «Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad» (Mt 6,10). Nunca puso en el centro de su predicación su propio papel, su persona, su dignidad.
Esto vale especialmente para el título de Mesías. Según los evangelios sinópticos, Jesús nunca se dio a sí mismo el nombre de Mesías ni se atribuyó ningún título mesiánico (salvo, quizás, el nombre, de múltiples significados, de «Hijo del hombre»). En este punto coinciden hoy ampliamente intérpretes cristianos y judíos. El evangelista más antiguo, Marcos, todavía trata el mesianismo de Jesús como un secreto que no sale a la luz pública, hasta que por fin es reconocido al pie de la cruz y proclamado después de la resurrección. ¿Por qué? Sólo desde la perspectiva de la experiencia pascual se podía ver la totalidad de la tradición relativa a Jesús en un horizonte mesiánico e introducir entonces en el relato de la historia de Jesús la confesión explícita de éste sobre su condición de Mesías. Pero, por otra parte, las palabras y obras de Jesús no respondían a las múltiples, contradictorias y generalmente teopolíticas esperanzas mesiánicas judías; también la mayoría de los rabinos esperaban la llegada de un Mesías triunfante.
Precisamente porque Jesús no puede ser «entendido» adecuadamente con ninguno de los títulos usuales, precisamente porque no se trata de un sí o un no a un título determinado, a una dignidad ni tampoco a un dogma, rito o ley precisos, se hace más apremiante la pregunta que ya se plantearon los primeros discípulos: ¿quién habrá sido en realidad? Esta gran pregunta sobre el secreto de su persona sigue siendo válida hoy. Y justamente el hecho de que él evitara todos los «títulos» hace más denso el enigma.
Ese enigma cobra especial importancia si se tiene en cuenta la muerte violenta de Jesús. Y es que la muerte de Jesús no se puede desglosar de la pregunta por su mensaje y su persona. Había aparecido allí un hombre que, haciendo caso omiso de la jerarquía y de sus expertos, se había saltado de palabra y obra los tabúes cultuales, la costumbre del ayuno, y sobre todo las exigencias que comportaba el mandamiento del sábado, que en la práctica ya se solía considerar entonces como el «principal mandamiento». Y aunque también nieguen esto ciertos intérpretes judíos, ese Jesús, si nos atenemos a los evangelios, tomó posición, con pleno poder y plena libertad, contra la doctrina y la práctica dominantes, que eran la doctrina y la práctica de los que dominaban, y eso haciendo uso de una autoridad que hace preguntar a los escribas: «¿Cómo puede hablar así este hombre? Está blasfemando contra Dios» (Mc 2,7). ¿Pero blasfemaba realmente contra Dios?
Todos los testimonios coinciden en lo contrario: el judío Jesús hablaba llevado de una experiencia de Dios, de una unión con Dios, sí, de un contacto inmediato con Dios, que no eran habituales en un profeta. Así, obró con una libertad, veracidad y bondad inhabituales, cuando, al enfrentarse con los que dominan, anuncia la dominación y la voluntad divinas, y no acepta sin más la dominación humana:
cuando está abierto a
todos los grupos
,
cuando no quiere que las
mujeres
(numerosas entre sus discípulos) se vean sometidas en el matrimonio al capricho del marido,
cuando protege a los niños contra los adultos, a los
pobres
contra los ricos y, en general, a los
pequeños
, contra los grandes,
cuando hasta se pone a favor de
los que tienen otra fe religiosa, de los políticamente comprometidos, de los que han fracasado en el cumplimiento de la moral
, de los que sufren abusos sexuales, e incluso de los leprosos y de los socialmente marginados, y cuando incluso —el colmo de la arrogancia— promete el perdón a los «pecadores», cosa que sólo competía al sumo sacerdote en la fiesta de la Reconciliación.
Mas he aquí lo asombroso: Jesús no fundamenta en ningún momento esas arrogaciones suyas. Es más, en la discusión sobre sus poderes declina expresamente dar una explicación. Simplemente se atribuye esos poderes, obra como quien los tiene, sin recurrir, con el «Así habla el Señor» de los profetas, a una instancia superior. No habla aquí solamente el entendido, el experto, como los sacerdotes y escribas. Sino alguien que, sin explicaciones ni justificaciones, anuncia, de palabra y obra, la voluntad de Dios; que se identifica con la causa de Dios, que es la causa del hombre; que está totalmente penetrado de esa causa, convirtiéndose así en el defensor absoluto de Dios y de los hombres. Desde esta perspectiva cabe explicar preguntas como la siguiente: ¿No era en el fondo «más que Jonás (y que todos los profetas)» (Mt 12,41; Lc 11,32); «más que Salomón (y que todos los sabios)» (Mt 12,42; Lc 11,31)? Según las fuentes, el origen del proceso de Jesús hay que buscarlo claramente en esta línea, independientemente de que se le considerase entonces abiertamente —a este respecto hay diferentes opiniones entre los exégetas— como el «pretendiente a Mesías» o no.
Llegados a este punto, sin embargo, al bien informado hombre de nuestro tiempo le quemará la lengua esta pregunta: «¿Es que otra vez se va a hacer responsable al pueblo judío de la muerte de Jesús?». Esta pregunta tiene que ser discutida a fondo con la clara conciencia de que el antisemitismo racista de los nacionalsocialistas no habría sido posible sin el antijudaísmo de base cristológica, casi dos veces milenario, de las Iglesias, la Iglesia católica y también las Iglesias reformadas.
8. ¿Quién es culpable de la muerte de Jesús?
En el proceso de Jesús ante las instancias judías sigue habiendo muchos puntos inseguros: más que el pleno del sanedrín parece que actuó una comisión (ocupada sobre todo por saduceos); llama la atención el hecho de que en los textos que hablan del proceso no se mencione a los fariseos. En lugar de fallar formalmente la sentencia de muerte, seguramente sólo se decidió la entrega a Poncio Pilatos. Y en vez de un proceso legal regular, quizás sólo tuvo lugar un interrogatorio para determinar con exactitud los puntos de la acusación: y, a continuación, poner todo en manos del gobernador romano. La pregunta directa y formal sobre el carácter mesiánico seguramente fue poco probable, puesto que por ese motivo no había que condenar forzosamente a nadie; y, en cualquier caso, la pregunta relativa a la filiación divina corre a cargo de la ulterior comunidad cristiana.
Se habla de «muchas» acusaciones, que sin embargo (esto se pasa por alto muchas veces), con una sola excepción (¡templo!), no se enumeran explícitamente, teniendo que ser deducidas de la totalidad de los evangelios: no son pocos, en verdad, los conflictos que refieren los evangelistas, conflictos que no basta explicar, de manera simplista, como proyección retrospectiva del conflicto entre la Iglesia primitiva y la Sinagoga: antes bien, se trataba seguramente de una proyección del conflicto histórico entre el Jesús de la historia y las capas dirigentes de sacerdotes y saduceos.
Pues si se examinan con imparcialidad los evangelios, los puntos de la acusación, de los que se infiere una actitud perfectamente coherente del acusado, pueden resumirse de la siguiente manera:
La
crítica
que hizo el judío Jesús de la religiosidad tradicional de muchos judíos
piadosos
fue radical.
La profecía y la acción de protesta de Jesús contra la
explotación del templo