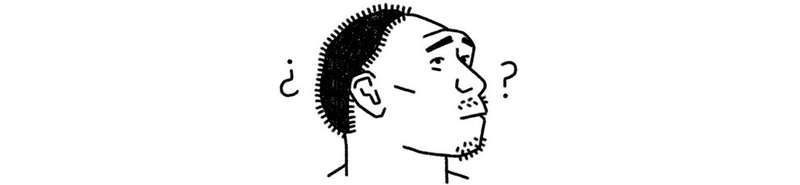¡No seas neandertal!: y otras historias sobre la evolución humana
9. ¿Aportó prosperidad la agricultura?
Página 12 de 32
9 ¿APORTÓ PROSPERIDAD LA AGRICULTURA?
En muchas partes del mundo, hace tiempo que la agricultura ha significado prosperidad. En Corea, la agricultura y los agricultores se consideraban tradicionalmente «los cimientos del mundo» y eran muy apreciados. Después de buscar recursos naturales durante varios millones de años, los humanos empezaron hace unos 10 000 u 11 000 años a cultivar plantas y a domesticar animales de manera sistemática y a gran escala para producir ellos mismos el alimento. En retrospectiva, este parece haber sido el inicio de la prosperidad para la humanidad. Si las sociedades «primitivas» tenían que vagar todo el día para obtener la mínima cantidad de comida necesaria para seguir vivos hasta el día siguiente, los agricultores, en cambio, parecían gozar de un estilo de vida rico, trabajando solo un poco y cosechando mucho. Sin necesidad de hacer tanto trabajo, los humanos empezaron a tener tiempo para el ocio. Sin necesidad de desplazarse en busca de comida, los humanos empezaron a vivir juntos en un lugar. Con la agricultura, podíamos esperar gozar de una larga vida con un cuerpo sano, libre de enfermedades, viviendo con la familia y los amigos en las esplendorosas civilizaciones que empezaron a florecer. O esto era lo que pensábamos.
Las investigaciones antropológicas y arqueológicas de los últimos cincuenta años han dado al traste completamente con lo que creíamos acerca del impacto de la agricultura en el cuerpo humano y en la sociedad.
LA AGRICULTURA NO ES SALUDABLE
Para estudiar la vida antes de la agricultura, los antropólogos vivieron durante varios años en el seno de sociedades «primitivas» de nuestro tiempo que no cosechan, efectuando lo que se denomina «investigación etnográfica». El ejemplo más prominente es el Proyecto Kalahari de Harvard, que implicó a varios equipos diferentes que vivieron en África entre 1950 y 1979. Debe admitirse que el contacto tuvo como resultado una imagen simplista, equívoca y racista de las gentes del Kalahari, más conocidos como los san o los !kung. Por ejemplo, la película Los dioses deben estar locos (1980) es una comedia que se basa en el descubrimiento de una botella de Coca-Cola por parte de estos «aborígenes».
Aun así, la continua acumulación de investigaciones sólidas condujo a una comprensión en profundidad de las culturas de cazadores-recolectores de los !kung y sacó a la luz hechos sorprendentes sobre su vida, que era rica y, sin duda, no «primitiva» ni salvaje. Aunque no se podían permitir llevar una vida completamente desprovista de trabajo, los !kung gozaban de un tiempo de ocio sustancial. No vagabundeaban por ahí todo el día medio muertos de hambre ni estaban sometidos a una hambruna generalizada o a enfermedades infecciosas. La ausencia de agricultura no hacía que su vida fuera brutal y difícil.
¿Significa esto, pues, que un estilo de vida de cazador-recolector, ya rico de por sí, se hizo todavía más rico con la agricultura? En realidad, no. En lugar de ello, los estudios de restos de esqueletos humanos revelaron que gentes que antaño eran sanas se hicieron vulnerables a muchas enfermedades y a la desnutrición solo después de haber adoptado la agricultura.
Los esqueletos y los dientes humanos nos dicen muchas cosas acerca de la infancia, la vida y las dolencias de una persona. Sin nutrición suficiente en los primeros años las pautas de crecimiento normal se interrumpen, lo que deja una rúbrica en huesos y dientes. La hipoplasia del esmalte es un ejemplo bien conocido de este tipo de rúbrica. La condición es causada por la deformidad en el esmalte de los dientes permanentes debido a una desnutrición durante la infancia. Puesto que los dientes permanentes son producidos una sola vez en la vida de una persona, las señales de dolencias nutricionales que tuvieron lugar durante la infancia quedan grabadas de forma permanente en ellos. Los antropólogos descubrieron que la frecuencia de la hipoplasia del esmalte aumentaba de manera conspicua cuando una población adoptaba la agricultura, lo que sugería que adoptar la agricultura conducía a una grave desnutrición en una población.
De forma similar, las medidas de los huesos de las extremidades (de los brazos o de las piernas) muestran que estas poblaciones basadas en la agricultura eran de menor altura. Con la aparición de la agricultura, las personas crecían menos que sus antepasados, debido a episodios de hambruna y desnutrición graves.
Estos hallazgos muestran lo erróneo que es suponer que la agricultura conllevó un estilo de vida rico y próspero. De hecho, la desnutrición que ha acompañado a los estilos de vida agrícolas en el pasado puede verse incluso en la actualidad. ¿Ha visto el lector fotografías de niños desnutridos con el estómago hinchado? Este síntoma es una señal de una enfermedad llamada kwashiorkor. Contrariamente a lo que cabría esperar, esta enfermedad no está causada por una deficiencia en la ingesta calórica. En cambio, la causa es una ingesta insuficiente de proteína, incluso cuando la aportación calórica general es suficiente. En otras palabras, se puede caer en esta enfermedad si solo se comen alimentos deficientes desde el punto de vista nutricional (féculas o carbohidratos procesados, vacíos o malos) cada día. Si no se trata, esta enfermedad puede ser fatal. Irónicamente, la desnutrición general, en la que es deficitaria la ingesta total, no solo la de proteínas, es menos peligrosa para el cuerpo humano.
¿Por qué hay amenazas para la salud cuando producimos directamente el alimento a partir de la tierra? En determinados aspectos, la agricultura es similar a un plan de inversiones que se centra en acciones de solo una o dos compañías, en lugar de en una cartera de valores diversificada. Si el tiempo meteorológico y el suelo son buenos, el rendimiento de la inversión agrícola es grande y todos pueden participar en el festín. Sin embargo, si el tiempo es desfavorable, la cosecha de todo el año puede echarse a perder y todos padecerán hambre al año siguiente. En cambio, con la economía de búsqueda de comida que había antes de la agricultura, adquiríamos alimentos de un territorio amplio y de una gama de fuentes diversa. Incluso cuando un tipo concreto de alimento se había agotado, había muchas alternativas. Desde luego, los festines eran raros, pero también lo eran las hambrunas.
Es evidente que los humanos no comieron mejor después de adoptar la agricultura. Para empeorar las cosas, las enfermedades también aumentaron y se descontrolaron entre las primeras sociedades agrícolas. Tomemos las caries dentales y las enfermedades de las encías, por ejemplo. En muchas sociedades agrícolas se añade agua al cereal básico, que entonces se cuece, de manera parecida al arroz o a la pasta, para convertirlo en un cereal blando. Una dieta como esta supone un mayor riesgo para las caries dentales que una dieta con alimentos duros y abrasivos, porque la fécula pegajosa tiene más probabilidades de permanecer sobre los dientes y proporcionar nutrición a las bacterias que causan la caries dental. Hoy en día, con los progresos de la odontología moderna, no tenemos una idea real de lo graves que pueden ser las caries dentales. En las sociedades primitivas, antes de las prácticas de la odontología moderna y de la higiene dental, las enfermedades dentales eran terriblemente dolorosas. Si la infección se extendía, se habrían perdido los dientes, y la infección en las encías se podía extender por todo el cuerpo y resultar fatal. ¿Y he mencionado ya que eran terriblemente dolorosas?
Además, una vida sedentaria, uno de los aspectos esenciales de la agricultura, conduce a la vulnerabilidad frente a las enfermedades infecciosas. Cuando los humanos quedaron ligados a la tierra, no podían marcharse con facilidad de un lugar, incluso si se expandía una enfermedad con una elevada tasa de mortalidad. Además, vivir unos junto a otros significaba que, una vez que una persona contraía una enfermedad infecciosa, con toda probabilidad solo era cuestión de tiempo que toda la aldea sucumbiera a la enfermedad y que esta se extendiera a las aldeas vecinas. Cuando los humanos eran nómadas, las enfermedades infecciosas pronto quedaban atrás cuando se desplazaban.
La vida en comunidad tenía otras implicaciones para la enfermedad más allá de la mera transmisión rápida. Los patógenos vivían de repente en un ambiente rico en el que se suministraban nuevos huéspedes casi de forma infinita, casa tras casa. El resultado fue un cambio evolutivo en los propios patógenos: se podían permitir ser más virulentos y mortíferos. Antes de que las sociedades humanas se hicieran sedentarias, la virulencia no era beneficiosa para los patógenos. Para sobrevivir en una población humana muy móvil, los patógenos tenían que vivir con sus portadores durante mucho tiempo para asegurarse de no quedar atrapados en el cuerpo de un portador que muriese de repente. Así, los patógenos transmitidos por los humanos fueron seleccionados evolutivamente para una virulencia moderada y los humanos infectados sobrevivían durante un tiempo relativamente prolongado. Pero en este nuevo ambiente de una sociedad establecida, cuando moría un portador, otro nuevo en el entorno podía tomar su lugar de inmediato una y otra vez. Los patógenos podían permitirse ser muy virulentos; podían permitirse matar a sus portadores.
Considérese ahora la adición de animales domésticos, que asimismo se hallaban sometidos a este estilo de vida sedentario. Las enfermedades de origen animal empezaron a producir por evolución cepas transespecíficas, denominadas también «zoonosis», que podían saltar a los humanos. Estos pronto sucumbían a una nueva clase de enfermedades formidables.
EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA: ¿BENDICIÓN O MALDICIÓN?
A juzgar por lo que se ha explicado hasta ahora, cabría esperar que una reducción sustancial de la población hubiera acompañado el inicio de la agricultura. Pero ocurrió una cosa extraña: las poblaciones humanas aumentaron casi de forma explosiva.
Y aún más sorprendente resulta que este aumento no fue debido a una reducción de la mortalidad. En realidad, hubo una mayor mortalidad con el auge de la agricultura debido al incremento de los factores que contribuyen a ella, como las enfermedades infecciosas. La explosión demográfica no se debió a una reducción de las muertes, sino a un gran aumento de los nacimientos. En otras palabras, la fecundidad sobrepasó con mucho a la mortalidad, y esto hemos de agradecérselo a la agricultura.
Mientras los humanos buscaban alimento y eran nómadas, el intervalo entre nacimientos (la diferencia temporal entre hermanos) era aproximadamente de cuatro a cinco años. A la madre le sería más fácil tener a su siguiente bebé cuando el anterior pudiera andar y comer por su cuenta. Es muy difícil criar a dos bebés que necesitan ser transportados y cuidados todo el tiempo.
El lector podría preguntarse de qué manera los humanos podían controlar los intervalos entre nacimientos sin el beneficio de la medicina moderna o de la contracepción. En la naturaleza, los intervalos entre nacimientos suelen depender del periodo de destete. Las hembras no ovulan durante el amamantamiento intensivo debido a que la hormona que se ocupa de la lactación suprime la ovulación, un fenómeno conocido como «amenorrea de la lactancia». Una vez que un bebé es destetado y la hormona de la lactación disminuye porque ya no se necesita la leche materna, el cuerpo femenino recupera la ovulación y el ciclo menstrual.
Las poblaciones etnográficas no agrícolas suelen amamantar durante tres o cuatro años, después de los cuales tiene lugar otro embarazo. Este patrón da como resultado un intervalo entre nacimientos de cuatro a cinco años. Sin embargo, con una dieta basada en la agricultura, que dependía de cereales y féculas, todo cambió. A los bebés se les podían dar nuevos alimentos de destete (cereales y gachas) en lugar de la leche de su madre. Como resultado, el bebé podía ser destetado y abandonar mucho antes el cuidado de la madre, con lo que el cuerpo de esta podía entonces prepararse para tener otro bebé. Ahora, una mujer podía tener hijos con un intervalo entre nacimientos de solo dos años.
A medida que la fecundidad aumentaba sustancialmente, la población crecía con rapidez. En biología evolutiva, el aumento de la población de una especie es una señal de su efectiva adaptación biológica. Está claro que, dicho éxito se debía a un estilo de vida sedentario, a la agricultura y a la cocción de los alimentos.
¿Acaso nuestra explosión demográfica demuestra que la agricultura fue en último término una adaptación evolutiva totalmente exitosa? En absoluto. El aumento rápido de las poblaciones condujo a una tragedia adicional. Hicieron falta más tierras de cultivo para dar de comer a poblaciones mayores. Como resultado, los humanos empezaron a enzarzarse en guerras, primero a pequeña y después a gran escala, para tomar el control de más tierras. Las guerras aumentaron la mortalidad. A medida que aumentaba la mortalidad, había cada vez menos personas para enviar a la guerra y también para labrar la tierra. La necesidad de más hijos continuó aumentando. Ahora, la vida de las mujeres consistía en tener que dar a luz otro bebé mientras que el hijo anterior era todavía muy pequeño, y esto al tiempo que trabajaban duro para labrar la tierra.
A medida que la población y la productividad aumentaban, se generaban excedentes alimentarios. Aparecieron divisiones en las que un segmento de gentes controlaba la distribución de los excedentes y el poder de distribución se heredaba a lo largo de linajes familiares. La sociedad agrícola se estratificó con un sistema de clases muy complejo y detallado. Siguieron ciudades, estados nación y civilización. Pero todavía nos queda esta pregunta: con la agricultura, ¿nos acercamos a la prosperidad o nos alejamos de ella? El malogrado George Armelagos, un antropólogo de la Universidad de Emory, es famoso por plantear esta pregunta. Y la frase que a menudo se le atribuye («La agricultura es la mayor equivocación en la historia de la humanidad») tiene probablemente algún mérito.
EL REGALO GENÉTICO DE LA AGRICULTURA
Contrariamente a la creencia general, la agricultura no fue solo una bendición para la humanidad. Pero tampoco todo fueron malas noticias. La genética, en particular, ha revelado una nueva razón para que apreciemos la contribución, hasta entonces oculta, de la agricultura: la diversidad genética. Gracias a la agricultura, la expansión de la población desencadenó muchas más oportunidades para que tuvieran lugar mutaciones genéticas dentro de la población, con lo que nuestra diversidad genética aumentó. Y junto a la población humana, la materia prima para la evolución también aumentó de forma explosiva.
Por lo general, la palabra «mutación» tiene una connotación negativa, pero las mutaciones son una parte integral de la evolución. La definición moderna del éxito evolutivo se basa en la idea del aumento de la eficiencia reproductiva, de producir tantas copias genéticas como sea posible en forma de descendientes. Las mutaciones en los genes, que suelen ocurrir durante el proceso de copia, pueden conducir a rasgos diferentes. Si estos nuevos rasgos confieren al organismo una ventaja evolutiva son transmitidos, junto con el resto del material genético del organismo, a una tasa más elevada que la de los organismos sin los rasgos nuevos. Mediante este proceso, la especie tendrá una mayor frecuencia de los nuevos rasgos ventajosos, lo que se denomina «selección natural».
Así, la mutación aporta variación en los rasgos y se convierte en la materia prima de la evolución; más oportunidades para la mutación significan más oportunidades para el éxito evolutivo. Las mutaciones ocurren al azar. Pongamos que la mutación se da con una tasa de un gen por cada mil. Entonces habrá diez mutaciones por cada diez mil genes, mil por cada millón, etcétera. A medida que la población humana explotó con la agricultura, las mutaciones también aumentaron, lo que condujo a una explosión en la diversidad genética. Podemos rastrear en la agricultura el origen de la diversidad casi infinita que vemos hoy en día en los humanos.
El papel de la agricultura en el aumento de la diversidad genética es un acontecimiento importante en la historia humana, no solo por su contribución a nuestro éxito evolutivo, sino también porque es un caso en el que la «civilización» influyó directamente en la evolución humana. Durante mucho tiempo creímos que la evolución se había detenido al desarrollarse la cultura y la civilización. La agricultura demuestra que la cultura y la civilización pueden tener efectos directos y dinámicos sobre la evolución humana a través de la explosión demográfica (véase el capítulo 22).
Hoy en día, tal como se explicó en el capítulo anterior, la humanidad se enfrenta a otro fenómeno cultural por primera vez en la historia: el aumento de la longevidad de los ancianos. Si la cultura influye directamente en la evolución humana, esta población más vieja nos llevará con toda seguridad en una nueva dirección evolutiva. ¿Cómo responderá la humanidad a este nuevo fenómeno?