Revival
VII
Página 14 de 27
VII
Una vuelta a casa. Rancho Wolfjaw.
Dios sana como el rayo.
Sordo en Detroit. Prismáticos.
Mi padre murió en 2003, después de sobrevivir a su mujer y a dos de sus cinco hijos. Claire Morton Overton no tenía aún treinta años cuando su marido, del que se había separado, le quitó la vida. Tanto mi madre como mi hermano mayor murieron a los cincuenta y un años.
Pregunta: ¿Dónde está, oh, muerte, tu aguijón?
Respuesta: ¿Dónde va a estar, joder? En todas partes.
Volví a Harlow para el oficio fúnebre de mi padre. Ahora la mayoría de las calles y carreteras estaban asfaltadas, no solo la nuestra y la Interestatal 9. Había una urbanización donde antes íbamos a nadar, y una tienda de Big Apple a un kilómetro de la iglesia de Shiloh. Aun así, el pueblo seguía igual en muchos aspectos básicos. Nuestra iglesia se hallaba todavía a un paso de la casa de Myra Harrington (aunque la propia Gagá disfrutaba ya de la gran línea colectiva del cielo), y el columpio hecho con un neumático aún pendía del árbol en nuestro jardín. Los hijos de Terry lo habían utilizado, supongo, pero ahora debían de ser ya demasiado mayores para esas cosas. La cuerda estaba deshilachada y oscurecida por el tiempo.
Quizá la sustituya, pensé. Pero ¿por qué? ¿Para quién? No para mis hijos, eso desde luego, porque no tenía, y esa casa no era ya mi casa.
El único coche aparcado en el camino de acceso era un Ford del 51 destartalado. Parecía el Cohete de la Carretera original, pero eso, por supuesto, era imposible: Duane Robichaud había dejado para el desguace el Cohete de la Carretera I en el autódromo de Castle Rock durante la primera vuelta de su única carrera. Sin embargo tenía el adhesivo de Baterías Delco en el portón del maletero y el número 19 de color rojo sangre en el costado. Un cuervo descendió y se posó en el capó. Recordé que nuestro padre, para prevenir el mal de ojo, nos había enseñado a todos sus hijos a hacer la señal de los cuernos con los dedos cuando veíamos un cuervo (No es que me lo crea, pero por si acaso, decía), y pensé: Esto no me gusta. Aquí algo no cuadra.
Podía entender que Con no hubiera llegado —Hawái estaba mucho más lejos que Colorado—, pero ¿dónde estaba Terry? Él y su mujer, Annabelle, vivían aún en la casa. ¿Y los Bowie, los Clukey, los Paquette, los DeWitt? ¿Y el personal de Morton Fuel? Mi padre había llegado a una edad muy avanzada, pero no podía ser que hubiera sobrevivido a todos los vecinos del pueblo.
Estacioné, me apeé del coche y vi que este no era ya el Ford Focus con el que había salido del aparcamiento de Hertz en Portland. Era el Galaxie del 66 que me habían regalado mi padre y mi hermano al cumplir diecisiete años. En el asiento del acompañante estaba la colección de novelas de Kenneth Roberts encuadernadas en tapa dura que me había regalado mi madre: Oliver Wiswell, Arundel y todas las demás.
Esto es un sueño, pensé. Un sueño que he tenido ya antes.
Tomar conciencia de eso no me representó el menor alivio, sino que aumentó mi temor.
Un cuervo se posó en el tejado de la casa en la que yo me había criado. Otro se colocó en la rama de la que colgaba el columpio, la que tenía la corteza pelada y sobresalía como un hueso.
No quería entrar en la casa, porque sabía qué encontraría allí. Sin embargo los pies me llevaron hacia ella. Subí por los peldaños, y aunque Terry me había enviado una foto del porche reconstruido ocho años antes (o quizá fueran diez), la misma vieja tabla, la segunda contando desde arriba, emitió el mismo crujido malhumorado cuando la pisé.
Me esperaban en el comedor. No toda la familia; solo los muertos. Mi madre era poco más que una momia, tal como la recordaba cuando yacía moribunda aquel frío mes de febrero. A mi padre se lo veía pálido y marchito, en gran medida la apariencia que ofrecía en la foto de la postal navideña que Terry me había enviado no mucho antes de su infarto definitivo. Andy seguía corpulento —mi flaco hermano había acumulado gran cantidad de carne en la mediana edad—, pero su rubicundez de hipertenso se había desvaído hasta quedar reducida a la palidez cérea de la tumba. Claire era quien peor aspecto presentaba. Su ex marido, un demente, no se había conformado con matarla; ella había tenido la osadía de abandonarlo, y a él solo le valía la eliminación absoluta. Le descerrajó tres tiros en la cara, los dos últimos mientras yacía muerta en el suelo del aula, antes de meterse una bala él mismo en el cerebro.
—Andy —dije—. ¿Qué te pasó?
—La próstata —contestó—. Debería haberte hecho caso, hermanito.
En la mesa había una tarta de cumpleaños enmohecida. Mientras la observaba, el glaseado se encorvó, se agrietó, y de dentro salió una hormiga negra del tamaño de un salero. Ascendió trabajosamente por el brazo de mi hermano muerto, prosiguió por el hombro y subió a la cara. Mi madre volvió la cabeza. Oí los crujidos de los tendones resecos, un sonido semejante al del cierre neumático oxidado de una vieja puerta de cocina.
—Feliz cumpleaños, Jamie. —Su voz sonaba chirriante e inexpresiva.
—Feliz cumpleaños, hijo. —Mi padre.
—Feliz cumpleaños, chaval. —Andy.
Claire se volvió para mirarme, aunque solo le quedaba una cuenca de ojo en carne viva desde la que mirar. No hables, pensé. Si hablas, enloqueceré.
Pero habló, y las palabras surgieron de un boquete gelatinoso lleno de dientes rotos.
—No la dejes embarazada en el asiento trasero de ese coche.
Y mi madre asentía como la marioneta de un ventrílocuo mientras otras hormigas enormes salían del viejísimo pastel.
Intenté taparme los ojos, pero me pesaban las manos. Colgaban flácidas a mis costados. Oí a mis espaldas el crujido malhumorado de la tabla del porche. No una vez sino dos. Dos recién llegados, y supe quiénes eran.
—No —dije—. No más. Por favor. No más.
Pero entonces se posó en mi hombro la mano de Patsy Jacobs, y las de Morrie el Lapa me rodearon una pierna justo por encima de la rodilla.
—Algo ha pasado —me dijo Patsy al oído. Sentí el cosquilleo de un mechón de pelo en la mejilla, y supe que pendía de un colgajo de cuero cabelludo, arrancado del cráneo en el accidente.
—Algo ha pasado —coincidió Morrie, abrazándose con más fuerza a mi pierna.
De pronto todos empezaron a cantar. Era la melodía de Cumpleaños feliz, pero la letra era distinta.
—¡Algo te ha pasado… A TI! ¡Algo te ha pasado… a TI! ¡Algo te ha pasado, querido Jamie; algo te ha pasado… A TI!
Fue entonces cuando rompí a gritar.
Tuve este sueño por primera vez en el tren que me llevó a Denver, aunque —por suerte para las personas que viajaban en el mismo vagón— mis gritos salieron al mundo real en una sucesión de gruñidos guturales desde lo más hondo de mi garganta. En las últimas dos décadas lo he tenido veintitantas veces. Siempre despertaba aterrorizado, con la misma idea en la cabeza: Algo ha pasado.
Por aquel entonces Andy aún vivía y gozaba de buena salud. Empecé a telefonearle para insistirle en que vigilara la próstata. Al principio sencillamente se reía de mí; más adelante comenzó a enojarse, señalando que nuestro padre tenía aún una salud de hierro y parecía en condiciones de vivir otros veinte años.
—Puede ser —dije—, pero mamá murió de cáncer, y murió joven. Igual que su madre.
—Por si no lo sabes, ninguna de las dos tenía próstata.
—Dudo que eso les importe mucho a los dioses de la herencia —dije—. Ellos se limitan a mandar el Gran C allí adonde mejor acogida recibe. Cielo santo, ¿qué más te da? Solo te meterán un dedo por el culo; no dura ni diez segundos, y siempre y cuando no notes las dos manos del médico en los hombros, no tienes por qué temer por tu virginidad trasera.
—Lo haré cuando cumpla los cincuenta —contestó—. Eso es lo que recomiendan, eso es lo que voy a hacer, y no se hable más. Me alegra que hayas sentado la cabeza, Jamie. Me alegra que conserves lo que pasa por un empleo adulto en el mundo de la música. Pero nada de eso te da derecho a supervisar mi vida. Para eso ya está Dios.
A los cincuenta será demasiado tarde, pensé. A los cincuenta el mal ya habrá arraigado.
Como yo quería a mi hermano (pese a que, en mi humilde opinión, se había convertido en un meapilas moderadamente irritante), adopté una táctica evasiva y acudí a Francine, su mujer. A ella podía decirle algo de lo que, me constaba, Andy se mofaría: que tenía una premonición, y poderosa. Por favor, Francie, por favor, consigue que se someta a un examen de próstata.
A modo de concesión («Solo para cerraros la boca a los dos»), accedió a hacerse un control de PSA poco después de cumplir los cuarenta y siete, protestando entre dientes porque, según él, la condenada prueba no era fiable. Podía ser, pero incluso para mi hermano, con fobia a los médicos y gran afición por las citas bíblicas, era difícil cuestionar el resultado: un diez perfecto a lo Bo Derek. A eso siguió una visita a un urólogo de Lewiston, luego una operación. Lo declararon libre de cáncer al cabo de tres años. Un año después —a los cincuenta y uno— sufrió un derrame cerebral mientras regaba el jardín, y estaba ya entre los brazos de Jesús antes de que la ambulancia llegara al hospital. Eso sucedió en el norte del estado de Nueva York, donde se celebró el funeral. No hubo oficio fúnebre en Harlow. Por mí, mucho mejor. Ya volvía a casa con demasiada frecuencia en mis sueños, que eran una prolongada secuela del tratamiento de Jacobs para la drogadicción. De eso no me cabía duda.
Desperté una vez más de ese sueño un lunes soleado de junio de 2008, y permanecí en la cama durante diez minutos hasta recuperar el control. Al final, se me acompasó la respiración y quedó atrás la idea de que si abría la boca, no saldría nada salvo la frase «Algo ha pasado», una y otra vez. Me recordé que estaba limpio y sobrio, y eso seguía siendo lo más importante de mi vida, lo que había cambiado esa vida para mejor. Ahora ese sueño me asaltaba con menor frecuencia, y hacía ya al menos cuatro años desde la última vez que al despertar me descubría clavándome algún objeto en la piel (en esa ocasión fue una espátula, que no causó ningún daño). No es peor que una pequeña cicatriz quirúrgica, me decía, y por lo general era capaz de verlo así. Solo inmediatamente después del sueño percibía que algo se escondía detrás, algo malévolo. Y femenino. De eso estaba seguro. Incluso por entonces.
Para cuando acabé de ducharme y vestirme, el sueño había quedado reducido a una tenue bruma. Pronto se disiparía por completo. Lo sabía por experiencia.
Tenía un apartamento en la primera planta de un edificio de Boulder Canyon Drive, en Nederland. En 2008 habría podido comprarme una casa, pero eso implicaba una hipoteca, y no me apetecía. Como soltero, el apartamento me bastaba. La cama era de matrimonio, del tamaño del catre de Jacobs en la autocaravana, y aunque matrimonio no hubo ninguno, fueron muchas las mujeres que la compartieron conmigo a lo largo de los años. Ahora eran menos y más espaciadas, como cabía prever, suponía yo. Pronto cumpliría los cincuenta y dos, la edad, año más o año menos, en que los casanovas engatusadores inician su inevitable transformación en viejos chivos greñudos.
Además, me complacía ver engrosarse poco a poco mi cuenta de ahorros. No era avaro ni remotamente, pero tampoco consideraba el dinero una cuestión desdeñable. El recuerdo de despertar en el Fairgrounds Inn, enfermo y a dos velas, nunca me había abandonado. Como tampoco la cara de la pueblerina pelirroja cuando me devolvió la tarjeta con el límite de crédito excedido. Vuelva a comprobar la tarjeta, le había dicho. Encanto, había contestado ella, no me hace falta; me basta con mirarte.
Ya, pero mírame ahora, ricura, pensé mientras conducía mi 4Runner en dirección oeste por Caribou Road. Pesaba veinte kilos más que la noche que coincidí con Charles Jacobs en Tulsa, pero con una estatura de uno ochenta y tres, ochenta y seis kilos me quedaban bien. No tenía el vientre del todo plano, lo admito, y mi último nivel de colesterol era más bien cuestionable, pero por aquellos tiempos yo parecía un superviviente de Dachau. Nunca iba a tocar en el Carnegie Hall, ni en estadios con la E Street Band, pero sí seguía tocando —mucho— y tenía un trabajo que me gustaba y se me daba bien. Si un hombre o una mujer quiere más, me decía con frecuencia, ese hombre o esa mujer está tentando a los dioses. Así que no los tientes, Jamie. Y si por casualidad oyeras a Peggy Lee cantar aquel clásico melancólico de Leiber y Stoller —Is That All There Is?—, cambia de emisora y pon la buena música marchosa de siempre.
Después de recorrer siete kilómetros por Caribou Road, allí donde la pendiente que asciende a las montañas se hace más empinada, tomé el desvío en cuyo indicador se leía RANCHO WOLFJAW, 3 KILÓMETROS. Introduje mi código en el panel de la verja y estacioné en el aparcamiento de grava destinado a PERSONAL Y ARTISTAS. Solo había visto lleno ese aparcamiento cuando Rihanna grabó un EP en Wolfjaw. Y ese día había coches también en el camino de acceso, casi hasta la verja. La muchacha llevaba un séquito de cuidado.
Pagan Starshine (nombre verdadero: Hillary Katz) debía de haber dado de comer a los caballos hacía dos horas; aun así, me paseé entre la doble hilera de cuadras repartiendo trozos de manzana y zanahoria. En su mayoría eran animales grandes y hermosos; a veces pensaba en ellos como limusinas Cadillac de cuatro patas. Mi preferido, no obstante, era un Chevrolet maltrecho. Bartleby, un tordo rodado sin pedigrí propiamente dicho, estaba ya en Wolfjaw cuando yo llegué sin nada más que una guitarra, un petate y los nervios a flor de piel, y entonces era ya un caballo de cierta edad. El tiempo se le había llevado la mayor parte de los dientes como se lo lleva todo en esta vida, pero masticaba su trozo de manzana con los pocos que le quedaban, moviendo la quijada perezosamente de un lado a otro. No apartaba de mi cara sus afables ojos oscuros.
—Eres un buen elemento, Bart —dije, acariciándole el hocico—. Y si algo aprecio en este mundo es a un buen elemento.
Movió la cabeza de arriba abajo como para decir que ya lo sabía.
Pagan Starshine —Paig, para los amigos— daba de comer a las gallinas sacando puñados de grano del delantal. Como no podía saludar con la mano, me dirigió un «Hola» amplio y cascado, seguido de los dos primeros versos de Mashed Potato Time. Me sumé a la canción en los dos siguientes: es lo último, es lo mejor, etcétera, etcétera. En otro tiempo Pagan hacía acompañamientos vocales, y en su etapa culminante tenía una voz comparable a las de las Pointer Sisters. Además, fumaba como un carretero, y a los cuarenta su voz sonaba más bien como la de Joe Cocker en Woodstock.
El Estudio 1 estaba cerrado y a oscuras. Encendí la luz y consulté las sesiones del día en el tablón de anuncios. Eran cuatro: una a las diez, una a las dos, una a las seis y una a las nueve, que probablemente se alargaría hasta pasadas las doce. El Estudio 2 estaría igual de solicitado. Nederland es un pueblo pequeño enclavado en la vertiente occidental de las Rocosas, donde el aire está enrarecido —menos de mil quinientos vecinos permanentes—, pero posee una vigorosa presencia musical que no guarda proporción con su tamaño; los adhesivos que uno ve en los coches, ¡NEDERLAND! ¡DONDE NASHVILLE LLEGA A LA CIMA!, no son del todo exagerados. Joe Walsh grabó su primer álbum en Wolfjaw 1, allá cuando el padre de Hugh Yates estaba al frente de los estudios, y John Denver grabó el último suyo en Wolfjaw 2. Hugh una vez me puso una grabación de Denver hablando a su grupo de un avión experimental que acababa de comprar, algo llamado Long EZ. Al escucharlo se me puso la carne de gallina.
En el centro del pueblo había nueve bares donde se oía música en vivo todas las noches de la semana, y tres centros de grabación además del nuestro. Pero el Wolfjaw Ranch era el mejor y más grande. El día que entré tímidamente en el despacho de Hugh y le dije que me mandaba Charles Jacobs, colgaban en sus paredes más de veinte fotografías, incluidas las de Eddie Van Halen, Lynyrd Skynyrd, Axl Rose (en su apogeo) y U2. Aun así, de la que más orgulloso se sentía, y en la única en la que aparecía él mismo, era la de los Staples Singers. «Mavis Staples es una diosa —me dijo—. La mejor cantante de Estados Unidos. Nadie le llega ni a la suela del zapato.»
Durante mis años de aprendizaje en la carretera yo mismo había grabado no pocos singles baratos y malos álbumes indie, pero nunca me había oído en un sello importante hasta que sustituí a un guitarra rítmico que había enfermado de mononucleosis en una sesión con Neil Diamond. Ese día yo estaba aterrorizado —convencido de que me doblaría por la cintura y echaría las papas encima de mi SG—, pero desde entonces había tocado en muchas sesiones de grabación, casi siempre como sustituto, aunque alguna que otra vez a petición expresa. La paga no era gran cosa, pero tampoco era mala ni mucho menos. Los fines de semana tocaba con el grupo de la casa en un bar del pueblo que se llamaba Comstock Lode, y de vez en cuando me caía un bolo suelto en Denver. Además, daba clases de música a aspirantes a guitarrista del instituto en los cursos de verano que Hugh había inaugurado tras la muerte de su padre. El título de esos cursos era Rock-Atomic.
—No puedo hacer una cosa así —protesté ante Hugh cuando me propuso que lo añadiera a mis obligaciones—. ¡No sé leer música!
—No sabes leer las notas, querrás decir —contestó—. Pero sí sabes leer tablaturas a la perfección, y eso es lo único que esos chicos quieren. Por suerte para nosotros y para ellos, es lo único que necesita la mayoría de ellos. Tío, aquí en la montaña no vas a encontrar a ningún Andrés Segovia.
En eso Hugh tenía razón, y en cuanto superé el miedo, disfruté de las clases. Para empezar, me traían recuerdos de mis tiempos en los Rosas Cromadas. Por otro lado… quizá debería avergonzarme de decirlo, pero el placer que sentía trabajando con los adolescentes de Rock-Atomic se asemejaba al placer que obtenía dando a Bartleby su trozo de manzana matutino y acariciándole el morro. Esos chicos solo querían tocar rock, y la mayoría de ellos descubrían que eran capaces… en cuanto dominaban un compás en mi mayor, claro está.
El Estudio 2 estaba también a oscuras, pero Mookie McDonald había dejado encendida la mesa de mezclas. Lo apagué todo y tomé nota de que debía comentárselo. Era un buen técnico de sonido, pero a esas alturas, después de fumar hierba durante cuarenta años, se había vuelto olvidadizo. Mi Gibson SG permanecía apoyada junto a los demás instrumentos, porque ese día, más tarde, iba a tocar en la grabación de una maqueta de un conjunto local de rockabilly llamado Gotta Wanna. Me senté en un taburete y rasgueé arpegios durante unos diez minutos más o menos, temas como Hi-Heel Sneakers y Got My Mojo Working, solo para entrar en calor. Ahora tocaba mejor que durante mis años en la carretera, mucho mejor, pero nunca llegaría a ser Clapton.
Sonó el teléfono, aunque en los estudios en realidad no sonaba, sino que el contorno se iluminaba de azul. Dejé la guitarra y atendí la llamada.
—Estudio 2, aquí Curtis Mayfield.
—¿Qué tal la otra vida, Curtis? —preguntó Hugh Yates.
—Oscura. La parte positiva es que ya no estoy paralítico.
—Me alegra oírlo. Vente a la casa grande. Quiero enseñarte una cosa.
—Venga, hombre, tenemos sesión de grabación dentro de media hora. Con la nena country de las piernas largas, creo.
—Mookie se ocupará de ella.
—Lo dudo mucho. Todavía no ha llegado. Además, se dejó encendida la mesa del Dos. Otra vez.
Hugh exhaló un suspiro.
—Hablaré con él. En todo caso, vente para aquí.
—Vale, pero… una cosa, Hugh: ya hablaré yo con el Mookster. Forma parte de mi trabajo, ¿no?
Se echó a reír.
—A veces me pregunto qué ha sido del penoso individuo que contraté, aquel que no decía esta boca es mía por no molestar —dijo—. Date prisa. Vas a alucinar con esto.
La casa grande era un rancho de amplias dimensiones. Delante, en el ensanchamiento del camino de acceso, se hallaba el Continental antiguo de Hugh. Le pirraba cualquier cosa que chupara gasolina por un tubo, y se podía permitir el capricho. Aunque Wolfjaw cubría gastos y poco más, las sucesivas generaciones Yates habían acumulado mucha pasta, ahora depositada en inversiones de mínimo riesgo, y Hugh —dos veces divorciado, con acuerdos prenupciales en ambas ocasiones, sin hijos de ningún matrimonio— era el último vástago del árbol genealógico Yates. Tenía caballos, gallinas, ovejas y unos cuantos cerdos, pero eso era poco más que un pasatiempo. Lo mismo podía decirse de sus coches y su colección de camionetas con motores trucados de gran potencia. Lo que le interesaba de verdad era la música, y eso le interesaba profundamente. Sostenía que él mismo había sido instrumentista en su día, aunque yo nunca lo había visto coger una trompeta o una guitarra.
«La música importa —me dijo una vez—. La literatura popular cae en el olvido, las series de televisión caen en el olvido, y a ver si eres capaz de decirme qué películas viste en el cine hace dos años. En cambio la música perdura, incluso la música pop. Sobre todo la música pop. Por más que desprecies Raindrops Keep Fallin’ On My Head, la gente seguirá escuchando esa bobada de mierda dentro de cincuenta años.»
Me era fácil recordar el día que lo conocí, porque Wolfjaw seguía exactamente igual, incluido el Continental de color azul oscuro, con sus ventanillas de ópera, aparcado delante. Solo yo había cambiado. Aquel día de otoño de 1992 Hugh me recibió en la puerta, me estrechó la mano y me acompañó a su despacho. Allí se dejó caer en una butaca de respaldo alto detrás de un escritorio en el que, por su superficie, habría podido aterrizar una avioneta Piper Cub. Yo ya estaba nervioso antes de entrar, pero cuando vi todas aquellas caras famosas mirarme desde las paredes, se me secó del todo la poca saliva que me quedaba en la boca.
Me miró de arriba abajo —un visitante con una camiseta sucia de AC/DC y vaqueros aún más sucios— y dijo:
—Me ha llamado Charlie Jacobs. Debo un gran favor al Reve desde hace ya unos años. Es un favor tan grande que nunca podré devolvérselo, pero me ha dicho que contigo la deuda queda saldada.
Permanecí allí plantado ante el escritorio, incapaz de despegar los labios. Sabía cómo manejar una audición para un grupo, pero aquello era distinto.
—Dice que le dabas a la droga.
—Sí —contesté. De nada servía negarlo.
—Dice que consumías la gran H.
—Sí.
—Pero ¿ahora estás limpio?
—Sí.
Pensé que me preguntaría desde hacía cuánto tiempo, pero se abstuvo.
—Siéntate, por Dios. ¿Quieres una Coca-Cola? ¿Una cerveza? ¿Una limonada? ¿Un té con hielo, quizá?
Me senté, pero me fue imposible recostarme relajadamente en el respaldo de la silla.
—Un té con hielo estaría bien.
Utilizó el intercomunicador de su escritorio.
—¿Georgia? Dos tés con hielo, guapa. —Luego, dirigiéndose a mí—: Este es un rancho en activo, Jamie, pero el ganado que me interesa a mí son los animales que aparecen por aquí con algún instrumento.
Intenté esbozar una sonrisa, pero me sentí como un idiota y desistí.
No pareció darse cuenta.
—Grupos de rock, grupos de country, solistas. Son la base de nuestro negocio, pero también nos dedicamos a las sintonías publicitarias para emisoras de radio de Denver y grabamos veinte o treinta audiolibros al año. Michael Douglas grabó una novela de Faulkner en Wolfjaw, y Georgia casi se mea encima. En público es la viva imagen de la despreocupación, y luego en el estudio, uf, no veas qué perfeccionista.
A esto no se me ocurrió respuesta alguna, así que guardé silencio y esperé el té con hielo. Tenía la boca seca como el esparto.
Se inclinó hacia delante.
—¿Sabes qué necesita todo rancho en activo más que nada en el mundo?
Negué con la cabeza, pero antes de que él pudiera esclarecerlo, entró una negra joven y guapa con dos vasos altos de té rebosantes de hielo en una bandeja de plata. Contenían una ramita de menta. Exprimí dos rodajas de limón en mi té, pero prescindí del azucarero. Durante mis años de heroinómano, me atraía el azúcar más que a un oso, pero desde el día en que me puse los auriculares en la chapistería, el mínimo dulzor me empalagaba. Me había comprado una tableta de Hershey en el vagón restaurante poco después de salir de Tulsa, y descubrí que era incapaz de comérmela. Solo el olor ya me provocaba arcadas.
—Gracias, Georgia —dijo Yates.
—De nada. No olvides el horario de visita. Empieza a la dos, y Les estará esperándote.
—No me olvidaré. —Georgia salió y cerró la puerta con delicadeza. Hugh se volvió otra vez hacia mí—. Lo que todo rancho en activo necesita es un capataz. Aquí en Wolfjaw quien se ocupa de las labores del rancho y la granja es Rupert Hall, que disfruta de buena salud; en cambio, mi capataz musical convalece en el hospital comunitario de Boulder. Les Calloway. Supongo que el nombre no te dice nada.
Negué con la cabeza.
—¿Y los Excellent Board Brothers?
Eso sí me sonó.
—Es un grupo instrumental, ¿no? Sonido surf, un poco en plan Dick Dale and The Del-Tones.
—Sí, esos. No deja de ser un poco raro, si pensamos que todos son de Colorado, que es lo más lejos que uno puede estar de ambos océanos. Consiguieron meter un tema en los cuarenta principales: Aloona Ana Kaya. Que en pésimo hawaiano significa «Acostémonos».
—Claro, de eso me acuerdo. —Cómo no iba a acordarme: mi hermana lo puso un millón de veces—. Es esa en la que se oye reírse a una chica de principio a fin.
Yates sonrió.
—Esa risa fue su pase al maravilloso mundo de los artistas con un único éxito, y yo soy el papaíto que la incluyó en la grabación. En realidad, se me ocurrió por casualidad. En esa época mi padre estaba al frente. Y la chica que se troncha de risa también trabaja aquí. Hillary Katz, aunque hoy día se hace llamar Pagan Starshine. Ahora está serena, pero aquel día llevaba tal colocón de óxido nitroso que no podía parar de reír. La grabé allí mismo en la cabina; ella ni se enteró. La risa llegó al disco, y el grupo le pagó siete de los grandes.
Asentí. Los anales del rock están repletos de golpes de suerte similares.
—El caso es que los Excellent Board Brothers hicieron una gira y luego tuvieron el doble crac. ¿Sabes qué es eso?
De sobra lo sabía, y por experiencia propia.
—Quebraron y rompieron.
—Ajá. Les volvió a casa y se puso a trabajar para mí. Como productor ha llegado mucho más lejos que en su día como músico, y ha sido mi principal supervisor en el apartado musical durante ya quince años. Cuando me llamó Charlie Jacobs, se me ocurrió nombrarte ayudante y suplente de Les, en la idea de que podías ganarte un dinero a la vez que aprendías, hacer algún bolo extra, el rollo de siempre. Esa sigue siendo la idea, pero más vale que tu curva de aprendizaje sea muy pronunciada, hijo, porque Les tuvo un infarto la semana pasada. Se pondrá bien, o eso me han dicho, pero tiene que perder un mogollón de peso y tomar un mogollón de pastillas y habla de jubilarse dentro de un año más o menos. Lo que me deja tiempo de sobra para ver si das la talla.
Sentí algo cercano al pánico.
—Señor Yates…
—Hugh.
—Hugh, no sé prácticamente nada sobre A&R. Los únicos estudios de grabación que he pisado son aquellos en los que el grupo para el que tocaba pagaba por horas.
—Y en la mayoría de los casos eran los abnegados padres del guitarra solista quienes pagaban la factura —apuntó—. O la mujer del batería, que se pasaba ocho horas al día sirviendo mesas y arrancando propinas en un restaurante con los pies doloridos.
Sí, en esencia así era. Hasta que la mujercita espabilaba y le daba puerta, claro está.
Hugh se inclinó hacia delante con las manos entrelazadas.
—Puede que aprendas, puede que no. El Reve sostiene que sí. A mí eso me basta. Tiene que bastarme. Estoy en deuda con él. De momento tu única tarea será abrir los estudios, controlar los HA… sabes lo que es eso, ¿no?
—Los horarios de los artistas.
—Ajá, y cerrar el tenderete por la noche. Cuento con alguien que puede enseñarte los rudimentos hasta que Les vuelva. Se llama Mookie McDonald. Si prestas tanta atención a lo que Mookie hace mal como a lo que hace bien, aprenderás mucho. En ningún caso le permitas llevar el registro. Y una cosa más: si fumas hierba, es cosa tuya, siempre y cuando te presentes a trabajar puntualmente y no provoques un incendio. Pero si me entero de que vuelves a montarte en el caballo blanco…
Me obligué a mirarlo a los ojos.
—No voy a caer otra vez en eso.
—Una afirmación valiente, y la he oído muchas veces, en unos cuantos casos a personas que ya están muertas. Sin embargo a veces resulta que es verdad. Espero que ese sea tu caso. Pero quiero dejar las cosas bien claras: consumes heroína, y a la calle, deba yo un favor o no. ¿Queda claro?
Quedaba claro. Como el agua.
Georgia Donlin seguía tan guapa en 2008 como en 1992, pero había engordado unos kilos, tenía mechones plateados en el pelo oscuro y llevaba bifocales.
—¿No sabrás por casualidad qué lo tiene tan alterado esta mañana? —me preguntó.
—Ni idea.
—Se ha puesto a echar pestes, luego se ha reído un poco, luego ha echado pestes otra vez. Ha dicho «Ya lo sabía yo, joder»; ha dicho «Menudo hijo de puta», y luego ha lanzado algo, o eso me ha parecido oír. Solo quiero saber si va a despedir a alguien. Si es así, me declaro enferma y me voy a casa. No resisto los enfrentamientos.
—Eso dice la mujer que el invierno pasado tiró una maceta al repartidor de carne.
—Aquello era distinto. Ese pedazo de alcornoque, el muy hijo de puta, intentó tocarme el culo.
—Un pedazo de alcornoque con buen gusto —comenté, y cuando me dirigió una mirada torcida—: Era solo un comentario.
—Ya. Hace unos minutos que no se oye nada. Espero que no se haya provocado un infarto.
—Quizá sea por algo que ha visto en la televisión. ¿O que ha leído en el diario?
—Ha apagado el televisor un cuarto de hora después de llegar yo, y en cuanto al Camera y el Post, dejó de recibirlos hace dos meses. Dice que lo encuentra todo en internet. Yo le digo: «Hugh, todas esas noticias de internet las escriben chicos que aún ni se afeitan y chicas que están usando su primer sujetador. No son de fiar». Él piensa que soy una vieja y no me entero de nada. No lo dice pero se lo veo en la mirada. Como si yo no tuviera una hija estudiando informática en la Universidad de Colorado. Fue Bree la que me dijo que no me creyera nada de lo que leyera en esos blogs de mierda. Entra ya. Pero si le ha dado un pasmo y está tieso en su silla, no me llames para que le haga reanimación.
Alta y regia, se alejó, su andar fluido en absoluto distinto del de la joven que había traído el té con hielo al despacho de Hugh hacía dieciséis años.
Llamé a la puerta con los nudillos. Hugh no estaba muerto, pero sí desplomado detrás de su descomunal escritorio, frotándose las sienes como un hombre con migraña. Tenía ante sí el ordenador portátil abierto.
—¿Vas a despedir a alguien? —pregunté.
Alzó la vista.
—¿Eh?
—Dice Georgia que si vas a despedir a alguien, se declara enferma y se marcha a casa.
—No voy a despedir a nadie. ¡Qué idea tan absurda!
—Dice que has lanzado algo.
—Tonterías. —Guardó silencio por un momento—. Aunque sí le he dado una patada a la papelera al ver esa mierda de los anillos sagrados.
—Cuéntame eso de los anillos sagrados. Luego también yo le daré a la papelera una patada ritual y me iré a trabajar. Hoy tengo dieciséis mil millones de cosas que hacer, entre ellas aprender dos melodías para la sesión de Gotta Wanna. Un gol de campo con la papelera podría ser justo lo que necesito para ponerme en marcha.
Hugh volvió a frotarse las sienes.
—Ya me imaginaba yo que esto podía llegar a ocurrir, sabía que ese hombre era muy capaz, pero no me esperaba una cosa así… así de excesiva. Pero ya sabes lo que dicen: hazlo a lo grande o no lo hagas.
—No sé de qué coño me estás hablando.
—Ahora te enterarás, Jamie, ahora te enterarás.
Aparqué el trasero en el borde de su escritorio.
—Cada mañana veo el noticiario de las seis mientras hago mis abdominales y pedaleo en la bicicleta estática, ¿vale? Sobre todo porque ver a la nena del tiempo tiene sus propios beneficios aeróbicos. Y esta mañana, aparte de los anuncios de cremas antiarrugas mágicas y colecciones de viejos éxitos de la Warner, he visto algo distinto. No me lo podía creer. Joder, no me lo podía creer. Y a la vez sí me lo creía. —En ese momento se rio. No era una risa como diciendo Qué gracioso es esto, sino Joder, no me lo puedo creer—. Así que he apagado la caja tonta y he ido a investigar por internet.
Hice ademán de rodear el escritorio, pero alzó una mano para detenerme.
—Primero, Jamie, debo preguntarte si vendrás a una cita entre hombres conmigo. Para ver a alguien que, después de un par de arranques en falso, por fin ha hecho realidad su destino.
—Sí, claro, ¿por qué no? Siempre y cuando no sea un concierto de Justin Bieber. Ya estoy un poco talludito para Bieb.
—Uy, no. Esto es mucho mejor que Bieb. Echa un vistazo. Pero cuidado no vaya a hacerte daño en los ojos.
Rodeé el escritorio y me encontré con mi quinto en discordia por tercera vez. Lo primero que advertí fue la mirada de hipnotizador de pega. Tenía las manos abiertas a ambos lados de la cara y llevaba sendos anillos de oro en los dedos medios, anillos muy gruesos.
Era un póster reproducido en una página web. El encabezamiento rezaba: GIRA DE REVIVISCENCIA SANADORA DEL REVERENDO C. DANNY JACOBS 2008.
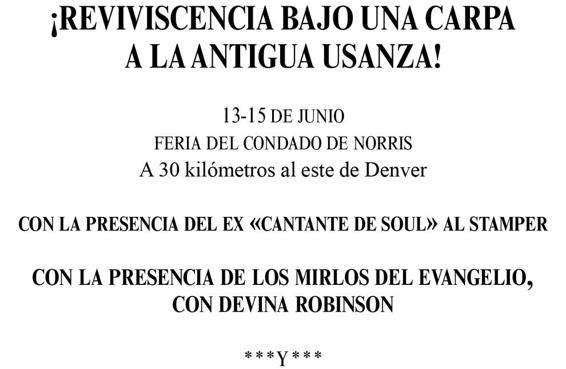
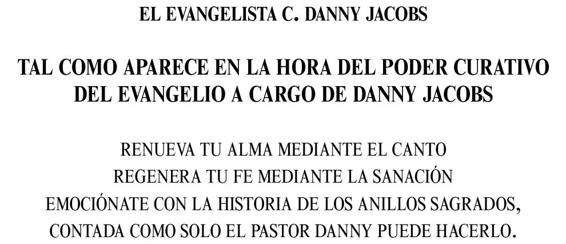
«Y haz entrar aquí a los pobres y lisiados, y ciegos y cojos; obliga a entrar hasta que se llene mi casa.» Lucas, 14:21 y 23.
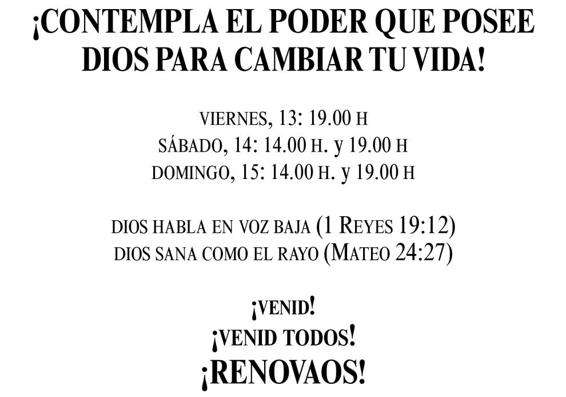
Debajo aparecía una foto de un niño que arrojaba a un lado sus muletas mientras la gente congregada a su alrededor lo observaba con expresión de gozoso sobrecogimiento. En el pie de la foto se leía: Robert Rivard, curado de distrofia muscular, 30/5/07, St. Louis, Missouri.
Me quedé atónito, tal como se quedaría una persona, supongo, si viera de pronto a un viejo amigo de quien sabía que estaba muerto o encarcelado por cometer un delito grave. Pero una parte de mí —la parte cambiada, la parte sanada— no se sorprendió. Esa parte venía esperando aquello desde el principio.
Hugh se echó a reír y dijo:
—Tío, se diría que te ha entrado un pájaro en la boca y te lo has tragado. —A continuación expresó de viva voz el único pensamiento coherente que yo tenía en el cerebro en ese momento—. Parece que el Reve ha vuelto a las andadas.
—Sí —convine, y señalé la referencia al Evangelio según san Mateo—. Pero ese versículo no habla de sanación.
Hugh enarcó las cejas.
—No sabía que eras un experto en la Biblia.
—Hay muchas cosas que tú no sabes —dije—, porque nunca hemos hablado de él. Pero conocí a Charlie Jacobs mucho antes de mi paso por Tulsa. Cuando era niño, él era pastor en nuestra iglesia. Ese fue su primer trabajo pastoral, y suponía que había sido el último. Hasta ahora.
Su sonrisa se desvaneció.
—¡Me tomas el pelo! ¿Qué edad tenía? ¿Dieciocho años?
—Unos veinticinco, calculo. Yo tenía seis o siete.
—¿Ya curaba a gente por aquel entonces?
—Qué va. —Excepto a mi hermano Con, claro está—. En aquellos tiempos era un metodista en el sentido pleno de la palabra. Ya sabes, zumo de uva en la comunión en lugar de vino. Todo el mundo lo apreciaba. —Al menos hasta el Sermón Tremebundo—. Lo dejó después de perder a su mujer y a su hijo en un accidente de tráfico.
—¿El Reve estuvo casado? ¿Tuvo un hijo?
—Sí.
Hugh se detuvo a pensar.
—Así que tiene derecho a llevar al menos una de esas alianzas nupciales… si es que son alianzas nupciales. Cosa que dudo. Fíjate en esto.
Desplazó el cursor a la franja superior de la pantalla, lo colocó en la pestaña testimonio milagroso y pulsó. Apareció una columna de vídeos de YouTube, como mínimo una docena.
—Hugh, si quieres ir a ver a Charlie Jacobs, te acompañaré encantado, pero, en serio, esta mañana no tengo tiempo para hablar de él.
Me observó con más atención.
—No parece que te hayas tragado un pájaro. Parece que te hayan dado un puñetazo en la barriga. Mira solo este vídeo, y te dejaré marchar.
Hacia la mitad de la columna se veía al niño del póster. Cuando Hugh clicó, vi que el clip, de una duración de poco más de un minuto, había recibido más de cien mil visualizaciones. No exactamente viral, pero casi.
Cuando las imágenes cobraron movimiento, alguien acercó un micrófono con la sigla KSDK a la cara de Robert Rivard. Una mujer invisible decía: «Cuenta qué pasó cuando se produjo la supuesta curación, Bobby».
«Verá, señora —contestó Bobby—, cuando me cogió por la cabeza, noté los anillos sagrados a los lados, aquí mismo. —Se señaló las sienes—. Oí un crujido, como si se partiera una ramita seca. Puede que estuviera sin conocimiento uno o dos segundos. Luego una… no sé… una sensación de calor me bajó por las piernas… y… —El niño rompió a llorar—. Y ya podía tenerme en pie. ¡Ya podía andar! ¡Estaba curado! ¡Dios bendiga al Pastor Danny!»
Hugh se recostó en la butaca.
—No he visto todos los demás testimonios, pero los que sí he visto son poco más o menos iguales. ¿Te recuerda algo?
—Tal vez —contesté. Con cautela—. ¿Y a ti?
Nunca habíamos hablado del favor que «el Reve» le había hecho a Hugh, un favor tan grande como para que el jefe del rancho Wolfjaw contratara a un heroinómano apenas rehabilitado solo a partir de una llamada telefónica.
—Ahora no, si vas mal de tiempo. ¿Qué haces para comer?
—Pediré una pizza. Después de la nena country, tengo a un tío de Longmont… según la ficha, un intérprete barítono de canciones populares…
Hugh permaneció inexpresivo por un momento y de pronto se dio una palmada en la frente.
—Cielo santo, ¿no será George Damon?
—Sí, así se llama.
—Por Dios, pensaba que ese mamón ya estaba muerto. Han pasado tantos años… Tú aún no habías llegado. El primer disco que grabó con nosotros se titulaba Damon interpreta a Gershwin. Eso fue mucho antes del cedé, aunque es posible que ya existieran las ocho pistas. Todas las canciones… en serio, todas y cada una de esas putas canciones… sonaban igual que cuando Kate Smith canta Dios bendiga América. Déjalo en manos de Mookie. Se conocen desde hace mucho. Si el Mookster la pifia, ya lo arreglarás tú en la mesa de mezclas.
—¿Seguro?
—Sí. Si vamos al sagrado espectáculo de mierda del Reve, antes quiero que me cuentes qué sabes de él. Probablemente deberíamos haber tenido esa conversación hace años.
Reflexioné al respecto.
—Vale… pero si quieres recibir, tendrás que dar. Un intercambio total y justo de información.
Entrelazó las manos en su nada despreciable cintura sobre la camisa de estilo vaquero y se retrepó en la butaca.
—No es algo de lo que me avergüence, por si es eso lo que estás pensando. Sencillamente es tan… increíble…
—Me lo creeré —dije.
—Puede ser. Antes de irte, explícame qué dice ese versículo de san Mateo y cómo es que lo sabes.
—No puedo reproducirlo exactamente después de tantos años, pero viene a ser algo así: «El relámpago sale por el este y brilla hasta el oeste, y así será la venida de Jesús». No tiene que ver con la sanación; tiene que ver con el Apocalipsis. Y lo recuerdo porque era uno de los versículos preferidos del reverendo Jacobs.
Eché un vistazo al reloj. La chica country de las piernas largas —Mandy no sé cuántos— era de una puntualidad crónica y ya debía de estar sentada en los peldaños frente al Estudio 1 con la guitarra apoyada a un lado, pero necesitaba averiguar una cosa en ese mismo momento.
—¿A qué te referías al decir que dudabas que fueran alianzas nupciales?
—Contigo no utilizó anillos, veo. Cuando resolvió tu pequeño problema con la droga.
Me acordé de la chapistería abandonada.
—No. Usó unos auriculares.
—Eso fue… ¿cuándo? ¿En 1992?
—Sí.
—Mi experiencia con el Reve fue en 1983. Después debió de actualizar su método. Seguramente más tarde volvió a los anillos porque dan una imagen más religiosa que los auriculares. Pero juraría que ha avanzado en su trabajo desde mi época… y desde la tuya. Así es el Reve, ¿no crees? Siempre intentando pasar al nivel siguiente.
—Lo llamas Reve. ¿Era predicador cuando lo conociste?
—Sí y no. Es complicado. Venga, vete, tu chica te espera. Quizá lleve minifalda. Así no pensarás en el Pastor Danny.
Efectivamente llevaba minifalda, y sus piernas eran de todas todas espectaculares. Sin embargo apenas me fijé en ellas, y a menos que consultara el registro, no sería capaz de acordarme de uno solo de los temas que cantó aquel día. Tenía la mente puesta en Charles Daniel Jacobs, alias el Reve. Conocido ahora como Pastor Danny.
Mookie McDonald sobrellevó la reprimenda por su descuido con la mesa de mezclas en silencio, la cabeza gacha, asintiendo, y al final prometió que se corregiría. Y eso haría. Durante un tiempo. Luego, pasada una semana o dos, yo llegaría y volvería a encontrarme encendida la mesa del Estudio 1 o el Estudio 2, o ambas. Considero que la idea de meter a la gente en la cárcel por fumar hierba es absurda, pero no me cabe la menor duda de que el consumo diario a largo plazo es la mejor fórmula para contraer el NRM, trastorno también conocido como No Recuerdo una Mierda.
Se animó cuando le dije que se ocuparía él de la grabación de George Damon.
—¡Ese tío siempre me ha encantado! —exclamó el Mookster—. Todo lo que cantaba sonaba como…
—Cuando Kate Smith canta Dios bendiga América. Ya lo sé. Que te diviertas.