Matilda
El primer milagro
Página 16 de 24
El primer milagro
MATILDA volvió a sentarse en su pupitre. La Trunchbull se sentó también tras la mesa de la profesora. Era la primera vez que se sentaba durante la clase. Alargó una mano y agarró la jarra de agua. Sujetando la jarra por el asa, pero sin levantarla aún, dijo:
—Nunca he podido entender por qué son tan repugnantes los niños pequeños. Son mi perdición. Son como insectos. Hay que deshacerse de ellos lo más pronto posible. De las moscas nos libramos empleando algún pulverizador o colgando papamoscas. He pensado a menudo inventar un pulverizador para deshacerme de los niños pequeños. ¡Qué estupendo sería entrar en esta clase con una pistola pulverizadora gigante en la mano y vaciarla aquí! O, mejor aún, colgar grandes papamoscas. Los colgaría por toda la escuela y quedaríais atrapados en ellos y eso sería el fin de todo. ¿No le parece una buena idea, señorita Honey?
—Si es un chiste, señora directora, no creo que sea muy gracioso —dijo la señorita Honey desde el fondo de la clase.
—Usted no lo haría, ¿no, señorita Honey? —dijo la Trunchbull—. Y no es un chiste. Mi idea de una escuela perfecta es que no tenga niños pequeños, señorita Honey. Uno de estos días crearé una escuela así. Creo que será un éxito.
«Esta mujer está loca», se dijo la señorita Honey. «Sufre algún trastorno mental. De ella es de la que habría que deshacerse».
La Trunchbull levantó la gran jarra de loza azul y vertió un poco de agua en el vaso. De repente, ¡plop!, con el agua cayó en el vaso la larga y viscosa salamandra.

La Trunchbull dio un grito y pegó un brinco en su silla, como si hubiera estallado un petardo debajo de ella. Los niños vieron también el alargado y viscoso animal de vientre anaranjado, parecido a un lagarto, que se retorcía en el vaso, y se pusieron a retorcerse y a dar vueltas gritando. «¿Qué es eso? ¡Oh, es asqueroso! ¡Es una serpiente! ¡Es una cría de cocodrilo! ¡Es un caimán!».
—¡Cuidado, señorita Trunchbull! —gritó Lavender—. ¡Seguro que muerde!
La Trunchbull, la poderosa y gigantesca hembra, siguió donde estaba, con sus pantalones verdes, temblando como una hoja. Le ponía especialmente furiosa el que alguien hubiera logrado hacerla brincar y gritar, porque se enorgullecía de su fortaleza. Contemplaba aquel animal que se retorcía y se debatía en el vaso. Curiosamente, no había visto nunca una salamandra. La naturaleza no era su fuerte. No tenía la más mínima idea de qué animal era aquél. Su aspecto, desde luego, era repulsivo. Lentamente, volvió a sentarse en su silla. Su aspecto era más terrorífico que nunca. Sus pequeños ojos negros se fueron encendiendo de furia y odio.
—¡Matilda! —rugió—. ¡Ponte de pie!
—¿Quién, yo? —dijo Matilda—. ¿Qué he hecho?
—¡Ponte de pie, asquerosa cucaracha!
—No he hecho nada, señorita Trunchbull, de verdad que no. Jamás había visto esa cosa viscosa.
—¡Ponte de pie enseguida, asqueroso gusano!
Matilda se incorporó de mala gana. Estaba en la segunda fila y Lavender en la de atrás, sintiéndose un poco culpable. No había pretendido crearle ningún problema a su amiga. Por otra parte, no estaba dispuesta a confesar.
—¡Eres un animal vil, repulsivo, repelente y maligno! —gritó la Trunchbull—. ¡No eres digna de esta escuela! ¡Deberías estar entre rejas, allí es donde deberías estar! ¡Haré que te expulsen de este establecimiento con toda ignominia! ¡Haré que los inspectores te persigan por el pasillo y te arrojen por la puerta a patadas! ¡Haré que el personal te lleve hasta tu casa con guardia armada! ¡Y luego me aseguraré de que te envíen a un reformatorio para niños delincuentes y que estés allí cuarenta años por lo menos!

La Trunchbull estaba tan furiosa que tenía el rostro enrojecido y en las comisuras de los labios se le notaban pequeños espumarajos de rabia. Pero ella no era la única que estaba poniéndose nerviosa. Matilda también estaba poniéndose roja de ira. No le importaba lo más mínimo que le acusaran de algo que realmente hubiera hecho. Comprendía la razón de ello. Sin embargo, para ella era una experiencia totalmente nueva que la acusaran de un delito que en absoluto había cometido. Ella no había tenido nada que ver con aquel repugnante animal del vaso. «Caramba —pensó—, esa infame Trunchbull no me va a echar la culpa de eso a mí».
—¡Yo no he sido! —gritó.
—¡Oh, sí, has sido tú! —le respondió, también gritando, la Trunchbull—. ¡A ningún otro se le hubiera ocurrido una faena como ésa! ¡Tu padre tenía razón cuando me previno contra ti! —la mujer parecía haber perdido por completo el control de sí misma. Estaba vociferando como una loca—. ¡Para ti se ha acabado esta escuela, jovencita! —gritó—. ¡Para ti se ha acabado todo! ¡Me ocuparé personalmente de que te encierren en un sitio donde ni siquiera los cuervos puedan echarte sus excrementos! ¡Probablemente, nunca volverás a ver la luz del día!

—¡Le he dicho que yo no he sido! —gritó Matilda—. En mi vida he visto un animal como ése.
—¡Tú has puesto un… un… un cocodrilo en mi agua! —gritó la Trunchbull—. ¡No hay ningún delito peor en el mundo contra la directora de una escuela! ¡Ahora siéntate y no digas una palabra más! ¡Vamos, siéntate enseguida!
—¡Pero le digo que…! —gritó Matilda, negándose a sentarse.
—¡Y yo te digo que cierres el pico! —bramó la Trunchbull—. ¡Si no te callas inmediatamente y te sientas, me quitaré el cinturón y lo conocerás por el extremo de la hebilla!
Matilda se sentó despacio. ¡Oh, qué inmundicia! ¡Qué injusticia! ¿Cómo se atrevían a expulsarla por algo que no había hecho?
Matilda notó que empezaba a sentirse cada vez más y más enfadada… tan insoportablemente enfadada que no tardaría mucho en explotar algo dentro de ella.
La salamandra seguía retorciéndose en el vaso de agua. Parecía encontrarse muy incómoda. El vaso no era lo suficiente grande para ella. Matilda miró airadamente a la Trunchbull. ¡Cómo la aborrecía! Miró al vaso con la salamandra. Le hubiera apetecido ir, coger el vaso y arrojar su contenido a la cabeza de la Trunchbull. Se estremeció al pensar lo que la Trunchbull le haría a ella si se atrevía a hacer eso.
La Trunchbull estaba sentada tras la mesa de la profesora, mirando con una mezcla de horror y fascinación la salamandra que se debatía en el vaso. Poco a poco, Matilda comenzó a sentir que la invadía una sensación de lo más extraordinaria y peculiar. Sentía especialmente esa sensación en los ojos. Parecía concentrarse en ellos una especie de fluido eléctrico. En lo más profundo de ellos se estaba creando una sensación de poder, una sensación de gran fuerza. Pero notaba otra sensación completamente distinta, que no se explicaba. Era como rayos, como si sus ojos despidieran pequeñas oleadas de rayos. Sus globos oculares comenzaron a calentarse, como si estuvieran gestando una gran energía en su interior. Era una sensación asombrosa. Mantuvo los ojos fijos en el vaso y el poder se fue concentrando en una pequeña zona de cada ojo, creciendo cada vez más, y tuvo la sensación de que de sus ojos salían millones de diminutos e invisibles brazos con manos y se dirigían al vaso que estaba mirando.
—¡Vuélcalo! —murmuró Matilda—. ¡Vuélcalo!
Vio que el vaso comenzaba a tambalearse. Realmente, se inclinó unos milímetros hacia atrás y luego se enderezó de nuevo. Matilda siguió empujándolo con aquellos millones de pequeños brazos invisibles que salían de sus ojos, notando el poder que emergía en línea recta de los dos puntos negros que tenía en el centro de sus globos oculares.
—¡Vuélcalo! —murmuró de nuevo—. ¡Vuélcalo!
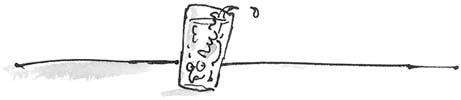
El vaso se tambaleó de nuevo. Empujó mentalmente con más fuerza, deseando que sus ojos emitieran más poder. Y entonces, muy lentamente, tan lentamente que ella apenas pudo ver lo que sucedía, el vaso comenzó a inclinarse hacia atrás, más y más hacia atrás, hasta que se quedó en equilibrio sobre el borde del fondo. Allí vaciló unos segundos antes de venirse abajo y volcarse con un fuerte tintineo encima de la mesa. El agua que contenía y la salamandra que no dejaba de retorcerse cayeron sobre el enorme pecho de la señorita Trunchbull. La directora soltó un alarido que hizo temblar los cristales de las ventanas del edificio y, por segunda vez en los últimos segundos, salió disparada de su silla como un cohete. La salamandra se asió desesperadamente al guardapolvo de algodón en la parte donde cubría el pecho, clavando allí sus patas en forma de garras. La Trunchbull bajó la vista y lo vio; soltó otro alarido aún más fuerte y de un manotazo lanzó al animal volando por la clase. Aterrizó en el suelo, junto al pupitre de Lavender y, con gran rapidez, ésta se agachó, la cogió y la metió en su estuche para otra ocasión. Pensó que era muy útil tener una salamandra.

La Trunchbull, con la cara más parecida a un jamón cocido que nunca, estaba de pie, frente a los alumnos, temblando de rabia. Su enorme pecho subía y bajaba y las salpicaduras de agua formaban una mancha húmeda que probablemente le había calado hasta la piel.
—¿Quién lo ha hecho? —rugió—. ¡Vamos! ¡Que confiese! ¡Que dé un paso adelante! ¡Esta vez no te escaparás! ¿Quién es culpable de esta faena? ¿Quién ha volcado este vaso?
Nadie respondió. La clase permanecía silenciosa como una tumba.
—¡Matilda! —rugió—. ¡Has sido tú! ¡Sé que has sido tú!
Matilda estaba sentada muy tranquila en la segunda fila y no dijo nada. La invadía una extraña sensación de serenidad y confianza y, de repente, se dio cuenta de que no temía a nadie en el mundo. Con el único poder de sus ojos había podido volcar un vaso de agua y derramar su contenido sobre la horrible directora, y quien pudiera hacer eso, podría hacer cualquier cosa.
—¡Habla, ántrax purulento! —rugió la Trunchbull—. ¡Admite que fuiste tú!
Matilda miró directamente a los ojos airados de aquella gigantesca mujer enfurecida y dijo con toda calma:
—Yo no me he movido de mi pupitre desde que empezó la clase, señorita Trunchbull. No tengo otra cosa que decir.
De pronto, toda la clase se alzó contra la directora.
—¡No se ha movido! —gritaron—. ¡Matilda no se ha movido! ¡Nadie se ha movido! ¡Lo ha debido de volcar usted!
—¡Yo, desde luego, no lo he volcado! —rugió la Trunchbull—. ¿Cómo os atrevéis a sugerir una cosa así? ¡Hable, señorita Honey! ¡Usted debe de haber visto todo! ¿Quién ha volcado mi vaso de agua?

—No ha sido ninguno de los niños, señorita Trunchbull —respondió la señorita Honey—. Puedo asegurarle que durante el tiempo que ha estado usted aquí no se ha movido nadie de su pupitre, excepto Nigel, y éste no se ha movido del rincón.
La señorita Trunchbull miró airadamente a la señorita Honey. Ésta aguantó su mirada sin pestañear.
—Le estoy diciendo la verdad, señora directora —dijo—. Debe de haberlo volcado usted sin darse cuenta. Eso puede pasar fácilmente.
—¡Estoy harta de vosotros, enanos inútiles! —gritó la Trunchbull—. ¡Me niego a perder mi valioso tiempo aquí! —y, diciendo esto, salió marcialmente de la clase, dando un portazo.
En el estupefacto silencio que siguió, la señorita Honey se dirigió a la parte delantera de la clase y se quedó de pie tras su mesa.
—¡Uy! —dijo—. Creo que hemos tenido bastante por hoy, ¿no? La clase ha terminado. Podéis iros al patio y esperar a que vengan vuestros padres a recogeros.