Hacker
Portada
Página 1 de 9
Hacker
UNA AVENTURA DE ACCIÓN Y SUSPENSE DE MAX CORNELL
ADRIÁN Y MIGUELARAGÓN
Copyright © 2019 Adrián Aragón
Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, distribuida o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, incluyendo fotocopia, grabación u otros métodos electrónicos o mecánicos, sin la previa autorización por escrito del autor, excepto en el caso de citas breves para revisiones críticas, y usos específicos no comerciales permitidos por la ley de derechos de autor.
Esta es una obra de ficción. Los nombres, personajes, instituciones, lugares, eventos e incidentes son producto de la imaginación del autor o usados de una manera ficticia. Cualquier parecido con personas reales, vivas o fallecidas, o eventos actuales, es pura coincidencia.
Consultores de publicación y marketing
Lama Jabr y José Higa
Sídney, Australia
www.autopublicamos.com
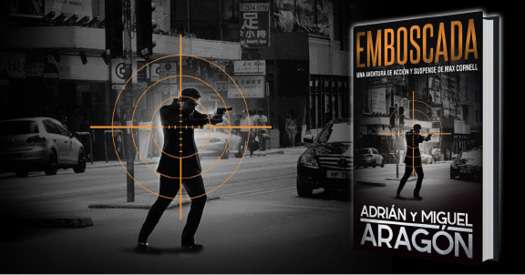
Suscríbase a nuestra lista de correo para obtener una copia gratis de «Emboscada: Max Cornell thrillers de acción nº 1» y mantenerlo informado sobre noticias y futuras publicaciones de Adrián y Miguel Aragón. Haga clic AQUÍ
Últimas publicaciones de los autores:
Todo Adrenalina:
Los mejores thrillers de acción y suspense en español

Disponible en Amazon – Adquiérela AQUÍ

Contenido
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Nota de los autores
Otras obras de Adrián y Miguel Aragón

Capítulo 1
Desde su puesto de trabajo en la cámara acorazada de la sucursal del Lloyds Bank de Paternoster Square, a pocos metros de la catedral de Saint Paul y del Temple Bar Memorial, Arthur Fitz no veía la lluvia incesante que cubría la ciudad.
Eso estaba bien. Mejor que permanecer en la puerta durante horas, a merced de las ráfagas de viento que le congelaban hasta los huesos cada vez que entraba un cliente. Sustituía a Charles. Un compañero ausente debido a una enfermedad incomprensible para él, que jamás había cogido una baja a pesar de estar expuesto constantemente a las inclemencias del tiempo, del aire acondicionado en verano y de la calefacción en invierno. Charles solía quejarse de que nunca veía la luz del sol, pero a Arthur eso le daba lo mismo. En aquel endiablado país el sol no salía nunca.
Se levantó de la silla de madera en la que ya llevaba veinte minutos sentado. Había programado un temporizador. Así sabía cuándo debía estirar las piernas. Además, ayudaba a ahuyentar el sueño. Lo cierto era que allí abajo no tenía muchas distracciones. En eso la posición junto a la puerta salía ganando. Algunas personas incluso lo saludaban de vez en cuando, quizá sintiéndose culpables por no cerrar la puerta y permitir así que el frío se cebase en él. En el sótano, en cambio, solo podía dedicarse a contar las baldosas. Ya lo había hecho. Eran cincuenta y dos filas de tres enormes losas en el pasillo.
Fuera como fuera, no le apetecía que nadie lo sorprendiera echándose una cabezada. Echó un vistazo al fondo del pasillo, como si cupiera alguna posibilidad de que alguien apareciera por allí. Luego miró hacia arriba, a la cámara de seguridad cuyo piloto rojo, encendido tal y como correspondía, indicaba que sus compañeros de la sala de seguridad eran los únicos que podían ver a qué se dedicaba mientras las horas pasaban allí abajo.
El problema, que Arthur no conocía precisamente por encontrarse varios pisos por debajo de la acera donde la vida londinense transcurría con la mayor normalidad, era que sus compañeros, en realidad, llevaban un rato sin poder verlo.
***
El caos en la sala de control amenazaba con alcanzar proporciones épicas. Nunca, desde que el encargado empezó a trabajar allí, había pasado nada parecido. Las cámaras, el circuito completo, se revisaban una vez a la semana. La última, si el parte no mentía, había sido dos días antes. Y, a decir verdad, a Robert, el supervisor, no le cabía ninguna duda de que el informe no mentía porque él había llevado a cabo todas las comprobaciones personalmente. Lo realizaba con escrupulosa puntualidad por varias razones. La primera, que le encantaba su trabajo y quería conservarlo. La segunda, que su sucursal estaba a la cabeza de la competición ese año. Hasta hacía un momento estaba seguro de ganar el viaje a Cancún que la empresa ofrecía a los miembros del equipo que presentaban menos incidencias. Pero esa certeza se esfumó cuando la cámara de la bóveda dejó de emitir las idas y venidas de Arthur para mostrarles un paisaje de estática que no había desaparecido por mucho que los operarios hubieran reiniciado los monitores.
—Hay que hacer algo. Ahí abajo hay más dinero de lo que valen todas nuestras vidas juntas. Smith, llama a Fitz y que te confirme que todo va bien.
En realidad se trataba de una comprobación absurda. Para llegar hasta la cámara acorazada había que pasar por al menos tres puntos de control. Nadie poseía las tarjetas de apertura de los tres excepto el director, de modo que era necesario contar con al menos un cómplice para realizar el trayecto completo. Pero la seguridad no terminaba ahí. Un vigilante cualificado se encargaba de custodiar la puerta. Aunque, bien mirado, Fitz era experto en control de accesos, no en situaciones de emergencia.
—No puedo hablar con él, jefe.
—¿Ese patán se ha dormido? No me lo puedo creer. —El supervisor se peinó el pelo hacia atrás con los dedos, lo que reveló unas entradas más que pronunciadas—. Si se ha dormido, te aseguro que ya puede ir buscándose un trabajo en un McDonald’s. No va a haber empresa de seguridad que lo contrate.
—No, jefe… Es decir, no lo sé.
—Hable claro, Smith, haga el favor. No estamos para perder el tiempo.
—No he podido establecer contacto. Solo oigo estática, como en el monitor.
—Déjeme eso.
Robert Whalley era un hombre enérgico, sobre todo en situaciones de estrés. Así que prácticamente empujó a su subordinado y casi lo hizo caer de su asiento. Una vez frente a los controles, activó el altavoz y pulsó el interruptor que debía devolverles ruido. Eso fue precisamente lo que oyó.
—Fitz, soy Robert Whalley, conteste, cambio.
Al otro lado el sonido del trasmisor no varió. Smith lo había descrito como estática. Pero a él no le parecía más que el sonido normal de cuando los aparatos permanecían inactivos.
—Se ha dormido.
—Señor, ese no es el sonido habitual —se atrevió a contestar Smith.
—Me da igual. Hay que bajar y ver qué ha pasado. Porque si no tendremos que llamar a la central, y estoy seguro de que ninguno de nosotros quiere que eso suceda.
Smith y su compañera, que hasta el momento había permanecido en silencio y prácticamente inmóvil, negaron a la vez con la cabeza. Parecían una pareja de perritos de los que los horteras usaban para decorar las lunas traseras de los coches.
El supervisor los entendía. Tampoco él quería informar de la incidencia. Para empezar porque lo primero que se pondría en tela de juicio sería su profesionalidad. En segundo lugar porque sabía que allí nadie había metido la pata en absoluto. Conocía a su equipo y confiaba en él. Incluso en el pesado de Fitz, que no hacía más que quejarse del mal tiempo y que ahora le estaba amargando la mañana porque se había quedado dormido justo en el momento en que una cámara decidía estropearse. Pero el motivo real de que no quisiera dar parte era que sabía cómo actuaba la empresa. Él quizá salvase el puesto de trabajo, pero a sus subordinados los despedirían. Sobraban los perfiles poco cualificados de gente joven dispuesta a hacer dobles turnos por el salario mínimo. Él no podía luchar contra el sistema, pero al menos podía evitar que la gran rueda se pusiera en marcha.
—Voy a bajar yo mismo a hablar con Fitz. Vosotros reiniciad el monitor en cuanto esa puerta se cierre a mi espalda. Seguro que la imagen ha vuelto antes de que yo llegue ahí abajo. Smith, voy a necesitar tu tarjeta.
—Señor, eso va contra…
—Sí, Smith. Va contra el protocolo de seguridad. Pero es una orden directa de tu superior, así que no te preocupes, es responsabilidad mía.
Whalley se dijo a sí mismo que no pasaba nada, que nadie sabría nunca que había bajado porque no iban a tener que informar de nada. Fitz estaba dormido, lo despertaría de una patada en el culo y listo.
—¿Cooper?
—Sí, señor —contestó la mujer—. Estás al mando. No va a pasar nada, pero si crees que hay que llamar a la central, llama. En cinco minutos estaré de vuelta.
—O puedo llamarle al móvil, jefe.
—En realidad no, porque los móviles están prohibidos en el trabajo y el tuyo está en la taquilla, ¿verdad?
La chica enrojeció de vergüenza antes de contestar en apenas un murmullo.
—Claro, jefe, perdone. No sé en qué estaba pensando.
Whalley sí lo sabía. Pensaba en lo mismo que todo el mundo. Porque todos se pasaban las reglas por el forro. Solo esperaba que de verdad no ocurriese nada, pues la lista de irregularidades que descubrirían sus superiores, si allí había una inspección, iba a ser larga.
Smith sacó su tarjeta de acceso del protector de plástico en que la llevaba colgada.
—Gracias, Smith.
No la usó para salir de la sala de control. No quería que el movimiento constara en su hoja de registro. Pasó la suya propia por el lector. La luz roja parpadeó, pero la verde no se encendió.
—¡No me jodas! —dijo entre dientes.
Volvió a intentarlo, pero obtuvo el mismo resultado.
—No puede ser, ¡joder!
—¿Algún problema, jefe?
Cooper dio una patada a su compañero, pero el supervisor no vio el gesto. Volvió a peinarse el pelo con los dedos y volvió a dejar al descubierto las entradas.
—No podemos salir. Vamos a tener que llamar, después de todo.
Sin embargo no lo hizo inmediatamente. Necesitaba calmarse. Si le cogían el teléfono y descubrían que había perdido el control, todo lo que podía ir mal iría mal. Además, lo primero que le preguntarían era qué había pasado. Y no tenía ni la menor idea.

Capítulo 2
Lo que había pasado hacía unos pocos minutos, justo en el momento en el que Arthur Fitz se levantó a estirar las piernas, era que otro empleado anodino, en otro lugar de la sucursal, se había levantado de su silla con respaldo ergonómico. También él, como Amanda Cooper y el propio supervisor Whalley, llevaba el móvil encima y encendido. Como ellos, contravenía las directrices de seguridad del banco, pero nadie le reconvino por ello. Porque nadie tenía la menor idea de lo que estaba a punto de pasar. Al fin y al cabo, este empleado, cuyo nombre solo conocía el sistema informático del control de accesos, pasaba completamente desapercibido. No llegaba tarde, pero tampoco demasiado pronto. Tomaba un sándwich de huevo en su descanso y lo acompañaba de un té negro muy fuerte. Siempre enjuagaba su taza, blanca, sin distintivos. Iba al baño siempre a la misma hora, tardaba unos pocos minutos y regresaba a su puesto sin haberse comunicado con nadie. Vestía camisa blanca de manga larga tanto en verano como en invierno, así que ninguna persona conocía la mancha de nacimiento que habría podido ayudar a identificarle en caso de necesitar una identificación.
El día de los hechos se levantó de su asiento casi a la misma hora de todos los días. Quizá un minuto antes o un minuto después. Lo hizo como respuesta a la vibración del móvil en el bolsillo. Una vibración que se correspondía con la recepción de un mensaje muy concreto. Le sudaban las manos al abandonar el escritorio, pero no olvidó la taza del té. Siempre la llevaba consigo para enjuagarla, y no podía permitirse que alguien sospechara que ese día era diferente del resto. Tampoco era que ninguno de los otros empleados le prestase la menor atención. Unos pocos trabajaban en sus tablas de Excel llenas de cifras. Otros pocos se habían conectado a Internet y revisaban sus correos electrónicos personales. Como en cualquier empresa.
Así que se dirigió al baño como cada día. Como cada día lavó la taza de té y la dejó junto a uno de los lavabos. Sacó el móvil del bolsillo y leyó el mensaje. Efectivamente, era el que esperaba. Se había preparado a conciencia para lo que sucedería a continuación. Solo tenía que entrar en el cubículo adecuado.
Lo hizo. Alguien había dejado allí un paquete. Parecía demasiado pequeño para contener lo que él necesitaba, pero lo abrió de todos modos. Pensó que, desde los atentados del 11S y el ataque al metro de Londres en 2005, nadie se arriesgaba ya a abrir paquetes ajenos. Pero aquel no era un paquete ajeno en realidad, sino una herramienta para que él pudiera cumplir su misión. Dejaría un legado. Pocos lo comprenderían, sabía eso. Pero no le importaba.
Doblado por manos expertas, de la caja de cartón sin distintivos salió un mono de trabajo azul. Lo acompañaban un chaleco y una gorra con un logotipo bordado. A sus ojos parecían auténticos. Se vistió, tal como le habían indicado en su entrenamiento, y salió del baño. En el bolsillo del mono había dos tarjetas magnéticas. Debían servirle para pasar los tres controles de acceso dobles hasta llegar a la cámara acorazada.
Si los empleados de la compañía de seguridad no hubieran estado tan ocupados en decidir si llamarían a la central, por quién preguntarían y qué dirían exactamente, se habrían dado cuenta de que la cámara de la bóveda no era la única que devolvía imágenes de estática. Pero tenían muchas preocupaciones para fijarse en eso, así que el empleado desconocido llegó hasta el pasillo perpendicular a aquel en el que se encontraba Arthur Fitz. Se detuvo a una distancia prudencial de la esquina y esperó.
***
Arthur había hecho todo lo posible para evitarlo, pero los párpados le pesaban tanto que se le cerraban. Era por la falta de estímulos, estaba seguro. Quería conservar aquel puesto. Allí hacía calor y nadie lo molestaba. Pero para lograrlo debía ser capaz de mantenerse despierto.
Había pensado en echar una cabezadita aprovechando el único ángulo ciego de la cámara. Charles le había dicho, más o menos, dónde estaba. Él lo usaba para leer una página o dos en su lector digital. Se trataba de un dispositivo muy fino que cabía en el bolsillo interior de la chaqueta. Así las mañanas se le hacían más amenas.
A Arthur no le gustaba especialmente leer, pero algo tendría que hacer. Allí había menos movimiento que en una funeraria tras la hora del cierre. Pensaba precisamente en que los suelos de las funerarias solían estar tan bien pulidos como aquel cuando le pareció oír algo. Habría jurado que alguien caminaba con pasos quedos más allá de la esquina, al fondo del corredor.
Se alegró de la novedad. Bien podía ser que estuviera perdiendo la cabeza. O que Whalley, el supervisor, lo estuviera probando. Arthur sabía que no confiaba en él. Si lo mandó a la cámara acorazada era porque no había nadie más disponible. Era el de mayor antigüedad, así que no le había quedado más remedio. Pero si hubiera sido por el encargado, Fitz seguiría chupando corrientes de aire en la puerta. Así que se puso muy derecho dentro de su uniforme barato de vigilante. Casi pareció que se cuadrase. Echó a andar y, por una vez, no contó las cincuenta y dos baldosas que lo separaban de la pared del fondo.
Entonces se fue la luz.
—¡Mierda! —dijo en voz alta. Y las paredes le devolvieron la reverberación de su propia voz repetida un millón de veces.
Si había alguien escondido tras la esquina, este sería el momento perfecto para atacarlo. Estuvo a punto de llamarse imbécil en voz alta por pensar esas cosas, pero no lo hizo. Necesitaba que el lugar permaneciese en silencio. Si alguien se movía en aquella oscuridad y en silencio, él lo sabría. Por fin podría demostrar que sí tenía los sentidos agudizados gracias a su trabajo de vigilante.
Contuvo la respiración y le pareció que su corazón latía demasiado fuerte, pero de todos modos lo oyó. Un sonido de pisadas. Se pasó la lengua, seca de repente, por los labios y sintió como si se los acariciase con una lija gruesa. Casi de inmediato vio la luz. Un haz de luz blanca e intensa. Se parecía sospechosamente a la de su propio móvil.
—¡Alto! —dijo—. Está prohibido usar teléfonos móviles en todo el recinto del banco.
Si hace un momento se había sentido estúpido, en ese instante le pareció que no podía haber nadie más ridículo sobre la faz de la Tierra. ¿De verdad acababa de darle el alto a alguien por llevar encendida la linterna del móvil? ¡Lo grave era que alguien hubiera llegado hasta ahí él solo!
Contra todo pronóstico, la luz que se había dirigido hacia él se detuvo.
—Mi nombre es Martin Stewart, de mantenimiento. Por lo visto la cámara de aquí abajo no funciona. Debe de ser un fallo masivo, porque acaba de irse la luz.
Arthur se dio cuenta de que podía haber dormido un buen rato sin que nadie se percatase, y se lamentó por no haber aprovechado la oportunidad.
—No me han avisado —contestó Arthur. Y sacó su propio teléfono móvil del bolsillo interior de la chaqueta. Suponía que le caería una bronca por haberlo llevado cuando se redactara el informe, pero si el de mantenimiento podía llevarlo, ¿por qué él no? Se apresuró a activar la aplicación de la linterna.
—Me lo imagino. Por lo visto se han cortado todas las comunicaciones internas. Ahí arriba están como locos. No tienen ni idea de qué ha podido pasar.
—Ajá —dijo Arthur como toda respuesta. No se le ocurrió comprobar si su walkie funcionaba.
—Hablando de pasar… ¿Crees que puedo acercarme y hacer mi trabajo? La cámara está al fondo, ¿no? Junto al cofre del tesoro.
Arthur no quería sonreír, pero la verdad era que la ocurrencia tenía gracia. Se mirase por donde se mirase, aquello era un cofre del tesoro en toda regla. Él ni siquiera sabía cuánto dinero había dentro.
—Voy a necesitar tu identificación. Ya me acerco yo a donde tú estás. Se supone que es una zona restringida. Y, por cierto, también se supone que no puedes bajar solo. ¿No tienes un compañero? Los accesos funcionan con dos tarjetas.
—Se ha puesto enfermo, pero me ha dejado su pase. Si tú no lo cuentas, yo me callaré lo de tu móvil.
El tío era gracioso, sí, pero aquel último comentario no le gustó especialmente a Arthur.
—Pero identificación sí tienes, ¿no?

Capítulo 3
Estaba ya lo bastante cerca de él para poder enzarzarse en una pelea física si hacía falta. Sospechaba que no saldría muy bien parado si se daba el caso. A aquella distancia vio que el rostro del tal Martin Stewart se iluminaba por un momento. Casi inmediatamente él apagó la linterna y la luz regresó. Arthur tuvo que entrecerrar los ojos para que se le acostumbrasen las pupilas.
—No tengo mucho tiempo —insistió Martin—. Me obligan a confirmar que aquí no ha pasado nada y luego me esperan en otra sucursal. Lo siento.
Mientras hablaba, se llevó la mano al pecho. De allí colgaba una tarjeta magnética con una fotografía que mostraba la cara de Stewart, aunque muy poco favorecida.
—Pasa.
Arthur se hizo a un lado y el tipo pasó con una determinación que su voz no había dejado adivinar. No llevaba caja de herramientas ni escalera. Arthur supuso que, para arreglar lo que fuera allí abajo, bastaría con algunas órdenes a través del teléfono.
Stewart no prestó la menor atención a la cámara de seguridad estropeada y eso fue lo primero que puso a Arthur sobre aviso. Algo no iba del todo bien, aunque no supo identificar con exactitud de qué se trataba. El supuesto empleado de mantenimiento se dirigió directamente al sistema de control de la cámara acorazada. Extrajo una consola que Arthur no tenía la menor idea de que existía y tecleó varias secuencias de código. La puerta, muy pesada, se abrió con un clic casi ridículo.
Más tarde, Fitz se lamentaría por no haber reaccionado de inmediato, pero la verdad es que le pudo la curiosidad. Charles, el compañero al que sustituía, nunca había visto el interior de la cámara. Y eso que llevaba años trabajando allí. Pero él iba a tener esa suerte en su primer día. La imaginaba llena de pilas de billetes de cincuenta libras.
El contenido de la cámara lo decepcionó, pues aquello no era más que una habitación cuadrada, bien iluminada pero un poco sórdida. Dos de las paredes estaban cubiertas de puertecillas que probablemente daban acceso a cajas de seguridad privadas de clientes. En el centro había una mesa vacía. Nada de fajos de billetes que se pudieran llevar de allí en bolsas de deporte.
Pensar en un hipotético robo le recordó que con él estaba un tipo altamente sospechoso que no se comportaba en absoluto como un encargado de mantenimiento. De hecho, seguía sin hacer ni caso al circuito cerrado de televisión. Había extraído otra consola de una de aquellas cajas de seguridad y tecleaba con rapidez. Como si le faltase el tiempo.
Arthur maldijo a Charles por haberse enfermado precisamente ese día. Ahora él tenía que detener al tipo o dar aviso. Optó por la segunda opción y descolgó el transmisor de su cinturón. Giró el botón superior hasta la posición de encendido y se dirigió a sus compañeros.
—Aquí hay un empleado de mantenimiento, chicos, ¿lo habéis enviado vosotros? Cambio.
Tal como el propio Stewart había dicho unos minutos antes, no le fue posible establecer comunicación. Que el empleado lo supiera, por algún motivo, le pareció más raro de lo debido. Si las comunicaciones fallaban, ¿por qué ninguno de los demás vigilantes había acompañado al desconocido? No tenía sentido. Nada de lo que pasó desde que se fue la luz respondía a ninguna lógica. Ni a ninguno de los protocolos y las directrices que le habían obligado a leer antes de dejarlo bajar.
Mientras Arthur dudaba sin llegar a tomar ninguna decisión, Martin envió un mensaje. Le vio pulsar las letras de su pantalla táctil y dar a la flecha correspondiente. Aquello sí que no tenía nada que ver con solucionar un problema del banco. Ya no le cabía ninguna duda.
—Acabo de avisar a mi central de que esto no pinta bien. Los sistemas de la caja funcionan. He comprobado los circuitos exteriores e interiores y esto va bien. Así que la incidencia va a ser culpa vuestra.
—¿Disculpa?
—No tuya, claro. No creo que tú hayas hecho nada personalmente para cargarte el circuito, pero alguien tiene que responder y el problema es externo.
La pantalla del móvil se iluminó. El tipo acababa de recibir otro mensaje.
—Perdona, tengo que contestar.
—No creo que…
—Es mi jefe, de verdad que tengo que contestar.
Ante la mirada atónita de Arthur, Martin leyó el mensaje que le había enviado su jefe y le contestó. De repente le parecía que la calefacción del sótano era excesiva.
Volvió a probar el transmisor, pero del aparato solo salía ruido de estática. Estaba solo. Llevaba meses deseando que lo cambiaran de puesto. Meses buscando la soledad. Y en ese momento la cambiaría por otros cinco años de viento helado junto a la puerta de la sucursal.
El tal Stewart seguía enviando mensajes como loco. Arthur solo podía hacer una cosa. Entró en la cámara acorazada en la que todavía no había puesto un pie y amonestó al intruso.
—Mira, no sé si eres de mantenimiento o no, pero todo esto es muy raro. Aquí no se puede usar el móvil, así que entrégamelo, por favor. Y ahora me acompañas y salimos los dos de aquí, que esto está por encima de mi competencia, joder.
Muy lejos de entregar su móvil, Martin se lo metió en el bolsillo trasero del mono de trabajo y lanzó un gancho de izquierda que fue a alojarse en la mandíbula inferior de Arthur. Para cuando llegó al suelo ya había perdido el conocimiento. De hecho, el golpe fue tan fuerte que le partió la propia mandíbula. Cuando despertara iba a necesitar morfina durante una buena temporada.
Martin no le prestó demasiada atención. No quiso pegarle tan fuerte. En realidad, no quiso pegarle en absoluto. Pero el hombre se había puesto muy pesado hasta el punto de hacerle perder los nervios. Y lo peor no era que hubiese perdido el control, sino que el tiempo se le echaba encima.
Miró el reloj del móvil. Los números de la pantalla no le ayudaron a tranquilizarse. Continuó tecleando en la consola y enviando mensajes. El sudor perlaba su frente y apenas controlaba el temblor de las manos. Tuvo que corregir el texto del último mensaje al menos dos veces.
Eso no era algo que pudiese permitirse. Fuera necesitaban aquella información, pero no serviría de nada si no enviaba los datos correctos. Un error podía ser fatal. Respiró hondo, se pasó la manga áspera del mono azul por la frente y siguió con su empeño. De vez en cuando echaba un vistazo por encima del hombro en dirección al exterior. Aparecerían de inmediato, así que más le valía darse prisa.
En realidad, si hubiera estado un poco más calmado, habría notado que el silencio absoluto del pasillo ya no era tan absoluto. Pero le preocupaba más enviar la información que le habían pedido que su propia seguridad. Por eso no se dio cuenta de que un grupo de hombres de uniforme, equipados con armas y munición real, se habían acercado lo suficiente para no solo abortar su misión, sino también su vida.
Vio a uno de ellos por el rabillo del ojo y eso hizo que algo encajase como la última pieza de un puzle en su cerebro. No podía parar. Quizá aquello lo matase, pero no podía parar. Por fin se habían dado las circunstancias necesarias para que llegara así de lejos. No se repetirían al día siguiente, ni a la semana siguiente.
Dejó de teclear y ocupó sus últimos minutos de vida sacando y enviando fotos. Fuera tendrían que procesar los datos, pero al menos los tendrían.
En segundo plano, muy lejos, oyó una voz acostumbrada a que sus resoluciones se acatasen sin dilación. Le ordenaba que se detuviese. Pero no había nadie allí abajo capaz de hacerle desistir. ¿A quién pertenecía esa voz? ¿Existía realmente o eran sus dudas, saboteando una vez más algo por lo que todos habían luchado tanto? La ignoró.
El siguiente mandato no se dirigía a él. La oficial al mando ordenó a sus hombres que abrieran fuego. El primer impacto, a aquella distancia y en un lugar cerrado, hizo que se diera la vuelta involuntariamente. También lo dejó sordo. Lo último que vio antes de morir acribillado fue un montón de estallidos y las cabezas de un grupo de DJs. En la confusión tomó los protectores auriculares de los soldados por la herramienta de trabajo de los disyoqueis.
Poco quedaba del cuerpo de Martin Stewart cuando la teniente O’Brian entró en la cámara acorazada. Vio el cuerpo aparentemente inerte de Arthur en el suelo, pero no le prestó atención. En cambio recogió el teléfono del empleado anodino que llevaba tres años tomándoles el pelo.
—Hemos llegado tarde —dijo en voz alta—. Llamad a alguien para que recoja los despojos. Y una ambulancia. Aquí hay un vigilante herido. A lo mejor lo hemos dejado sordo.
Uno de sus hombres desapareció pasillo adelante para cumplir sus órdenes. Los demás se quedaron allí, esperando que les dijeran lo que debían hacer. A O’Brian le habría gustado saber qué decirles. Le habría encantado, pero el hecho era ese: llegaron tarde.
—Salid de aquí. Todos. Volved a vuestros puestos.
El grupo no vaciló ni le hizo más preguntas. Eso la tranquilizó un tanto. Aunque nada conseguiría devolverle la serenidad de verdad hasta que aquello terminara. Porque aquel no era el primer intento fallido de detener a un hacker. Y algo le decía que no sería el último. Aquellos insidiosos entrometidos parecían saberlo todo. Por eso habían escogido ese objetivo y no otro. La sucursal de Paternoster Square solo empleaba a dos cajeros y un director. Eso era todo lo que se veía desde fuera. El acceso a las oficinas reales y a la información que habían robado se llevaba a cabo desde otra calle. Tenían gente dentro. Mucha gente dentro.
El MI5 necesitaba ayuda. Y maldita la gracia que le hacía a la teniente O’Brian reconocerlo.

Capítulo 4
Le gustaba pasear por la ciudad. Esa mañana, además, la lluvia les había dado tregua y fue remplazada por un sol quizá un tanto enfermizo pero suficiente. La mayor parte de los charcos se habían secado en las aceras de Kennington y los ciclistas volvían a tomar las calles con destino a sus empleos.
A aquellas horas había más coches que peatones y por eso Max las disfrutaba especialmente. Pocas eran las veces en que tenía Londres para sí mismo. Por lo general, una miríada de transeúntes locales y turistas ocupaba la mayor parte del espacio disponible. Pero no tan temprano.
A diferencia de otros barrios, aquel no había despertado la curiosidad del resto de ciudadanos del mundo, así que las grandes franquicias todavía no habían arrasado con los pequeños comercios. Los escaparates de aspecto tradicional, con sus puertas de colores y sus rótulos escritos a mano, eran verdaderos. Sus dueños los dirigían con la dedicación que solo se emplea en lo que a uno le pertenece. Boutiques diminutas, pubs antiguos y oscuros y pizzerías artesanas salpicaban las aceras.
Max caminaba hacia el parque. Esa mañana no había salido a correr, así que pensaba hacer un buen puñado de kilómetros antes de volver a casa. De vez en cuando echaba una mirada al cielo. También perdía la vista en el reflejo que le devolvían los escaparates. Le gustaba observar cómo cambiaba el mundo a su alrededor a través de la imagen distorsionada de los cristales. Así, la cabeza lampiña de un maniquí aparecía adornada con la fachada del edificio de enfrente, como si se lo hubieran impreso encima. Pero si se miraba desde otra perspectiva, parecía que alguien le hubiera colocado una maceta de alegrías a modo de sombrero.
En una de esas paradas le pareció ver a un tipo de aspecto sospechoso. No habría sabido decir por qué le hacía sospechar. Quizá fueran las gafas de sol, el maletín de detective trasnochado o el traje oscuro, demasiado anodino. Cierto era que a aquella distancia, y a través del reflejo engañoso de un escaparate, quizá el traje en cuestión no fuera en absoluto anodino. Pero el hombre miraba en dirección a Max. Y cometió la torpeza de mirar el reloj cuando este reparó en su presencia.
Max continuó caminando. Solo había una manera de comprobar si lo estaban siguiendo o no, y era actuar como si no pasara nada. Lo más probable era que se tratase de una jugarreta de su cerebro, demasiado acostumbrado a las persecuciones y el espionaje. Fuera como fuera, la mañana ya se le había estropeado.
Giró en la siguiente esquina y dejó atrás la calle comercial para adentrarse en una dominada por edificios residenciales de ladrillo visto y grandes ventanales. Una calle muy parecida a la suya, pero en cuyo cuidado el ayuntamiento había invertido menos recursos. Si quien fuera tomaba también aquel camino, no cabrían muchas dudas respecto a sus intenciones.
La mayor parte de las ventanas se abrían un metro o metro y medio por encima de la acera, así que espiar a través de los reflejos no resultaba sencillo. Sin embargo, Max era un hombre de reflejos. Se metió las manos en los bolsillos de la gabardina y tanteó en busca de las llaves de casa. Caminó unos metros más, los suficientes para encontrar un punto en el que el otro hombre no pudiera esconderse. Dejó atrás un jardín adornado con cipreses y un edificio pretencioso con grandes columnas a la entrada. Un poco más adelante halló exactamente lo que buscaba: una fachada sin huecos en donde ocultarse. El arquitecto había aprovechado al máximo el terreno y ni siquiera había apartamentos en el entresuelo.
Sacó las manos de los bolsillos y dejó caer las llaves. Cuando el manojo se estrelló contra el suelo, se dio la vuelta y se agachó para recogerlas. Tal como supuso, el desconocido estaba allí, en su misma acera, lo que demostraba una verdadera torpeza. Si hubiera sido un auténtico profesional se habría movido por la de enfrente, donde hubiese levantado menos sospechas.
De un vistazo, Max supo que el traje costaba más que el alquiler de alguno de los pisos de la zona. El hombre, al menos su figura parecía la de un hombre, se cubría la cara con una bufanda además de con unas gafas de sol. No pareció inmutarse por haber sido sorprendido. Continuó andando en dirección a Max. Incluso le dio los buenos días al llegar a su altura.
Entonces supo de quién se trataba.
—Buenos días a ti también, Nefilim. Me sigues con tanto sigilo como un rinoceronte en un invernadero.
—¿Y para qué iba a esforzarme? Me habrías descubierto igualmente. Por eso te busco. Además de que la idea es encontrarte, no sorprenderte. Y a ese respecto he obtenido, hasta el momento, un cien por cien de efectividad.
—Por supuesto. Me había olvidado de que siempre obtienes lo que deseas, ¿verdad?
Nefilim no contestó, lo que ya suponía una novedad. En sus intercambios solía haber un tira y afloja de frases ingeniosas. No se apreciaban y, aunque tampoco se detestaban, dejaban clara la naturaleza de su relación cada vez que se encontraban. Quizá para que la tensión entre ambos, inofensiva por otra parte, les recordara que no se veían por amistad, sino por trabajo. Un trabajo que solía ser peligroso. Sobre todo para Max.
—¿Y de qué se trata esta vez? Te noto intranquilo. A ti, que eres el rey de la calma y la flema británica.
—Lleguemos hasta Kennington Park, Max. Te lo contaré todo a la sombra de los plátanos.
—No me digas que no te sientes seguro aquí.
Nefilim miró alrededor. Max no supo muy bien lo que buscaba. No había comercios, solo edificios un poco más caros que los que dejaron atrás, eso era notorio por los circuitos cerrados de televisión que protegían las fincas y por las zonas ajardinadas que los rodeaban; farolas, semáforos… Una calle completamente común.
—Si no quieres que te lo diga, no te lo diré.
Caminaron en silencio hasta la entrada del parque. Una gran explanada de hierba les dio la bienvenida. Durante la primavera y ya bien entrado el verano la zona servía como campo de juegos para familias, que llevaban allí a los más pequeños a que se desfoguen correteando, lejos del tráfico. Los días como aquel solo algún aficionado al running interrumpía el verde monótono de la pradera.
Tuvieron que adentrarse varios cientos de metros en el parque para que Nefilim se sintiera libre de hablar. Y ni siquiera entonces comenzó por el principio.
—¿Has traído tu móvil, Max?
—Claro. Y un reloj inteligente. Ya sabes que sí. De hecho, lo más probable es que me hayas localizado así. Mei lo hace constantemente.
—Sí, ella nos ha ayudado en esto.
—¿Has hablado con Mei?
—Yo no, claro. Ya sabes que tu equipo solo se relaciona con nosotros a través de ti… O de otros líderes de grupo.
Max parpadeó, incrédulo. ¿Mei trabajaba para otros grupos? Eso sí que era una novedad. Tampoco era que lo tuvieran prohibido, pero, sinceramente, no lo esperaba. Claro que la especialidad a la que se dedicaba le permitía estar en contacto con mucha gente sin necesidad de abandonar la seguridad de su guarida… estuviese donde estuviese.
—De acuerdo, supongo que lo que quieres es que te entregue mi teléfono y mi reloj —dijo Max.
—Cualquier dispositivo electrónico que hayas traído contigo, en realidad. Sé que sueles llevar un localizador oculto. Probablemente sea excederme, pero toda prudencia es poca.
Max se encogió de hombros y procedió a entregar sus dispositivos. No tenía mucho sentido negarse de todas formas.
—Esto —dijo Nefilim sacando una caja de aspecto pesado de su maletín— es un recipiente forrado de plomo. No dañará nada de lo que me has dado. Mis cosas también están dentro. Es hermético, como una caja de Faraday.
—Diría que temes que te estén espiando.
—Y acertarías, Max. Esta vez no vamos a perder el tiempo. No voy a darte información incompleta ni sesgada. Lo que está pasando es demasiado importante como para que tú y yo nos entretengamos con un estúpido jueguecito de sarcasmo.
Max cruzó los brazos mientras observaba cómo Nefilim guardaba los teléfonos y todo lo demás en la caja y luego la devolvía al maletín. La experta en tecnología y comunicaciones era Mei, no él, pero de todos modos se sintió un poco desnudo sin nada de todo aquello.
—Soy todo oídos —dijo.
Nefilim le refirió lo que había sucedido el día anterior. Cómo la sucursal del Lloyds Bank de Paternoster Square había sido objeto de un atentado ciberterrorista.
—El hombre que lo hizo no salió con vida, lo que es más un inconveniente que otra cosa, si quieres que te diga la verdad. Pero los efectivos que el MI5 pone en funcionamiento no deciden, ejecutan. Así que nos encontramos en el mismo punto que cuando todo esto empezó, pero mucho más vulnerables.
—No es la primera vez que se atenta contra nuestro sistema bancario, si no recuerdo mal.
Nefilim, que caminaba cabizbajo excepto cuando espiaba a derecha e izquierda para comprobar que nadie los seguía, negó con la cabeza.
—Es que esto no atenta contra el banco. Al menos, no únicamente contra él. Es algo global y a gran escala.
—Creí que esta vez me lo ibas a decir todo, pero empiezas a hablar en acertijos.
—No es fácil asumir este tipo de fracaso, Max.
—No entiendo. El MI5 no depende de la SCLI. No veo dónde está vuestro fracaso. La Inteligencia británica es independiente.
—Los servicios de inteligencia de los diferentes países forman parte de nuestras fuentes de información. Y ahora mismo nada de lo que nos llega de ninguno de ellos es fiable.
—¿Y cómo sabes que estamos ante un ataque ciberterrorista a gran escala?
Nefilim se detuvo, se levantó las gafas de sol y miró a Max directamente a los ojos. Desde luego, no estaba fingiendo. Allí se leía preocupación. Un estrés agudo que le había adornado el rostro con unas ojeras profundas y arrugas alrededor. Su contacto con la SCLI parecía diez años más viejo que la última vez que lo había visto. Y no hacía demasiado tiempo de eso.
—Porque nos han hecho llegar un mensaje muy claro con sus reivindicaciones.

Capítulo 5
Nefilim suspiró antes de seguir hablando.
—Y cuando digo que nos han hecho llegar, no me refiero a mí ni a mis superiores, ni al propio MI5 ni a algún ministro. Ni siquiera al maldito primer ministro. Eso habría estado dentro de lo usual. Cualquier grupo de hackers podría haber accedido a ese tipo de contactos. Pero no, las reivindicaciones de la gente que nos ha puesto en jaque las han recibido, directamente, Su Majestad y el presidente de Estados Unidos. Ambos en sus residencias particulares, en un momento en que estaban en casa. Ambos en sus valijas, en sobres sin identificación ni rastro de ADN, por supuesto. Sus secretarios personales aseguran que ellos no habían colocado los sobres en las valijas.
Max arqueó una ceja. Desde luego, aquello debía de haber provocado una situación de crisis en los dos gabinetes de Gobierno.
—No te imaginas el caos. Todo el mundo ha entrado en pánico. La familia real ha abandonado Windsor y, como imaginarás, tampoco se han refugiado en Balmoral. El Air Force One despegó treinta minutos después de que el presidente leyera el contenido del mensaje.
Max no dijo nada. Comprendía la importancia de lo que Nefilim le estaba contando. Pero, en su fuero interno, le divertía todo aquel trajín. Aquellas personas pocas veces se sentían de verdad amenazadas, así que una cura de humildad, desde su perspectiva, no les venía del todo mal. Aunque se cuidó mucho de decir lo que pensaba.
—¿Y qué es lo que exigen? Porque imagino que, si es un grupo terrorista, tendrán exigencias. Todos se creen que el mundo existe para satisfacer sus pretensiones.
—Pues exigen dos tipos de rescate, por llamarlo así. Por una parte, nos piden viviendas.
—¿Viviendas?
—Al parecer, el grupo está formado por víctimas de la crisis de 2008.
—Querrás decir de 2006.
—Tú y yo sabemos que la burbuja inmobiliaria se gestó en 2006, y estalló con las hipotecas subprime en 2007. Pero las personas a las que nos enfrentamos forman parte de la población mayoritariamente europea que sufrió las consecuencias en 2008 y 2009.
—Pero si son europeos, ¿por qué contactar con el presidente de Estados Unidos?
—No lo sé, Max. Si tuviera todas las respuestas, no estaría hablando contigo. Ha habido películas de ficción, documentales, todo tipo de publicaciones que hicieron eco del asunto. Imagino que sabrán que el origen de todo esto estuvo en el gran fraude de Lehman Brothers. Ya sabes, ahora todos esos nombres son del dominio público. Bank of America, Merril Lynch, Bear Stearns… Y si no conocen los nombres y apellidos, sabrán que América era el lugar donde se fraguó. Tampoco es que sea un dato difícil de conseguir. Y menos si eres una víctima directa del problema.
—De acuerdo.
Max estaba realmente sorprendido. Jamás había visto que Nefilim perdiera los papeles. Hasta el momento, fuera cual fuera el asunto que lo llevaba hasta él, siempre había mantenido una actitud cuanto menos displicente. La urgencia con la que le hablaba en esa ocasión era algo completamente nuevo. Y no auguraba nada bueno.
—¿De acuerdo, Max? —dijo. La tensión hacía que se le dilataran los orificios de la nariz—. ¿De acuerdo? Piden una casa para cada una de las víctimas de la crisis. Personas que perdieron sus casas, víctimas de desahucio, hijos de gente que decidió suicidarse… Pero no es solo eso.
—Nunca es «solo» una cosa, ¿no?
—Quieren diez millones para cada uno de ellos. Ni más ni menos. Una casa libre de cargas y diez millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. Por supuesto, nos hacen saber que ni siquiera así los Gobiernos estarán en paz con sus ciudadanos, pero no piden más.
Max intuyó, por el gesto de consternación de Nefilim, que en realidad sí pedían más.
—¿Seguro?
Nefilim se llevó las manos al rostro. Aquello sí que contradecía todas y cada una de las costumbres de su contacto. El hombre de hielo se revelaba humano por una vez. Y esta vez la conmoción parecía real, no como cuando trató de apelar a sus sentimientos; ¿hacía cuánto?, ¿un año?, ¿dos? En aquel momento necesitaba que rescatase a la hija de Arcángel, su mentor, de una red de trata de mujeres. Max enseguida supo que la pátina de humanidad que mostraba no era más que un truco de sentimentalismo barato. Algo que no percibía en ese momento.
Max lo observaba mientras Nefilim se recomponía.
—¿Conoces esa serie de la BBC que plantea historias de ciencia ficción en un futuro relativamente cercano?
—No veo la televisión, deberías saberlo —contestó Max.
—Todo el mundo la conoce. Todo el mundo habla de ella en cuanto se emite un capítulo nuevo.
—Lo siento, no…
—Da igual, se llama Black Mirror, o algo así, el título hace alusión a las pantallas de los móviles apagados. La crítica alaba la creatividad y visión de los guionistas y… ya sabes cómo es eso.