Bambi
[19]
Página 23 de 31
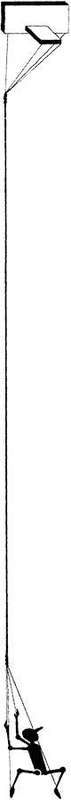
No
[19]
Todos notaron en seguida que Gobo tenía una costumbre extraña y peligrosa. Dormía por la noche, cuando los demás estaban despiertos yendo de un lado a otro. En cambio, durante el día, cuando los demás buscaban sus escondrijos para dormir, él estaba despierto e iba a pasear. Además salía de la espesura cuando quería, sin vacilación alguna, y se quedaba tan tranquilo en mitad del prado, a plena luz del sol.
Bambi no pudo aguantar más tiempo sin decirle nada:
—¿No piensas nunca en el peligro? —le preguntó.
—No —respondió simplemente Gobo—. Para mí no existe.
—Olvidas, mi querido Bambi —se inmiscuyó la madre de Gobo—, que «él» es su amigo. Gobo se puede permitir más cosas que tú o que todos nosotros.
Estaba muy orgullosa. Bambi no dijo nada más. Un día le dijo Gobo:
—¿Sabes una cosa? A veces se me hace raro comer aquí así, cuando quiero y donde quiero.
Bambi no le entendía.
—¿Por qué va a ser raro? Es lo que hacemos todos nosotros.
—¡Claro, vosotros! —dijo Gobo con aires de superioridad—. Pero mi caso es algo distinto. Yo estoy acostumbrado a que me traigan la comida y a que me avisen cuando está lista.
Bambi miró a Gobo con compasión. Luego miró a la tía Ena, a Falina y a Marena, pero ellas sonreían y admiraban a Gobo.
—Creo —comenzó a decir Falina— que te resultará difícil acostumbrarte al invierno, Gobo. Aquí en invierno no tenemos heno ni nabos ni patatas.
—Es verdad —respondió Gobo pensativo—. No había pensado en eso. Ni siquiera puedo imaginarme cómo será. Tiene que ser horrible.
Bambi dijo en tono sereno:
—Horrible no. Sólo difícil.
—En fin —dijo Gobo con gesto altivo—, si me resulta demasiado difícil, no tengo más que volver con «él». ¿Por qué habría de pasar hambre? No veo la necesidad.
Bambi se dio la vuelta sin decir palabra y se marchó.
Cuando Gobo se quedó de nuevo a solas con Marena, empezó a hablar de Bambi.
—Bambi no me entiende —dijo—. Cree que sigo siendo el pequeño y tonto Gobo que fui en otro tiempo. Aún no se resigna a verme convertido en algo excepcional. ¡El peligro! ¿A qué viene hablarme del peligro? Seguro que lo dice por mi bien, pero el peligro es algo para él y para sus semejantes, no para mí.
Marena le dio la razón. Le amaba, y Gobo amaba a Marena, y los dos eran muy felices.
—¿Lo ves? —dijo Gobo—. Nadie me entiende tan bien como tú. La verdad es que no me puedo quejar. Todos me estiman y me respetan. Pero tú eres la que mejor me entiende. Los demás…, cuando les cuento lo bueno que es «él», me escuchan, eso sí, y seguro que no creen que mienta, pero siguen pensando que «él» tiene que ser terrible.
—Yo siempre he creído en «él» —dijo Marena con entusiasmo.
—¿De verdad? —preguntó Gobo sin prestar mucha atención.
—¿Te acuerdas —continuó Marena— de aquel día en que te quedaste tumbado en la nieve? Ese día dije que «él» vendría algún día al bosque y jugaría con nosotros.
—No —respondió Gobo bostezando—, no me acuerdo.
Pasaron unas cuantas semanas. Un día, al amanecer, Bambi y Falina se encontraron con Gobo y Marena en el viejo y familiar bosquecillo de avellanos. Bambi y Falina regresaban en ese momento de una caminata. Habían pasado por el roble y se disponían a buscar su guarida, cuando se encontraron con Gobo y Marena. Gobo tenía la intención de salir al prado.
—Quédate con nosotros —le dijo Bambi—. El sol está a punto de salir y ya nadie va al prado.
—¡Qué ridículo! —se burló Gobo—. Si no va nadie, iré yo.
Continuó andando; Marena le siguió.
Bambi y Falina se quedaron quietos.
—¡Vamos! —dijo Bambi muy enfadado a Falina—. ¡Vamos! Que haga lo que quiera.
Iban a marcharse, cuando de repente gritó el grajo al otro lado del prado. Era un grito de aviso.
Bambi se volvió de un salto y corrió tras Gobo. Justo delante del roble alcanzó a Gobo y a Marena.
—¿Lo oyes? —dijo.
—¿Qué? —preguntó Gobo, perplejo.
De nuevo chilló el grajo desde el otro borde del prado.
—¿No lo oyes? —preguntó Bambi.
—No —dijo Gobo con tranquilidad.
—¡Es la señal de peligro! —insistió Bambi.
Una urraca se puso a parlotear con voz estridente; a continuación otra, y al momento otra más. Al mismo tiempo graznó el grajo otra vez, y desde lo alto del cielo daban señales las cornejas.
Ahora también Falina empezó a rogar:
—¡No salgas, Gobo! ¡Hay peligro!
Hasta Marena le rogó:
—¡Quédate aquí! Hazlo por mí, quédate hoy aquí. Hay peligro.
Gobo sonreía con aires de superioridad:
—¡Peligro, peligro! ¡A mí qué me importa!
Bambi tuvo una idea que le vino dictada por la necesidad del momento:
—Al menos deja que salga primero Marena, para que sepamos…
No había acabado la frase, cuando Marena se deslizó hacia fuera.
Los tres la siguieron con la mirada. Bambi y Falina, sin respiración; Gobo, con evidente paciencia, como dejando a los demás hacer su excéntrica voluntad.
Vieron cómo Marena salía al prado paso a paso, despacio, con la cabeza erguida y el andar indeciso. Miraba y venteaba en todas direcciones.
De pronto giró con la velocidad del rayo, dio un gran salto y regresó a la espesura como empujada por un huracán.
—«El»… «El» está ahí —susurró con voz entrecortada por el miedo; le temblaba todo el cuerpo—. Yo…, yo… le he visto. Está ahí —tartamudeó—, al otro lado, junto a los alisos.
—¡Vámonos! —dijo Bambi—. ¡Vámonos inmediatamente!
—¡Ven! —suplicó Falina.
Y Marena, que apenas podía hablar, susurró:
—Te lo ruego, Gobo, ven; te lo ruego.
Pero Gobo permanecía tranquilo.
—Corred todo lo que queráis —dijo—. No seré yo quien os lo impida. Por mi parte, si «él» está ahí, iré a saludarle.
No hubo manera de retener a Gobo. Se quedaron mirando cómo salía. Permanecieron inmóviles porque la confianza de Gobo ejercía un poder sobre ellos; al mismo tiempo les retenía el miedo tan grande que sentían por Gobo. No podían moverse del sitio.
Gobo estaba ya en el prado mirando a su alrededor y buscando los alisos. Ahora parecía haberlos encontrado, parecía haber visto a «él». De pronto sonó el trueno.
Gobo fue levantado en el aire por el estampido, dio la vuelta rápidamente y volvió disparado al bosque.
Cuando llegó, aún seguían allí los otros, paralizados por el susto. Oyeron el silbido de su respiración, y como no se detuvo, sino que continuó corriendo, lo rodearon y se dieron a la fuga con él.
Pero poco después Gobo cayó desplomado.
Marena se detuvo inmediatamente a su lado. También lo hicieron Bambi y Falina, un poco más lejos y en actitud de huida.

Gobo yacía con el flanco desgarrado y chorreando sangre de las entrañas. Alzó la cabeza y la giró fatigado.
—Marena… —dijo con gran esfuerzo—, Marena, «él» no me ha reconocido.
Se le quebró la voz.
Crujieron los arbustos; alguien se acercaba impetuosamente desde el prado.
Marena agachó la cabeza junto a Gobo.
—«El» viene —le susurró en tono apremiante—. Gobo, «él» viene. ¿No te puedes levantar y venir conmigo?
Gobo levantó otra vez la cabeza, girando penosamente el cuello, hizo unos movimientos convulsivos con las patas y permaneció tumbado.
En medio de crujidos y chasquidos se abrieron los arbustos y apareció «él».
Marena le vio muy de cerca. Luego retrocedió lentamente, desapareció tras los arbustos y corrió junto a Bambi y Falina.
Todavía se volvió una vez más y vio cómo «él» se inclinaba para recoger al derribado.
Luego oyeron el lamentable grito de muerte de Gobo.
