Bambi
[10]
Página 14 de 31
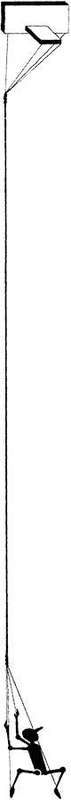
No
[10]
Continuaba el invierno. A veces templaba un poco, pero luego en seguida volvía a nevar, y la capa de nieve era cada vez más alta, de manera que resultaba imposible escarbar en ella. Peor era cuando había deshielo, pues el agua de la nieve derretida se volvía a helar por la noche. Entonces se formaba una fina capa de hielo sobre la que uno resbalaba con facilidad. A menudo se rompía en afiladas astillas que cortaban los tiernos menudillos de los corzos y les hacían sangrar. Unos días atrás había caído una dura helada. El aire era puro; estaba como nunca, lleno de energía, y cantaba de frío en un tono alto, muy agudo.
El bosque estaba silencioso, pero ahora todos los días pasaba algo terrible. Una vez las cornejas atacaron al hijo pequeño de la liebre, que yacía enfermo, y lo mataron cruelmente. Se le oyó quejarse lastimeramente durante mucho tiempo. La liebre no estaba entonces en casa, y cuando se enteró de la triste noticia, no pudo reprimir la cólera.
Otra vez se vio pasar a la ardilla con una herida grande en la garganta; la había mordido la marta. La ardilla se había escapado de milagro. No podía ni hablar de dolor, pero se puso a correr de rama en rama. Todos lo vieron. Corría como loca. De vez en cuando se detenía, se sentaba, levantaba desesperadamente las patas delanteras y se agarraba la cabeza con preocupación y espanto, mientras le caía la sangre por su blanco pecho. Estuvo una hora corriendo de un lado a otro; luego, de repente, se desplomó, chocó torpemente contra las ramas y cayó moribunda en la nieve. Al instante llegaron unas urracas para dar comienzo a su banquete.
En otra ocasión el zorro descuartizó al hermoso y fuerte faisán, que gozaba de gran estima y popularidad. Su muerte fue muy sentida por el bosque entero y todos compadecieron a su desconsolada viuda. El zorro había sacado al faisán de la nieve, donde éste se había enterrado creyéndose bien oculto.
Nadie se sentía ya seguro, pues todo esto ocurría en pleno día. Aquella gran penuria, que no parecía tocar nunca a su fin, hizo que se extendiese la exasperación y la barbarie; aniquilaba todo el pasado, enterraba la conciencia, echaba a perder las buenas costumbres y destruía la confianza. Ya no había paz, compasión ni recato alguno.
—Cuesta creer que las cosas mejorarán algún día —suspiró la madre de Bambi.
También la tía Ena suspiró.
—Y cuesta creer que alguna vez estuvieron mejor.
—¡Oh, claro que sí! —dijo Marena con la mirada perdida—. Yo siempre pienso en lo bonito que era antes todo.
—Mire —dijo Netla a la tía Ena—, su pequeño está temblando —señaló a Gobo—. ¿Tiembla siempre así?
—Desgraciadamente sí —respondió la tía Ena preocupada—. Desde hace unos días.
—En fin —dijo Netla en su estilo franco—, me alegro de no tener ya hijos. Si ese pequeño fuera mío, tendría miedo de que no resistiera el invierno.
La verdad es que a Gobo no se le presentaba un futuro muy prometedor. Era débil. Siempre había sido mucho más delicado que Bambi o que Falina y además había crecido menos que ellos dos. Pero ahora empeoraba de día en día. No toleraba el alimento del que ahora se disponía. Le daba dolor de tripa. El frío y el malestar le habían debilitado mucho. Temblaba continuamente y apenas se tenía en pie. Todos le miraban con compasión.
Netla se le acercó y le dio un empujoncito cariñoso en un costado.
—No estés triste —dijo en tono serio—. Ese no es modo de comportarse un pequeño príncipe; además no es sano.
Y se dio la vuelta para que nadie notara lo afectada que estaba.

Rono, que estaba sentado en la nieve, un poco apartado, se levantó de un salto.
—No sé qué será —murmuró mirando a su alrededor.
Todos se pusieron alerta.
—¿Qué pasa? —le preguntaron.
—Es que no lo sé —repitió Rono—, pero estoy intranquilo… De pronto estoy intranquilo… Como si pasara algo.
Karus aspiró el aire.
—Yo no noto nada especial —dijo.
Todos se quedaron quietos escuchando y aspirando el aire.
—Nada. No se nota nada —dijeron uno tras otro.
—¡A pesar de todo! —insistió Rono—. Podéis decir lo que queráis, pero aquí pasa algo.
Marena dijo:
—Han gritado las cornejas.
—¡Están gritando otra vez! —agregó Falina inmediatamente, pero ahora ya lo habían oído todos.
—¡Por ahí van volando! —les avisó Karus.
Todos alzaron la vista. Bandadas de cornejas volaban por encima de las copas de los árboles. Venían del extremo final del bosque, que era por donde siempre se acercaba el peligro, y hablaban allá arriba malhumoradas entre sí. Saltaba a la vista que había ocurrido algo anormal.
—¿Veis cómo yo tenía razón? —dijo Rono—. Se nota que está pasando algo.
—¿Qué hacemos? —susurró la madre de Bambi asustada.
—Irnos inmediatamente —dijo la tía Ena alarmada.
—¡Esperen! —ordenó Rono.
—¿Que esperemos? ¿Con los pequeños? —le contradijo la tía Ena—. ¡Pero si Gobo no puede ni siquiera correr!
—Bueno, está bien —accedió Rono—. Váyase con sus hijos. Lo considero inútil, pero no quiero que luego me haga responsable.
Estaba serio y mantenía la calma.
—¡Ven, Gobo! ¡Falina, ven! Pero despacio y sin hacer ruido. Venid detrás de mí todo el rato —les advirtió la tía Ena, y desapareció con los pequeños.

Pasó un rato. Todos seguían en silencio, escuchando y venteando.
—¡Lo que nos faltaba! —comenzó a decir Netla—. ¡Encima de todo lo que tenemos que aguantar, ahora esto!
Estaba muy enfadada. Bambi la miró y notó que pensaba en algo terrible.
De pronto salieron tres o cuatro urracas por el mismo sitio por donde habían venido las cornejas.
—¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! —gritaron.
Aún no se las veía, pero se las oía gritar y avisarse las unas a las otras:
—¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado!
Ya se acercaban. Pasaron de largo, aleteando inquietas y asustadas.
—¡Ajj! —gritaron los grajos dando la voz de alarma con un ruido áspero.
De repente se sobresaltaron todos los corzos al mismo tiempo. Algo les había estremecido. Permanecieron inmóviles aspirando el aire.
Era «él».
Les llegó una fuerte oleada de su olor. Ya no hacía falta seguir venteando. Aquel olor les penetró en la nariz, les ofuscó los sentidos y les paralizó el corazón.
Aún charlaban las urracas y gritaban los grajos allá arriba; pero ya todo se había llenado de vida. Los herrerillos gorjeaban por las ramas, como pelotitas con plumas, y cantaban:
—¡Corran, corran!
Los negros mirlos pasaron a toda velocidad por encima de los árboles entonando sus prolongados trinos. A través de la oscura maraña que formaban los arbustos pelados, los corzos vieron en la nieve unas sombras pequeñas que corrían enloquecidas de un lado a otro. Eran los faisanes. De pronto se vio un resplandor rojizo. Era el zorro. Pero la verdad es que ahora nadie le tenía miedo, pues continuamente venían oleadas de ese olor terrible que les hacía estremecerse y sentirse unidos en la locura, en la angustia y en el febril impulso de huir, de ponerse a salvo.
Ese olor misterioso y avasallador penetró con tal fuerza en el bosque, que todos reconocieron que esta vez «él» no había venido solo, sino acompañado de los suyos. Ahora la situación era de una gravedad extrema.
Ninguno de los corzos se movía. Miraban a los herrerillos, que huían con agitados aleteos, a los mirlos, a las ardillas, que saltaban enloquecidas de copa en copa. Pensaban que en el fondo esos pequeños animales no tenían nada que temer. No obstante, comprendían que huyeran cuando «él» se acercaba, ya que ninguna criatura del bosque soportaba su proximidad.
La amiga liebre dio un brinco, se detuvo y continuó brincando.
—¿Qué pasa? —le preguntó Karus impaciente.
Pero la liebre miró a su alrededor con la mirada perdida; en ese momento no podía hablar. Estaba completamente trastornada.
—¡Para qué preguntarle nada! —dijo Rono con melancolía.
La liebre respiraba con dificultad.
—Estamos rodeados —dijo casi sin voz—. No se puede salir por ningún lado. Por todas partes está «él».
En ese momento oyeron «su» voz. Veinte o treinta voces gritaban:
—¡Hoho! ¡Haha!
Todo retumbaba de forma estremecedora. «El» golpeaba los troncos de los árboles como si fueran tambores. Había un ruido espantoso, atronador. A lo lejos se oía el susurro y el crujido de los arbustos a su paso; luego, el estallido de las ramas al quebrarse.
«El» se acercaba. Venía hacia la espesura.
Por detrás sonaron unos gorgoritos silbantes y entrecortados y un fuerte batir de alas desplegadas. Un faisán alzaba el vuelo desde donde se hallaba «él». Oyeron cómo el zumbido de las alas del faisán se iba haciendo menos perceptible, allá en lo alto. De pronto, un estallido atronador. Y el silencio. Luego, el ruido sordo de la caída.
—Ya ha caído el faisán —dijo la madre de Bambi temblando.
—Es el primero —añadió Rono.
Marena, la joven corza, dijo:
—Muchos de nosotros morirán en el día de hoy. Tal vez yo sea una de ellos.
Nadie la escuchó. Había cundido el pánico.
Bambi trató de pensar. Pero el ruido ensordecedor que hacía «él» iba en aumento y destrozaba todo pensamiento. Bambi no oía nada más que ese ruido que le aturdía, y en medio del griterío y el estruendo, las palpitaciones de su corazón. Unicamente sentía curiosidad y no se daba cuenta de que le temblaba todo el cuerpo. De vez en cuando, su madre le decía al oído:
—Quédate a mi lado.
Se lo decía a gritos, pero en medio del alboroto a Bambi le parecía que susurraba. Ese «quédate a mi lado» era para él una tabla de salvación que lo retenía como una cadena; de lo contrario, habría salido corriendo sin pensárselo. Sin embargo, lo oía siempre en el preciso momento en que estaba a punto de perder la calma y de echar a correr.
Bambi miró a su alrededor. Había un hormigueo de toda clase de criaturas que iban de un lado a otro errantes, ciegas. Pasaron varias comadrejas a toda velocidad; parecían rayitas serpenteantes y apenas se podían seguir con la mirada. Un turón escuchaba cautivado toda la información que daba atropelladamente la desesperada liebre. Allí estaba el zorro, en pleno barullo de faisanes. Estos andaban a pasitos cortos y no se preocupaban del zorro; pasaban por delante de sus narices, y tampoco él se ocupaba de ellos. Inmóvil, con el cuello estirado hacia adelante, las orejas aguzadas y el hocico en continuo movimiento, escuchaba la barahúnda que se acercaba. Unicamente se le movía la cola; sus ligeros meneos eran la señal de los esfuerzos que hacía por reflexionar. Llegó un faisán a toda prisa. Venía de atrás, de donde se hallaba el mayor peligro, y estaba fuera de sí.
—¡No levantéis el vuelo! —gritó a los suyos—. ¡No levantéis el vuelo! ¡Corred tan sólo! ¡Que nadie pierda la cabeza! ¡Que nadie eche a volar! ¡Corred, corred, corred!
Repetía siempre lo mismo, como advirtiéndose a sí mismo. Pero ya no sabía lo que decía.
—¡Hoho! ¡Haha! —sonó aparentemente desde muy cerca.
—¡No hay que perder la cabeza! —gritó el faisán.
Al mismo tiempo se le quebró la voz en un sollozo silbante, desplegó las alas haciendo mucho ruido y alzó el vuelo. Bambi le siguió con la mirada y vio cómo subía derecho hacia los árboles, agitando las alas; el brillo metálico de su cuerpo reluciente lanzaba destellos de un azul intenso con reflejos dorados; parecía una joya delicada; orgullosamente barría el aire con las largas plumas de su cola. Se oyó un estampido estridente. Allá arriba, el faisán se encogió bruscamente, se dio la vuelta sobre sí mismo como si quisiera atraparse las patas con el pico, y cayó al suelo con todo su peso. Cayó en medio de los otros y no se movió más.
Ya nadie mantenía la calma. Hubo una desbandada general. Cinco o seis faisanes alzaron a la vez el vuelo ruidosamente.
—¡No levantéis el vuelo! —gritaron los demás corriendo.
Sonó el trueno cinco o seis veces, y algunos de los que habían echado a volar cayeron de nuevo al suelo sin vida.
—Ven —dijo la madre de Bambi.
Este alzó la vista. Rono y Karus ya se habían ido. En ese momento desaparecía también Netla. Sólo quedaba Marena con ellos. Bambi fue con su madre. Marena los siguió tímidamente. Alrededor de ellos se oía toda clase de ruidos atronadores. La madre permanecía serena. Temblaba un poco, pero mantenía las ideas claras.
—Bambi, hijo mío —dijo—, quédate todo el rato detrás de mí. Tenemos que salir de aquí y atravesar el claro. Pero aquí dentro hay que andar despacio.
El ruido que había ahora era para volverse loco. Diez o doce veces sonó el trueno que «él» arrojaba de sus manos.
—Espera —dijo la madre—. ¡No corras! Pero cuando lleguemos al claro, corre todo lo que puedas. Y no lo olvides, Bambi, hijo mío: una vez fuera, no te fijes en mí. Aunque me caiga, no te preocupes. Tú sigue corriendo sin parar. ¿Entiendes, Bambi?
En medio del estruendo, la madre caminaba con paso regular. Los faisanes corrían de un lado a otro, desaparecían en la nieve, volvían a salir de un salto y se ponían a correr otra vez. Toda la familia de la liebre brincaba de acá para acá, se sentaba, volvía a brincar. Nadie decía ni una palabra. Todos estaban extenuados por la angustia, paralizados por el griterío y los estampidos.
Delante de Bambi y de su madre el bosque iba aclarándose. A través de la maraña de arbustos se filtraba la luz del claro. Detrás de ellos se oía cada vez más cerca el espantoso aporreo de los troncos de los árboles, el estallido de las ramas y los gritos de «¡Haha! ¡Hoho!»
La liebre pasó delante de ellos con dos primos suyos y salió al claro.
—¡Bum! ¡Peng! ¡Bam! —estalló el trueno.
Bambi vio cómo la liebre daba una voltereta en plena carrera y se quedaba tumbada panza arriba. Pataleó un poco y ya no se movió. Bambi se detuvo petrificado.
Pero detrás alguien gritó:
—¡Están ahí! ¡Hay que salir!
Inmediatamente se produjo un murmullo de rápidos despliegues de alas, silbidos, sollozos, susurros de plumajes, aleteos. Todos los faisanes alzaron el vuelo casi simultáneamente. El aire reventaba de tantísimos estampidos, y se oía el ruido sordo de los que caían y el vuelo silbante de los que se habían salvado.
Bambi oyó pasos y miró hacia atrás. Era «él». Apareció por entre los arbustos; surgió aquí, allá, por todas partes, golpeándolo todo, aplastando los arbustos, aporreando los troncos de los árboles y gritando con voz terrible.
—¡Ahora! —dijo la madre—. ¡Adelante! ¡Y no te pegues mucho a mí!
La madre salió al claro de un salto; a su paso se levantaban nubes de nieve pulverizada. Bambi corrió tras ella. Por todos lados estallaron los truenos. Era como si la tierra se hubiera partido en dos. Bambi no veía nada. Sólo corría. De pronto se apoderó de él el deseo, que había ido acumulando, de escapar de aquel fragor y de las exhalaciones de aquel olor excitante; sentía un impulso creciente de huir, un ansia de ponerse a salvo. Corría. Le pareció haber visto que su madre caía, pero no sabía si realmente había caído. Por fin le había asaltado el miedo al estruendo del trueno y sentía una especie de velo que le cubría los ojos. No podía pensar en nada, no podía fijarse en nada; sólo corría.
Atravesó el claro. Nuevamente se internó en la espesura. Tras él se oyó otra vez el griterío, atronaron los disparos, y por encima de él crepitaron las ramas como si chispeara granizo. Luego se hizo un poco de silencio. Bambi seguía corriendo. Sobre la nieve yacía un faisán moribundo con el cuello retorcido, agitando las alas, ya extenuado. Cuando oyó llegar a Bambi, cesó en sus movimientos convulsivos y susurró:
—Todo ha terminado para mí.
Bambi no le prestó atención; siguió corriendo. La maleza enmarañada en la que se había metido le forzó a aminorar la marcha y a buscar una senda. Pateaba el suelo con impaciencia.
—Por aquí —gritó alguien con voz quebrada.
Bambi obedeció inconscientemente y llegó en seguida a una zona por la que se podía andar. Delante de él, alguien intentaba incorporarse. Era la mujer de la liebre; ella le había avisado.
—¿Podría ayudarme un poco? —dijo.
Bambi la miró y se estremeció. Arrastraba las patas traseras; la sangre que goteaba teñía la nieve de rojo y la derretía con su calor.
—¿Podría ayudarme un poco? —volvió a decir.
Hablaba como si estuviera sana; se la veía serena y casi de buen humor.
—No sé lo que me habrá pasado —continuó diciendo—. Seguro que no tiene importancia, pero es que… no puedo andar…
En mitad de la frase cayó de lado y se murió. A Bambi le acometió de nuevo el pánico y echó a correr.
—¡Bambi!
Al oírlo, se paró en seco. Era uno de los suyos. Otra vez se oyó:
—Bambi, ¿eres tú?
Era Gobo, que yacía indefenso en la nieve. Se había quedado sin fuerzas; ni siquiera podía sostenerse sobre las patas. Estaba medio enterrado y a duras penas levantaba la cabeza. Bambi se le acercó acalorado.
—¿Dónde está tu madre, Gobo? —le preguntó con la respiración entrecortada—. ¿Y dónde está Falina?
Bambi hablaba deprisa, excitado, impaciente. El miedo aún latía en su corazón.
—Mamá y Falina han tenido que irse —contestó Gobo resignado.
Hablaba en voz baja, pero serio y sensato como un adulto.
—Han tenido que dejarme aquí. Me he caído. También tú debes irte, Bambi.
—¡Levántate! —gritó Bambi—. ¡Levántate, Gobo! Ya has descansado bastante. No hay tiempo que perder. Levántate y ven conmigo.
—No, déjalo —respondió Gobo sin moverse—; no me puedo levantar. Es imposible. Me gustaría mucho, Bambi, ya te puedes imaginar. Pero estoy demasiado débil.
—¿Qué va a ser de ti? —insistió Bambi.
—No lo sé. Lo más probable es que muera —dijo Gobo lisa y llanamente.
De nuevo se alzó el griterío y resonó por todas partes interrumpido por los estampidos. Bambi se estremeció. Crujieron las ramas. Alguien galopaba alocadamente por la nieve; era el joven Karus.
—¡Corre! —gritó al ver a Bambi—. ¡No te quedes parado si aún puedes correr!
Pasó en un abrir y cerrar de ojos y arrastró a Bambi en su carrera desenfrenada. Bambi no se dio cuenta de que había echado a correr otra vez; sólo al cabo de un rato dijo:
—Adiós, Gobo.
Pero ya estaba muy lejos y Gobo no le oyó.
Corrió hasta el anochecer por el bosque, que estaba muy alterado de tanto ruido y tanto estampido. Cuando oscureció, se hizo el silencio. Un viento suave se llevó pronto aquel olor repugnante que se había propagado por todas partes. Pero el nerviosismo permanecía. El primer conocido que vio Bambi fue Rono. Cojeaba más que nunca.
—Allí, al pie del roble —dijo Rono—, yace el zorro herido y febril. Acabo de pasar a su lado. Es horrible lo que sufre. Está mordiendo la nieve y la tierra.
—¿Ha visto a mi madre? —preguntó Bambi.
—No —respondió Rono evasivamente, y se alejó deprisa.
Más tarde, por la noche, Bambi encontró a Netla con Falina. Los tres se llevaron una gran alegría.
—¿Has visto a mi madre? —preguntó Bambi.
—No —respondió Falina—. Ni siquiera sé dónde está la mía.
—¡Vaya! —dijo Netla riéndose—. ¡Esto sí que tiene gracia! Yo que estaba tan contenta de no tener que soportar a más criaturas, ahora me encuentro con que tengo que cuidar a dos a la vez. ¡Menuda sorpresa!
Bambi y Falina se echaron a reír.
Hablaron de Gobo. Bambi les contó cómo lo había encontrado, y los pequeños se pusieron tan tristes que empezaron a llorar. Pero Netla no se lo permitió.
—Ante todo, tenéis que procurar encontrar algo para comer. ¡Qué barbaridad! ¡Todo el día sin probar bocado!
Llevó a los dos a sitios en los que aún quedaban algunas hojas que todavía no se habían secado del todo. Netla estaba al corriente de esos sitios. Ella, por su parte, no probó bocado; en cambio, animó a Bambi y a Falina para que comieran. Les quitaba la nieve de las zonas de hierba y les decía:
—Venid, que esto está bueno.
O bien decía:
—No, esperad, que en seguida encontraremos algo mejor.
Pero entre medias refunfuñaba:
—¡Qué fastidio! ¡Hay que ver cuántas molestias dan los pequeños!
De pronto vieron llegar a la tía Ena y corrieron a su encuentro.
—¡Tía Ena! —gritó Bambi, que fue el primero que la vio.
Falina estaba fuera de sí de alegría, y dio un salto hacia ella:
—¡Mamá!
Pero Ena lloraba y estaba muerta de agotamiento.
—Gobo ya no está —se lamentaba—.
Lo he buscado en su lecho, donde se me quedó agotado en la nieve, pero estaba vacío… Se ha ido… mi pobre pequeño Gobo.
Netla gruñó:
—Más le valiera haber buscado sus huellas; hubiera sido más sensato que llorar.
—No hay huellas de él —dijo la tía Ena—. En cambio, «él»… «El» ha dejado muchas huellas. Ha estado en el lecho de Gobo.
Permanecieron callados. Luego Bambi preguntó con desaliento:
—Tía Ena, ¿no has visto a mi madre?
—No —contestó la tía Ena en voz baja.
Bambi no volvió a ver a su madre nunca más.
