Bambi
[11]
Página 15 de 31
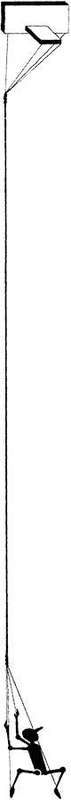
No
[11]
Hacía tiempo que los sauces habían perdido sus amentos*. Todo empezaba a reverdecer, pero las tiernas hojas de los arbustos y de los árboles aún eran pequeñas. A la suave luz de aquella hora temprana de la mañana parecían, con su frescura risueña, niños pequeños que acabaran de despertarse.
Bambi estaba junto a un avellano golpeando sus astas nuevas contra las ramas. Era muy agradable hacer eso. Y además era necesario, ya que el adorno de su cabeza aún se hallaba cubierto de una piel delgada y velluda. Y había que quitársela, por supuesto; nadie a quien le gustara el orden esperaba a que se le cayera por sí sola. Bambi restregó tanto sus cuernas que la piel se le hizo jirones, cayéndole en largas tiras por las orejas. Mientras frotaba el avellano para arriba y para abajo, notó que su cornamenta era más dura que el avellano. Eso le produjo una sensación embriagadora de fortaleza y orgullo. Arremetió con más fuerza contra el avellano y le arrancó la corteza en trozos largos. Apareció la madera blanca al desnudo y, al no estar habituada al contacto con el aire, pronto adquirió el tono rojizo del óxido. Bambi no tenía ninguna consideración. Veía encenderse la carne blanca de la madera bajo sus golpes y se entusiasmaba. Había ya toda una serie de avellanos y alheñas que llevaban las marcas de su trabajo.
—¡Pero si ya está casi desarrollado! —dijo una voz a su lado en tono jocoso.
Bambi alzó la cabeza y miró a su alrededor.
Allí estaba la ardilla mirándole con simpatía:
Por encima de ellos, alguien se rió con estridencia:
—¡Ja! ¡Ja!
Bambi y la ardilla estuvieron a punto de asustarse, pero el pájaro carpintero, pegado al tronco del roble, dijo:
—Perdóneme, pero cada vez que le veo hacer eso, no puedo aguantar la risa.
—¿Y qué es lo que le produce tanta risa? —preguntó Bambi muy cortés.
—Pues que usted entiende el asunto equivocadamente —opinó el pájaro carpintero—. En primer lugar, debería atenerse a los árboles gordos, porque de esos finos avellanitos no se saca nada.
—¿Qué quiere que saque de ellos? —preguntó Bambi.
—Bichos —rió el pájaro carpintero—. Bichos y larvas. Mire, se hace así…
Se puso a tamborilear el tronco del roble:
—Toc-toc-toc-toc…
La ardilla subió a toda velocidad junto a él y le riñó:
—¿Qué está usted diciendo? El príncipe no busca bichos ni larvas.
—¿Por qué no? —dijo el pájaro carpintero de buen humor—. Pues están riquísimos.
A continuación, mordió un bicho, se lo tragó y siguió tamborileando el tronco.
—Usted no lo entiende —siguió riñéndole la ardilla—. Un caballero tan distinguido persigue unos fines muy diferentes, mucho más elevados. De manera que ha metido la pata.
—¡A mí qué me importa! —respondió el pájaro carpintero—. ¡Me río yo de los fines elevados! —dijo en tono jovial, y se fue volando.
La ardilla volvió a bajar a toda velocidad.
—¿No me conoce? —preguntó con gesto complaciente.
—Creo que sí —respondió Bambi amablemente—. ¿No vive usted ahí arriba? —dijo señalando el roble.
La ardilla le miró sonriente.
—Me confunde con mi abuela —dijo—. Ya sabía yo que me confundía con mi abuela. Mi abuela vivía ahí arriba cuando usted aún era pequeño, príncipe Bambi. A menudo me hablaba de usted. Pero, en fin, luego la mató la marta hace ya mucho tiempo, en invierno. ¿No se acuerda?
—Sí —asintió Bambi—. He oído hablar de eso.
—Pues bien, después mi padre se instaló aquí —dijo la ardilla.
Luego se incorporó, puso ojos de asombro y se colocó finamente las dos patitas en su blanco pecho.
—Pero… a lo mejor me confunde con mi padre. ¿Conoció usted a mi padre?
—Lo siento —contestó Bambi—, pero no he tenido el gusto.
—Me lo imaginaba —exclamó la ardilla complacida—. Mi padre era muy hosco y muy tímido. No se trataba con nadie.
—¿Dónde está ahora? —inquirió Bambi.
—¡Ay! —dijo la ardilla—. Hace un mes lo atrapó la lechuza. Sí, y ahora soy yo la que vivo aquí. Y estoy muy contenta. Tenga en cuenta que aquí es donde nací.
Bambi se dio la vuelta para irse.
—Espere —se apresuró a gritar la ardilla—. No quería hablar de nada de eso. Quería decirle algo muy distinto.
Bambi se detuvo.
—¿Qué era? —preguntó impaciente.
—Sí, ¿qué era? —dijo la ardilla pensando.
Dio otro salto repentino, se sentó muy erguida apoyada en su majestuosa cola y miró a Bambi.
—¡Ah, sí! Ya me acuerdo —siguió charlando—. Quería decirle que sus astas ya están casi completamente desarrolladas y que son preciosas.
—¿A usted le parece? —dijo Bambi contento.
—¡Preciosas! —exclamó la ardilla apretándose entusiasmada su blanco pecho con las dos patas delanteras—. ¡Qué altas! ¡Qué espléndidas! ¡Y además con esas puntas tan largas y tan brillantes! Eso no se ve todos los días.
—¿De verdad? —preguntó Bambi.
Se alegró tanto que al instante empezó a golpear de nuevo el avellano, llenando todo el suelo de largas tiras de corteza.
Mientras tanto, la ardilla seguía hablando:
—Ciertamente he de decir que otros a su edad no tienen una cornamenta tan magnífica. Cuesta trabajo creerlo habiéndole visto el verano pasado. Le vi algunas veces de lejos y me parecía increíble que fuera el mismo. Aún recuerdo aquellas patitas tan finas que tenía entonces.

Bambi interrumpió de repente su tarea.
—Adiós —dijo presuroso, y se marchó corriendo.
No le gustaba que le recordaran el verano anterior. Había sido una época difícil para él. Al principio, tras la desaparición de su madre, se había sentido completamente abandonado. El invierno duró mucho, la primavera tardó en llegar y el bosque no reverdeció hasta muy tarde. Sin Netla, Bambi no habría sabido qué hacer, pero ella se hizo cargo de él y le ayudó en lo que pudo. No obstante, se había quedado muy solo. A todas horas echaba de menos a Gobo, al pobre Gobo, que ahora también estaba muerto como los demás. A Falina la veía rara vez. Estaba muy apegada a su madre y se mostraba singularmente tímida.
Más tarde, cuando por fin empezó el calor, Bambi comenzó a recuperarse. Restregaba sus primeras cuernas hasta dejárselas relucientes y se sentía orgulloso de ellas. Pero pronto se llevó una amarga desilusión. Los otros animales de testa coronada le perseguían allá donde le vieran. Le echaban furiosos, no le permitían acercarse a nadie, le maltrataban, hasta que a cada paso empezó a tener miedo de que le pillaran, de que le vieran, y se metía por caminos escondidos con ánimo muy deprimido. Al mismo tiempo, a medida que los días se hacían más cálidos y soleados, se apoderaba de él una extraña inquietud. Su corazón se iba sintiendo cada vez más oprimido por un ansia que era dolorosa y agradable a un tiempo. Cada vez que veía casualmente a Falina o a una de sus amigas, aunque sólo fuera de lejos, se sentía dominado por una excitación incomprensible que le venía en forma de oleadas. A menudo ocurría también que sólo con reconocer sus huellas o con que una bocanada de aire le trajera el olor de su proximidad, se sentía irresistiblemente atraído por ellas. Pero si obedecía al deseo que le impulsaba, siempre era para desgracia suya. Y es que o bien no encontraba a nadie y al final tenía que reconocer, ya cansado de tanto ir de un lado a otro, que le rehuían, o bien se cruzaba con uno de los animales astados; entonces éste saltaba sobre él, le golpeaba, le empujaba y le hacía huir con malos modos. Los que peor se portaron con él fueron Rono y Karus. No, aquel tiempo no había sido nada feliz.
Y ahora la ardilla se lo acababa de recordar tontamente. Bambi se enfureció de repente y empezó a correr. Los herrerillos y los reyezuelos se desbandaron asustados por los arbustos que iba recorriendo y se preguntaron los unos a los otros muy agitados:
—¿Quién es ése? ¿Quién era ése?
Bambi no lo oyó. Unas urracas gritaron nerviosas:
—¿Ha pasado algo?
El grajo chilló enfadado:
—¿Qué pasa?
Bambi no le prestó atención. Sobre él cantó la oropéndola saltando de árbol en árbol:
—Buenos días. Me alegro de…
Bambi no dio ninguna respuesta. La espesura que le rodeaba ya se iba aclarando y llenando de tenues rayos de sol. Bambi no se ocupó de eso. De pronto algo crepitó cerca de sus pies; todo un arco iris de colores preciosos le deslumbró con su brillo, hasta tal punto que tuvo que detenerse. Era Janelo, el faisán, que se elevó por los aires asustado porque Bambi había estado a punto de pisarle. Se alejó refunfuñando.
—¡Es inaudito! —gritó con su voz quebrada y cantarina.
Bambi se quedó aturdido mirándole.
—Esta vez no ha pasado nada, pero ha estado usted muy desconsiderado —dijo gorjeando una voz dulce junto a él, en el suelo.
Era Janelina, la mujer del faisán. Estaba sentada en el suelo empollando huevos.
—Mi marido se ha asustado mucho —continuó disgustada—, y yo también. Pero yo no me puedo mover de aquí. Pase lo que pase, no me muevo. Así es que me podía haber aplastado tranquilamente.
Bambi se avergonzó un poco.
—Perdóneme —tartamudeó—. No me he dado cuenta.
Janelina respondió:
—¡Oh, por favor! Tampoco es para tanto. Es que ahora mi marido y yo estamos tan nerviosos… Ya comprenderá…
Bambi no comprendió nada y siguió andando. Ya estaba más tranquilo. El bosque cantaba a su alrededor. La luz se iba poniendo más dorada, más cálida. Las hojas de los arbustos, las hierbas del suelo y la tierra húmeda y vaporosa comenzaron a desprender un aroma penetrante. Bambi, henchido del ardor juvenil que recorría ahora todo su cuerpo, se puso a caminar muy tieso haciendo movimientos lentos y contenidos, como si fuera de juguete.
Se acercó a un saúco bajito y, levantando las rodillas, empezó a dar golpes en el suelo con tal ímpetu que salían disparados trozos de tierra. Con su fina y afilada pezuña dividida en dos cortó las hierbas que allí crecían: arvejas y puerros silvestres, violetas y campanillas blancas. Luego escarbó la tierra hasta que la dejó desnuda y llena de surcos. Y a cada golpe se oía un ruido sordo.
Dos topos que correteaban por la maraña de raíces de un aligustre* se asomaron al oír los golpes y vieron a Bambi.
—Pero… es ridículo lo que está haciendo ése —susurró uno de ellos—. Así no se puede cavar.
El otro torció las finísimas comisuras de sus labios con gesto burlón.
—No tiene ni idea; eso se ve en seguida. Es lo que pasa cuando la gente se mete a hacer cosas de las que no entiende nada.
De repente Bambi cesó de dar golpes, alzó la cabeza y se puso a escuchar y a mirar a través del follaje. Una mancha rojiza lanzaba destellos por entre las ramas; las puntas de unas cuernas emitían reflejos de color impreciso. Bambi resopló. Quienquiera que fuese el que andaba por allí, Rono, Karus o el que fuera, Bambi se lanzó a por él.
«Les demostraré que ya no tengo miedo —pensó súbitamente ofuscado—. Les demostraré que soy alguien a quien hay que respetar.»
Los arbustos crujieron ante la furia de su embestida, las ramas restallaron y se quebraron. Bambi vio al otro ante él. Pero no pudo reconocerle, pues todo le bailaba delante de los ojos. No pensaba más que en atacar. Con las astas bajas se abalanzó hacia adelante con toda la fuerza concentrada en el cuello, listo para el golpe. Sentía ya el olor del pelaje de su contrincante; ya no veía ante sí más que el rojizo muro de su flanco. Entonces el otro hizo un ligero movimiento, y Bambi, desposeído del esperado obstáculo que lo frenase, pasó de largo y fue a dar al vacío. Estuvo a punto de volcar; dio un traspiés, recuperó el equilibrio y retrocedió dispuesto a atacar de nuevo.
En esto reconoció al viejo príncipe.
Tanto se sorprendió Bambi que perdió la calma. Le daba vergüenza echar a correr sin más, que es lo que le apetecía. Pero al mismo tiempo le daba vergüenza quedarse. Así pues, no se movió.
—¿Y bien? —preguntó el viejo en tono sosegado e imperioso a la vez.
Como siempre, su voz conmovió profundamente a Bambi. Permaneció callado.
El viejo repitió:
—¿Y bien?
—Yo creía… —balbuceó Bambi—. Yo creía que era… Rono o…
Se calló y se arriesgó a mirar tímidamente al viejo. La mirada de éste aumentó su confusión. Allí estaba, inmóvil y poderoso. Su cabeza se había vuelto completamente blanca, y sus altivos ojos oscuros brillaban con intensidad.
—¿Por qué no luchas contra mí? —preguntó el viejo.
Bambi le miró singularmente extasiado y misteriosamente estremecido. Le habría gustado gritar: «¡porque le quiero!», pero respondió:
—No lo sé.
El viejo le observó.
—Hacía mucho que no te veía. Ahora ya eres grande y fuerte.
Bambi no contestó nada. Temblaba de emoción.
El viejo continuó examinándolo. Luego se acercó por sorpresa a Bambi, que se asustó mucho, y le dijo:
—Pórtate bien.
Se dio la vuelta y al momento siguiente desapareció. Bambi permaneció aún mucho tiempo en el mismo sitio.