Bambi
[6]
Página 10 de 31
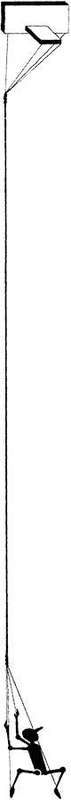
No
[6]
Bambi se quedaba muchas veces solo. Pero ya no pasaba tanto miedo como al principio. La madre desaparecía y por más que la llamara, no volvía. Y cuando menos se lo esperaba, aparecía de nuevo.
Una noche estaba Bambi paseando muy solito. Ni siquiera se había encontrado con Gobo y Falina. El cielo iba adquiriendo un color gris pálido y comenzaba a oscurecer, de manera que las copas de los árboles parecían formar una bóveda por encima de los arbustos. En esto se oyó un ruido entre las matas y luego una serie de crujidos de hojas. Pasó la madre rápidamente. Detrás, a muy poca distancia de ella, corría alguien más. Bambi no sabía quién era. Podía ser la tía Ena, o el padre, o cualquier otro. Pero a su madre la reconoció inmediatamente, a pesar de la rapidez con que pasó a su lado. Había oído su voz. Iba gritando, y a Bambi le pareció que era en broma, aunque también pensó que sonaba un poco a miedo.
Un día Bambi llevaba horas vagando por la espesura. Por fin, empezó a llamar. Pero no porque tuviera miedo, sino porque no quería quedarse tan solo y porque se daba cuenta de que pronto se sentiría muy mal. Así es que empezó a llamar a su madre.
De repente apareció uno de los padres y le miró severamente. Bambi no le había oído llegar y se asustó. Era un corzo más fuerte, más alto y más gallardo que los demás. Su rojizo pelaje tenía un tono oscuro e intenso, pero en su cara había ya reflejos de color gris plateado, y por encima de sus orejas juguetonas resaltaba una poderosa y alta cornamenta salpicada de perlas oscuras.
—¿Por qué llamas? —preguntó el corzo severamente.
Bambi estaba temblando de respeto y no se atrevía a responder.
—Tu madre ahora no tiene tiempo para ti —continuó el corzo.
Bambi se sentía completamente anonadado por aquella voz tan imperiosa, pero al mismo tiempo le producía admiración.
—¿No sabes estar solo? ¡Vergüenza debiera darte!
Bambi quería decir que sabía muy bien estar solo, que ya había estado solo muchas veces, pero no le salía nada. De manera que obedeció y se avergonzó. El corzo dio media vuelta y se fue. Bambi no sabía ni por qué ni a dónde, ni si se había ido deprisa o despacio. Simplemente había desaparecido tan de repente como había llegado. Bambi escuchó atentamente, pero no oyó ningún paso que se alejara, ninguna hoja que se moviese. Por eso pensó que el corzo tendría que estar todavía cerca, y venteó en todas direcciones. Pero el aire no le trajo ningún olor. Bambi respiró entonces aliviado de hallarse otra vez solo, pero al mismo tiempo sentía un fuerte deseo de volver a ver al corzo y de ganarse su aprobación.
Más tarde, cuando llegó la madre, Bambi no le contó nada de su encuentro. Y tampoco la llamó cuando desapareció de nuevo. Mientras vagaba de un lado a otro, pensaba en el corzo; sentía grandes deseos de encontrárselo. Entonces le diría: «Ya ve, no la llamo.» Y el corzo elogiaría su conducta.
Pero con los que sí habló fue con Gobo y con Falina, al verlos de nuevo en el prado. Le escucharon con gran curiosidad y no pudieron contarle ninguna experiencia comparable a la suya.
—¿No te has asustado? —le preguntó Gobo excitado.
Bambi confesó que sí, que había pasado miedo, pero sólo un poco.
—Yo me hubiera asustado muchísimo —dijo Gobo.
Bambi replicó que no, que mucho miedo no había tenido, porque el corzo era precioso. Gobo dijo:
—Eso no me hubiese servido de nada. Con miedo no habría sido capaz ni siquiera de mirarlo. Cuando tengo miedo, los ojos me hacen chiribitas y ya no veo nada, y corazón me late tan aprisa que no puedo ni respirar.
Falina, tras el relato de Bambi, se quedó muy pensativa y no dijo nada.
La siguiente vez que se encontraron, Gobo y Falina salieron presurosos a su encuentro. De nuevo estaban solos, como también lo estaba Bambi.
—Te hemos estado buscando todo este tiempo —dijo Gobo.
—Sí —dijo Falina enfáticamente—, pues ahora ya sabemos con exactitud quién era ese al que viste.
Bambi, de pura curiosidad, dio un salto.
—¿Quién? —preguntó.
Falina dijo en tono solemne:
—Era el viejo príncipe.
—¿Quién os lo ha dicho? —insistió Bambi.
—Nuestra madre —respondió Falina.
Bambi se mostró extrañado.
—¿Es que le habéis contado la historia?
Los dos asintieron.
—¡Pero si era un secreto! —exclamó Bambi indignado.
Gobo se disculpó al momento.
—Yo no he sido. Ha sido Falina.
Pero Falina dijo con desenvoltura:
—¡Bah, qué tontería, un secreto! Yo quería saber quién era. Ahora ya lo sabemos y la cosa resulta mucho más interesante.
Bambi ardía en deseos de escucharlo todo; así es que se tranquilizó. Falina se lo contó todo:
—Es el más distinguido del bosque. No hay otro que pueda comparársele. Nadie sabe la edad que tiene. Nadie puede decir dónde vive. Nadie sabe decir quiénes son sus parientes. Sólo unos pocos le han visto alguna vez. A veces le han dado por muerto por no vérsele aparecer durante mucho tiempo. Pero luego alguien lo veía de nuevo, aunque sólo por un instante, y así se sabía que aún continuaba con vida. Nadie se ha atrevido jamás a preguntarle dónde había estado. No habla con nadie, y nadie se atreve a dirigirle la palabra. Recorre caminos por los que no va nadie. Conoce hasta el último rincón del bosque. Y para él no existe el peligro. Los otros príncipes luchan de cuando en cuando entre sí; unas veces sólo para probar sus fuerzas y en broma, otras veces en serio. Pero con él hace muchos años que no pelea nadie. Y de los que lucharon alguna vez con él hace mucho tiempo, ya no vive ninguno. El es el gran príncipe.
Bambi perdonó a Gobo y a Falina que hubieran ido contando su secreto a su madre. Incluso estaba contento, pues así se había podido enterar de todas esas cosas tan importantes. Pero también se alegraba de que Gobo y Falina no lo supieran todo. No sabían que el gran príncipe le había dicho: «¿No sabes estar solo?» y también: «¡Vergüenza debiera darte!» Ahora Bambi se alegraba de haberles ocultado la reprimenda. Falina lo habría ido contando por ahí como todo lo demás, y entonces todo el bosque habría hablado de ello.
Esa noche, cuando salió la luna, regresó de nuevo la madre de Bambi. Apareció de repente al pie del gran roble, junto al prado, y buscó a Bambi con la mirada. Este se dio cuenta en seguida y corrió hacia ella. Esa noche Bambi presenció otra vez algo nuevo. La madre estaba cansada y hambrienta. No anduvieron tanto como otras veces. La madre sació su apetito en el prado, donde también Bambi solía hacer la mayor parte de sus comidas. Juntos mordisquearon un poco los arbustos y se adentraron apaciblemente en el bosque. De pronto se oyó un ruido fuerte por los matorrales. Antes de que Bambi pudiera darse cuenta de qué se trataba, empezó la madre a chillar tan fuerte como cuando se asustaba mucho o cuando era presa de una gran confusión.
—¡Ach! —gritó.
Luego dio un brinco, se detuvo y volvió a gritar:
—¡Ach! ¡Bach!
Bambi vio entonces unos animales enormes que pasaban haciendo mucho ruido. Estaban muy cerca. Se parecían a Bambi y a su madre; se parecían a la tía Ena y a todos los de su familia, pero eran gigantescos. Tenían una altura tan enorme que no quedaba más remedio que rendirse ante ellos y alzar la vista para mirarlos. También Bambi empezó a gritar pidiendo auxilio:
—¡Ach! ¡Bach! ¡Bach!
Gritaba sin darse cuenta, pero no podía evitarlo. La comitiva pasó despacio a su lado. Tres, cuatro animales gigantescos, uno detrás de otro. Al final iba uno que era todavía más grande que los otros. Tenía una hirsuta melena en el cuello y su cornamenta era similar a un árbol. Viendo aquello, uno se quedaba sin respiración. Bambi berreaba con todas sus fuerzas; hasta ese momento nunca se había sentido tan inquieto. Tenía miedo, pero era un miedo especial. Se veía a sí mismo pequeño y miserable, e incluso le pareció que su madre había encogido lamentablemente. Se avergonzó sin saber por qué; al mismo tiempo, sin embargo, se estremecía de terror y gritaba:
—¡Bach! ¡Bach!
Y al gritar así, se sentía aliviado.
Había pasado la comitiva. Ya no se veía ni se oía nada de ella. La madre estaba callada. Bambi berreaba de vez en cuando un poco. Aún se sentía impresionado.
—Estáte tranquilo —dijo la madre—; ya se han ido.
—¡Oh, mamá! —susurró Bambi—. ¿Quiénes eran ésos?
—En fin, en el fondo no son peligrosos —dijo la madre—. Eran nuestros parientes mayores. La verdad es que son grandes y distinguidos, más distinguidos aún que nosotros.
—¿Y no son peligrosos? —preguntó Bambi.
—Normalmente no —le explicó la madre—. Pero dicen que a veces sí lo son. Se dicen muchas cosas de ellos, pero yo no sé si habrá algo de cierto en esas historias. A mí todavía nunca me han hecho nada; ni a nadie, que yo conozca.
—¿Por qué habrían de hacernos algo siendo parientes nuestros? —preguntó Bambi.
Quería estar tranquilo, pero aún seguía temblando.
—Lo más seguro es que no nos hagan nada —respondió la madre—, pero no sé; yo me asusto cada vez que los veo. Es algo que me pasa todas las veces.
Bambi se iba calmando con la conversación, pero permanecía pensativo. Justo encima de él, entre las ramas de un aliso*, chilló el autillo de forma llamativa. Pero Bambi estaba distraído y esta vez se olvidó de hacer como que se asustaba. No obstante, el autillo se acercó en seguida y preguntó:
—¿Acaso le he asustado?
—Claro —contestó Bambi—; usted me asusta siempre.
El autillo rió en voz baja; estaba satisfecho.
—Espero que no me lo tome a mal —dijo—. Es mi forma de ser.
Luego se infló como una bola, hundió el pico en el suave plumaje y puso una cara muy seria. Estaba satisfecho.
Bambi le abrió su corazón:
—¿Sabe una cosa? —comenzó a decir en tono de presunción—. Hace un momento me he llevado un susto mucho mayor aún.
—¿Ah, sí? —preguntó el autillo con disgusto.
Bambi le contó el encuentro que había tenido con sus gigantescos parientes.
—No me hable de parientes —dijo el autillo—. Yo también tengo parientes, pero en cuanto me dejo ver durante el día, en seguida se ponen a criticarme despiadadamente. No, los parientes no sirven para nada. Si son más grandes que nosotros, no valen nada, y si son más pequeños, valen menos todavía. Si son más grandes que nosotros, no los soportamos porque son unos engreídos, y si son más pequeños, entonces son ellos los que no nos soportan a nosotros por engreídos. No, no quiero saber nada de esa historia.
—Pero… yo no conozco para nada a mis parientes —dijo Bambi tímido e impaciente—. Nunca he oído hablar de ellos; hoy los he visto por primera vez.
—No se preocupe por esa gente —le aconsejó el autillo—. Créame —dijo poniendo los ojos en blanco para darse importancia—, créame, es lo mejor. Los parientes nunca son tan buenos como los amigos. Ya ve, nosotros dos no estamos emparentados y, sin embargo, somos buenos amigos, y eso es muy agradable.
Bambi quería decir algo, pero el autillo continuó:
—Tengo experiencia en estas cosas. Usted aún es muy joven. Créame, yo sé más de esto. Por otra parte, no es mi intención inmiscuirme en sus asuntos de familia.
Torció los ojos con aire pensativo. Con esa cara tan seria parecía tan importante, que Bambi permaneció discretamente callado.
